Subversión y moraleja
Los héroes virtuosos convivieron en los libros infantiles con personajes osados que desafiaban la autoridad. Hoy esa rebeldía pierde sentido al estar avalada por los padres

Mis primeros compañeros de juegos fueron Noddy, el muñeco de Enid Blyton, y el Pequeño Muck, un descendiente alemán de Las mil y una noches, soñado por Wilhelm Hauff. Más tarde, a estos personajes supuestamente correctos y pulcros se agregaron otros de la misma especie: la tan atenta Hormiguita Viajera de Constancio C. Vigil y Narizinha, la niña respingada de los cuentos de Monteiro Lobato. Luego vinieron Pinocho, el títere de Collodi que aspira a la condición humana; Bomba, el musculoso niño de la selva copiado por un tal Roy Rockwood del Tarzán de Edgar Rice Burroughs, la servicial Jo de Mujercitas de Louise May Alcott, y también los lacrimógenos y empalagosos héroes de Cuore de Edmundo d’Amicis que con devoción y arrojo salvan la vida de la abuela, defienden el honor de la patria y atraviesan el mar en busca de una madre supuestamente desaparecida. Todos parecían bien educados, más o menos obedientes, responsables, y si bien varios se mostraban a veces traviesos y aventureros, al final de la historia reconocían sus faltas y eran recompensados con los aplausos de sus mayores.

Poco a poco, a estos paragones fueron sumándose otros que, si bien seguían siendo perfectamente ejemplares, se permitían ciertos deslices y travesuras. La conducta de Mowgli, el niño adoptado por los lobos, emblema del amor que Kipling sintió por los paisajes de la India, no es irreprochable, como tampoco lo es la de Ana de las Tejass Verdes, a través de quien Lucy Maud Montgomery inmortalizó su Isla del Príncipe Eduardo. Algo en la naturaleza rebelde de estos lugares tan diversos contamina a los dos protagonistas. Lo mismo sucede con el pirata Sandokán y la Malasia de Emilio Salgari, y con los místicos aventureros de ciertas novelas orientales de Karl May. Robinsón Crusoe, en cambio, a pesar de la descorazonadora isla, que le atribuyó Daniel Defoe, sigue hasta la última página siendo nada más que un caballero inglés. De niño, sus desventuras y quejas me aburrían, y no terminé de leer el libro hasta muchos años después.
Pero en vísperas de mi adolescencia, pasé a admirar a otros personajes más arriesgados, individuos que misteriosamente viven al margen de la sociedad. El embustero Till Eulenspiegel, el astuto Huckleberry Finn, el drogadicto Sherlock Holmes me sedujeron (y siguen seduciéndome) porque sospecho que yo adivinaba, en sus artimañas y artificios, estrategias para sobrevivir en un mundo que empezaba a parecerme de más en más despiadado.
El mundo real, tangible, de reglas coherentes y mágicas, era para mí el de las páginas del libro
Mis lecturas infantiles tuvieron esto de diferente de las que las sucedieron: el mundo real, tangible, de reglas coherentes y mágicas, era para mí el de las páginas del libro, y no el de los inconvenientes rituales cotidianos de mi casa y de mi escuela, por lo demás absurdos y contradictorios. Me daba un placer enorme reconocer en las aventuras de Jim Hawkins en La isla del tesoro, o de Alicia en el País de las Maravillas, una desobediencia, una mínima rebeldía. Cuando Jim roba el mapa al espantoso ciego Blind Pew, o cuando Alicia se pone de pie en la corte de los reyes de naipes y desmantela el ridículo juicio, yo me regocijaba secretamente. Quizás ni Stevenson ni el reverendo Dogson (al menos bajo su identidad carrolliana) se hubiesen escandalizado al descubrir que sus cuentos infantiles fueron para mí las primeras lecciones de anarquismo.
Sin bien, sobre todo en el siglo XIX, los editores trataron de alimentar las bibliotecas infantiles con obras moralizadoras y crónicas de vidas ejemplares, los autores más inspirados minaron esas endebles redacciones dogmáticas y permitieron que, siempre dentro de un marco socialmente aceptable, sus pequeños protagonistas pudiesen cuestionar de vez en cuando las autoridades supremas y vivir peligrosamente, al menos hasta la redención final, las deseadas aventuras. Si bien Mowgli acaba rindiéndose a la sociedad de los hombres, Alicia regresa al mundo victoriano y Pinocho acepta la mentirosa promesa del Hada Azul (“sé bueno y honesto y serás feliz”) y se vuelve un niño de carne y hueso, ningún niño cree verdaderamente que la historia acaba así. Otro es el final que buscamos.
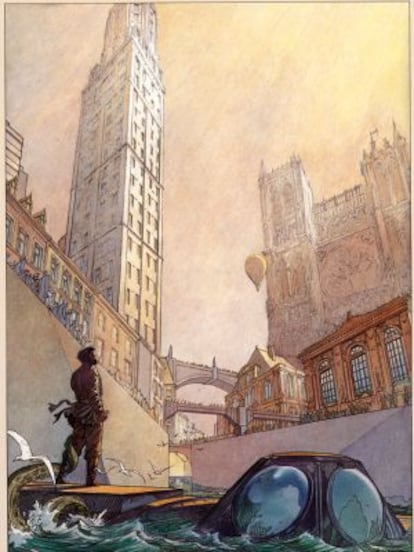
En 1914, el escritor inglés Hector Hugh Munro firmó, bajo el seudónimo de Saki, un cuento llamado El narrador, en el que un hombre joven, encerrado en un compartimento de tren con dos hermanitas inquietas y su desesperada tía, intenta calmar a las pequeñas salvajes contándoles un cuento acerca de una niña “horriblemente buena”, tan “horriblemente” buena que ha recibido numerosas medallas por su excelente comportamiento. El novedoso adverbio es todo lo que las hermanas necesitan para quedar embelesadas con el cuento que acaba, después de numerosos e ingeniosos apartes, cuando la heroína, que al contrario de Caperucita no se desvía nunca del camino recto, es devorada por un lobo que la oye acercarse gracias al tintineo de sus medallas. No desviarse del recto camino no es una estrategia que asegura la sobrevivencia: eso quiso hacer explícito el marqués de Sade al narrar las interminables desventuras de la virtuosa Justine. Los niños secretamente saben que plegarse a los hipócritas requisitos de la sociedad de adultos no los ayudará a sobrevivir en un mundo de lobos ni a encontrar su propia senda en el mundo de Caperucita. Desvíos, artimañas, astucias, invenciones taimadas es lo que los verdaderos héroes requieren. Ulises, el ingenioso embustero, sobrevive y vuelve a casa. Héctor, el noble guerrero que obedece las reglas, no.

Pero para poseer el vigor de un personaje que logra sobreponerse a la estupidez del mundo, los ardides del argumento deben ser sutiles, los motivos ocultos, la subversión casi invisible. La historia debe aparentar respetar las reglas de civilidad y buenas maneras, sostener sin reservas los códigos de conducta tradicionales, someterse al poder de la autoridad, y todo esto sin dejar ver que, en realidad, lo que el autor se propone es cuestionar la autoridad de tal poder, infringir las reglas, oponerse a la tradición. Así los libros de Alicia fueron leídos por los victorianos sin percibir (o sin confesar que percibían) los meticulosos e implacables ataques contra el absurdo cotidiano, y el viaje submarino del Capitán Nemo fue disfrutado por generaciones de complacidos burgueses sin adivinar (o sin querer adivinar) que las acciones del personaje de Julio Verne anticipaban los estragos terroristas de nuestro tiempo. Los niños, en cambio, incapaces de lecturas inocentes, sospechan que algo innombrado se oculta en la sombra de sus héroes.
Los héroes de la literatura infantil de nuestro tiempo son por esa razón mayormente inconsecuentes: publicitados y explicados como objetos de consumo
Hoy en día, temo que gran parte de esta enseñanza secreta, de este fortalecedor placer en los prohibido, haya sido recuperado y emasculado, como tantas otras cosas íntimas y esenciales, por el mundo comercial. Los mercaderes que Cristo, con tanta razón, echó a patadas del templo, han vuelto y se han instalado en cada una de las áreas de nuestra existencia. Las canciones de protesta forman ahora parte del catálogo de las grandes compañías de música, los harapientos uniformes revolucionarios desfilan en las más costosas casas de moda, las series de televisión más contestatarias son producidas por cadenas reaccionarias como la Fox, los libros infantiles más subversivos son publicados por editoriales multinacionales y exhibidos sin temor en listas de best sellers. Así, convertido en producto de consumo, el panfleto más inflamatorio se hace inocuo y banal. Los héroes de la literatura infantil de nuestro tiempo son por esa razón mayormente inconsecuentes: publicitados y explicados como objetos de consumo, se han vuelto inofensivos y obvios puesto que los adultos los han aceptado con todos sus excesos y atrevimientos, desenmascarándolos desde el “érase una vez”. Harry Potter, Adrian Mole, Greg y los otros son audaces aventureros que se oponen a la sociedad pero sólo entre las cubiertas de sus libros. Un niño entiende que no tiene gracia sentirse, junto a su héroe, fuera de la ley si los adultos aprueban la supuesta transgresión y hasta la juzgan divertida. La imaginación no caza en jaurías: para imaginar eficazmente, el niño necesita la soledad mental absoluta; saber que únicamente entre las páginas del libro, si tiene suerte y si el libro lo interpela, descubrirá por sí mismo el hilo de una historia secreta contada únicamente para él. A esa singular lección aspira toda la literatura.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































