Vísperas de una despedida
Un bodegón de Zurbarán como el que el Prado exhibe hasta fin de mes puede servir de refugio en una ciudad a veces tan inhóspita como Madrid
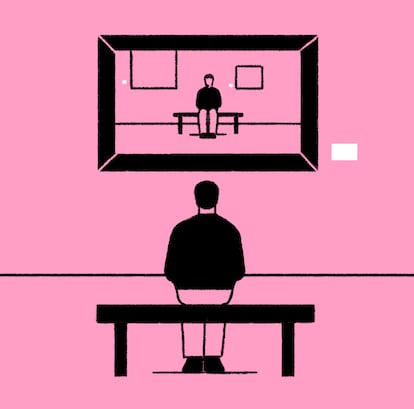

En esta mañana de final de primavera el sonido que predomina en el parque del Retiro no es el canto de los pájaros, sino el de las cortadoras de césped, consagradas a decapitar millones de flores silvestres justo cuando más nutritivas son para los insectos y más animan con su variedad las praderas, tan verdes este año gracias a las lluvias recientes. Madrid es una ciudad acogedora para los millonarios, para los coches gigantescos, los especuladores urbanos y los demagogos populistas —no sé si hay otra capital del mundo en la que sea posible que se condecore a Javier Milei—, pero muy inhóspita para casi todas las formas de vida, desde los insectos y las aves hasta la inmensa mayoría de los seres humanos no protegidos por la cápsula del dinero. En Madrid se espera para podar los árboles a que se encuentren en la plenitud de su savia, y se rotulan con líneas blancas en medio del tráfico carriles bici con el propósito de disuadir a los usuarios que no quieran jugarse la vida. Quizás animados por la condición de motero del alcalde, los motoristas invaden con sus máquinas ingentes las aceras para tomar atajos, y se enfadan agresivamente con el peatón inoportuno que les hace un gesto de protesta o no les deja paso con la debida rapidez. En Madrid, los días de calor, los colegios públicos tienen de media 10 grados más de temperatura que los colegios privados, y cuando en un espacio de naturaleza recobrada en el pobre Manzanares se desata la feracidad de la vida animal y vegetal, inmediatamente las autoridades municipales se lanzan a planear un espectáculo de luz y sonido que aniquilará el silencio y la oscuridad nocturna en las orillas del río, si bien dará ocasión a los turistas de hacerse fotos multicolores, y “oportunidades de negocio” —sacar tajada, en español antiguo— a algún contratista o pariente. Hay viviendas en Madrid cercanas al monstruoso estadio Santiago Bernabéu donde en las noches de concierto el suelo vibra y tiembla como en un sótano berlinés de música electrónica.
Que el gran parque en el corazón de la ciudad se llame el Retiro es una promesa no siempre colmada. Uno va al Retiro queriendo retirarse temporalmente de una atmósfera de agresividad a la que se vuelve más sensible, y también más vulnerable, según pasan los años, o según las variaciones en su estado de espíritu, tan influidas por los azares de la química cerebral como por las evidencias objetivas de la calamidad del mundo, la inmensidad del sufrimiento humano. La pesadumbre personal es un encierro no buscado en lo oscuro de uno mismo, pero el esfuerzo o la disciplina de asomarse afuera puede ofrecer un espectáculo más tenebroso todavía. Conozco a personas, en otras épocas muy interesadas en las agitaciones del momento, que ahora dicen no leer nunca el periódico, o solo de vez en cuando y por encima, y no seguir las noticias en la televisión o en la radio. “El mundo está demasiado encima de nosotros”, se quejaba de viejo Saul Bellow. Uno siente la necesidad de retirarse a ese espacio protegido que Montaigne llamaba su arrière-boutique, su trastienda privada, pero también conoce mejor de lo que quisiera sus peligros, y sabe que para bien y para mal las cosas están siempre muy mezcladas, y que cerrar los ojos a lo amenazante o lo desagradable es también muchas veces cerrarlos a lo valioso, lo que requiere atención y merece ser observado, a la bondad y la decencia que no son menos admirables porque tantas veces queden ocultadas por la espectacularidad de lo peor.
Dice Simone Weil que no observar la belleza del mundo es un pecado que tiene por castigo perderla. Esta mañana en el Retiro me perturban el ruido y la masacre botánica en miniatura de los cortacéspedes municipales, pero el olor a savia de la hierba recién cortada me inunda los pulmones con un golpe inesperado de júbilo que alivia el alma, y que se confunde con el olor todavía más poderoso de un eucalipto, su tronco gigante rodeado de una alfombra de hojas caídas, largas como cintas. En este momento no hay más presencia a mi alrededor que un mirlo recién aterrizado que explora sin reparar en mí, con su pico amarillo, la hierba corta y muy verde entre las hojas secas del eucalipto.
Pero ahora mis pasos cobran una dirección. Me he acordado, no sé si por la efusión de los olores en la sombra fresca, de que ya faltan pocos días para que se lleven del Prado un cuadro que pertenece al Museo de la Fundación Norton Simon de Pasadena, en California, el Bodegón con cidras, naranjas y rosa que pintó y firmó Francisco de Zurbarán en 1633, y que ha estado en Madrid desde marzo. He ido a verlo de vez en cuando a lo largo de estos meses, pero esta mañana se me ocurre la idea insidiosa de que puede que no vuelva a verlo nunca. Nadie ve un cuadro de verdad si no lo tiene delante de los ojos. Y no solo por la inexactitud de las reproducciones, sino por la cualidad de presencia que imponen su tamaño y su escala, el espacio físico en el que el espectador se encuentra con él, como bajo el influjo de su campo magnético, la materialidad de la tela, los pigmentos, la madera del marco, la luz de la sala, el ánimo de quien mira, desde qué mundo secreto.
Lo primero que sorprende de este bodegón es su tamaño: es bastante más grande de lo normal en el género, tan menor en las dimensiones como en la consideración de su valor en la jerarquía de la pintura. No es un cuadro “de historia”, con personajes heroicos o religiosos de cuerpo entero, ni un retrato de un noble o un santo o de un dignatario eclesiástico. Sobre una mesa bien pulida hay dos platos de metal a los lados de una cesta de mimbres muy entrelazados. En el plato de la izquierda hay unas cidras o limones grandes; en el de la derecha, una rosa apoyada en el filo y una taza de porcelana blanca con agua. En el centro, la cesta de mimbre colmada de naranjas, y sobre ellas unos tallos de naranjo con flores de azahar. Una luz suave que viene de la izquierda alumbra y moldea las formas de las cosas, pero se detiene en el límite posterior de la mesa, delante de un fondo negro, de una negrura de noche cerrada, de alquitrán o antracita. No hay nada más, solo la firma apenas visible.
He llegado al cuadro por el camino más corto, atravesando las salas sin detenerme a mirar ninguna otra pintura, abriéndome paso entre la multitud de turistas ya con uniforme de verano, algo aturdido por el clamor de tantas voces, intentando aislarme de ellas. Está en una sala pequeña, rodeado por otros cuadros muy desiguales de Zurbarán, ninguno igual de prodigioso, ninguno capaz de detener así la mirada y el tiempo. No hay mucha gente alrededor. Hay momentos en los que me he quedado solo, y entonces los pormenores de la pintura parece que se agrandan y cobran mayor precisión. Por más veces que lo mires no se agota nunca. La rosa posada en el plato se refleja débilmente en la superficie metálica. Cada hoja de naranjo y cada flor de azahar son distintas. La luz tranquila resalta los volúmenes en el tránsito hacia la sombra. Cada rugosidad de la piel abrupta de los cítricos es tan precisa, como cada una de las varas de mimbre con las que está tejida la cesta. Un bodegón barroco es una celebración de lo real y un recordatorio como susurrado de la vanidad de las cosas terrenales. La mesa de madera es también un altar para la eucaristía de lo cotidiano, la contemplación agradecida de una belleza que está en la realidad y que atestigua el oficio visionario y artesanal del pintor. Dentro de unos días el cuadro no estará en Madrid. Aunque no vuelva a verlo, seguiré acordándome del refugio íntimo que me ha ofrecido en la intemperie de estos tiempos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Opinión
- Madrid
- Ayuntamiento Madrid
- José Luis Martínez Almeida
- Cultura
- Sociedad
- Desigualdad económica
- Desigualdad social
- Tráfico
- Carril bici
- Río Manzanares
- Fauna
- Flora
- Arte
- Arte barroco
- Pintura
- Pintores
- Bodegones
- Francisco de Zurbarán
- Museos
- Museos públicos
- Museo del Prado
- Saul Bellow
- Michel de Montaigne
- Simone Weil
- Escritores
- Parque del Retiro
- Estadio Santiago Bernabéu
- Contaminación acústica




























































