
La tribu revive con la pandemia
La crisis del coronavirus ha despertado la solidaridad y el espíritu colectivo de la sociedad. Voluntarios de toda España están movilizándose para que nadie se quede atrás. Seis historias sobre cómo esta pandemia nos ha unido.
Despertar social en ruta
Al volante del furgón rojo, Paula Garrido, 44 años, conduce por las carreteras que serpentean entre los montes de la sierra de Madrid. Detrás, su hija, Sofía Silva, 22 años, trata de guiarla consultando un Google Maps que por estas latitudes se vuelve errático. Al fondo, entrechocan las cajas llenas de comida, productos higiénicos y tecnológicos que repartirán hoy. Y es que a estos pueblos donde no llega la cobertura sí llega la necesidad. Estamos en la Unidad de Respuesta Social Básica de la Cruz Roja, una iniciativa creada para paliar la ola de necesidades que ha originado la pandemia en esta remota región (el municipio más grande que abarcan tiene 5.000 habitantes). “Una población que no habíamos considerado vulnerable se está incorporando a nuestro programa”, explica Paloma Cano, directora de la Asamblea de Cruz Roja de la Sierra Norte. El número de personas que en estos dos meses ha recurrido por primera vez a Cruz Roja en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 248% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los voluntarios están multiplicando el esfuerzo. En dos meses los furgones han pasado de hacer una salida diaria a hacer cuatro. “Esto ha sido un despertar social”, asegura Garrido, chilena afincada en la sierra desde hace 16 años que se dedica a la venta ambulante de repostería. Garrido se inscribió en la Cruz Roja, su primer voluntariado, a mediados de marzo junto a su hija. Esta, licenciada en TAFAD y Conservación del Medio Natural, ha dejado a medias su carrera de Trabajo Social. Las ganas de ayudar se las convalidaron hace mucho. “A los jóvenes nos toman por ninis. Pero nosotros también sabemos ayudar”, dice.

En su ruta por estos pueblos de piedra vista, zarzas, ruinas y perros sueltos, el furgón hace parada en Madarcos, con 47 habitantes, uno de los pueblos más pequeños de la Comunidad de Madrid. Allí espera una mujer, auxiliar en una residencia y víctima del maltrato, que recurre por primera vez a la Cruz Roja. En Bustarviejo baja al portal una pareja que emigró de Venezuela hace cinco años, cuando a él le detectaron párkinson. Allí no había medicamentos para tratarle. Ahora ella sufrió un ERTE y se quedaron sin ingresos. “Sin vosotros no lo logramos”, confiesa a Garrido. Y en El Vellón emerge de un callejón un hombre cuyos tres hijos pequeños estaban dando clase con un solo móvil. A partir de hoy podrán hacerlo con una tableta.

Cada vez son más los que necesitan una visita del furgón rojo para salir adelante. “Hemos ido a repartir a urbanizaciones donde dices ‘no puede ser”, asegura Silva. Aunque a muchos les cuesta asumir que la necesitan —“en el pueblo la vergüenza te impide pedir ayuda”—, a este tándem no le da ninguna prestarla.
Los enviados de Dios nunca duermen
Cae la noche sobre Madrid y, mientras los transeúntes rezagados aprietan el paso y los camiones de basura comienzan su ronda, una luz se enciende en la parroquia de Santa Micaela y San Enrique. Ya hace unas horas que el padre Miguel, García de apellido, recibió el aviso —“estás operativo”—, cuando un Cristo Resucitado se ilumina en la pantalla de su móvil y el himno de la Virgen de Covadonga invade el despacho. García se arma de papel y boli, carraspea y desliza: “SARCU, dígame”.

Al otro lado de la línea, una persona que afirma estar poseída por el demonio pide unas oraciones para poder dormir. Es una habitual del Servicio de Atención Religiosa Católica Urgente (SARCU), el número de atención espiritual nocturna de la diócesis de Madrid, explica García, 45 años. Con tono calmado, García ora un padrenuestro, un avemaría, un gloria y propone una plegaria: “Vamos a pedirle a san Miguel arcángel que nos libre de todos los males del coronavirus”.
La pandemia ha desatado las alarmas entre los curas voluntarios que, como García, atienden esta línea telefónica cada noche. Lo que antes consistía en responder llamadas de rezo, hacer compañía y realizar alguna salida nocturna a domicilios u hospitales para dar unciones de enfermos ha tomado un cariz nuevo en los últimos dos meses. Antes apenas llegaban a las 5 salidas al mes. Solo en abril hicieron 27. “Esto parece una centralita”, dice García.

Por ello la diócesis ha ampliado el horario del servicio, que abarca de 22.00 a 7.00, y el número de voluntarios: de 52 a 66, explica Pablo Genovés, 60 años, coordinador del SARCU y uno de los fundadores de esta iniciativa, que surgió hace tres años a raíz de una propuesta del papa Francisco. También la razón de las llamadas ha cambiado, según Genovés. Hay quienes acuden al SARCU buscando alivio en el duelo, compañía en el confinamiento o explicaciones ante las cifras de muertos diarios: “¿Cómo permite Dios esto?”.

El SARCU no tiene la respuesta a dudas como esta. Pero sí un talento para mitigarlas: “Llaman personas no creyentes porque saben que un cura sabe escuchar”, dice García, que a los 10 años supo que quería tomar el hábito. Pasó 13 como capellán de la Universidad Autónoma de Madrid, hasta que hace dos años le trasladaron a esta vicaría. Desde aquí, con una mochila a su lado que alberga un ritual de sacramentos, óleos, bastoncillos para aplicarlos, mascarillas, guantes y un salvoconducto por si hoy toca salida, relata, entre llamada y llamada, sus días de confinamiento. Ha seguido dando misa a diario. Solo. Y rezando. “Con todo esto que estamos viviendo, o tienes un sentido en la vida o se te tambalea todo”, reflexiona, cuando los primeros acordes del politono interrumpen la paz de la iglesia desierta. “SARCU, dígame”.
Los parches del tejido social
Ana Díaz llevaba años diciéndole a su hija: “Me encantaría irme al Congo a ayudar”. Desde la oficina de su empresa de limpieza, donde se amontonan bicicletas, mascarillas, ropa de niño, alimentos y juguetes, cuenta que su hija le preguntó: “¿Para qué querías irte al Congo?”. “Y es verdad, no hace falta irse para ayudar”, asegura Díaz, 66 años, que ha convertido este despacho en la base de operaciones de una red solidaria construida por los vecinos de Córdoba mediante una vieja técnica: el boca a boca. Lo que empezó como un proyecto de confección de mascarillas, con 250 voluntarias cosiendo un total de 12.000 cubrebocas, se ha convertido en un resistente tejido social. Ofrece desde ayudas al pequeño comercio —un ganadero desesperado le pidió a Díaz que preguntase si algún conocido quería huevos; agotó existencias en cuestión de días— hasta distribución de bienes básicos para quienes más lo necesitan, cuenta Díaz. Le hierve el teléfono. Arden los grupos. Y la conciencia colectiva se ilumina: “La gente ha despertado. Yo no me imaginaba que fuesen a responder de esta forma”.

El origen de esta respuesta se remonta a Rafael Escudero, 48 años: “Puse un cartel en Facebook diciendo que se necesitaban costureras para hacer mascarillas y dejé mi número. Yo esperaba que llamarían 20 o 30 personas, y cuando vi que eran 200, sobre todo mujeres, lo mejor que me pudo pasar es que apareciera Ana. Porque si no puedo ni organizarme con la mía, imagínate con 200”, bromea. Escudero se estableció como el enlace externo de la asociación, que adoptó el nombre de Costureras Solidarias Córdoba, mientras que Díaz coordinaba la elaboración. El material, principalmente donado por empresas de confección de la zona, se distribuía por barrios, donde las costureras confeccionaban las mascarillas. Estas se transportaban al despacho de Díaz, gracias a la ayuda de Policía Local o Ambulancias Córdoba, desde donde Escudero les buscaba un destino en los hospitales y residencias de la zona.
Cuando llegaron las mascarillas a las farmacias, parte de esta iniciativa quedó obsoleta. Por eso Díaz y Escudero están tratando de reconvertirla. “Ya que hemos creado esa red, queremos utilizarla para ayudar al comercio local”, explica Escudero. “Córdoba vive del comercio de cercanía. Estar dos meses cerrado se hace muy complicado”. El chat se ha transformado: llegan currículos, negocios que ofrecen su stock, peluquerías que anuncian su apertura, peticiones de bicis…

Díaz ya no quiere irse al Congo. Está ocupada corriendo la voz. Y como ella las 832 personas de su lista de difusión, sus 289 amigos de Facebook o los 250 miembros del grupo de WhatsApp… “Si funcionásemos todos ayudándonos así…”. Y, quizás porque le cuesta imaginarlo, lo deja ahí. Habrá que probar.
Casados con la caridad
Por el mostrador del economato de Cáritas de Tetuán, Madrid, van desfilando documentos de identidad de todas las especies: permisos de residencia, pasaportes de medio mundo y DNI, fotocopiados y destrozados. “No tienen ni los 30 euros que cuesta renovarlo”, suspira la encargada. Rodrigo González, 39 años, empareja los nombres con una base de datos donde a cada uno se le asigna un importe en función del número de miembros que tenga la familia. Es el valor de la compra que podrán hacer ese día. 40 euros por miembro familiar, que se entregan cada dos semanas. De ese importe, Cáritas costea el 80%, a través de donaciones, mayoritariamente de particulares, y el otro 20% lo pagan los usuarios.

De cuatro en cuatro se internan en la despensa. Los nuevos avanzan entre las estanterías con el móvil en la mano. Teclean en la calculadora, sumando el importe del carrito. Los más veteranos lo hacen a ojo. “La necesidad te enseña”, comenta una cajera. Junto a ella, Ana Alaiz, 27 años, escanea y embolsa los artículos. Hasta 54 personas pasarán por aquí esta tarde. Muchas de ellas por primera vez: las peticiones de ayuda a Cáritas se han triplicado desde el estallido de la pandemia y el 40% de las personas que acude a los economatos lo hace por primera vez.

Pero también ha crecido el número de voluntarios. De los 100 nuevos que se ofrecían mensualmente a Cáritas en Madrid, han pasado a 2.000. La mayoría, jóvenes. Es el caso de González y Alaiz, pareja, y a partir de septiembre matrimonio, que, cuando Cáritas retiró a los voluntarios más mayores a mediados de marzo, no dudaron en inscribirse. La situación a la que se enfrentan aquí es diferente a la vivida en otros voluntariados, asegura González: “Antes, el colectivo al que ibas a ayudar estaba muy determinado. Ahora vemos gente que podrían ser nuestros vecinos”. “O nosotros”, completa Alaiz.

Al mismo tiempo, la pareja respondió al llamamiento de la asociación Bokatas, dedicada a la asistencia de personas sin hogar. Los acompañamos en su ronda. Los comedores sociales habían cerrado, no había viandantes y el cuenco con el que Santiago Pérez, 67 años, recoge monedas en la madrileña calle de Orense estaba vacío. La asociación decidió cambiar de método estos días: dejaron de repartir los bocadillos a través de los que habitualmente establecían contacto con los sin techo y empezaron a dar bolsas con comida para varios días. Desde entonces, González y Alaiz recorren Madrid cargados de pan, embutidos y conservas, que reparten a quienes, como Pérez, no pueden quedarse en casa. “La gente está siendo más solidaria. Se paran, me preguntan si necesito algo”, asegura Pérez, mientras chupa un purito. Alaiz concuerda con esta visión: “Yo respiro un intento por entender que no somos autosuficientes. Que nos necesitamos los unos a los otros”.
El retorno del médico
Desde su salón con vistas a una placita ahora eternamente vacía, Josep Picas, 69 años, se ha pasado los últimos dos meses descifrando los síntomas de la covid-19 por teléfono. Picas es uno de los 200 médicos del Colegio de Médicos de Barcelona que se presentaron voluntarios a mediados de marzo a la convocatoria del Servicio de Emergencias Médicas. La mayoría, jóvenes recién salidos de la carrera o jubilados. Como Picas, que con las UCI colapsadas, la atención primaria saturada y la curva de contagios apuntando al cielo, salió de su rutina para volcarse en la consulta telefónica. “En este país cuando cumples 65 años ya no sirves para nada. Con la pandemia, muchos médicos hemos visto la oportunidad de sentirnos útiles a pesar de estar jubilados”, confiesa.
A lo largo de dos meses, Picas ha hecho unas 200 llamadas, tras realizar un curso exprés. “Estuve dos días estudiando los protocolos como si fuese a hacer un examen del MIR”, recuerda. Debía determinar la urgencia del paciente, decidir si debía recetar paracetamol y aislamiento o mandar una ambulancia. A medida que el número de contagios diarios se ha reducido, también lo hicieron las llamadas, de 20 diarias a 5 en días alternos. “Ahora están emergiendo problemas psicológicos. La angustia de estar solo y la incertidumbre han generado casos de depresión y ansiedad”, cuenta.

Para este exdirector de Atención Primaria de Barcelona, este voluntariado ha supuesto una reconciliación con la sociedad: “La gente tiene conciencia. Después de hablar con los pacientes me quedaba satisfecho, como ciudadano, de compartir la responsabilidad de estas personas”, asegura. Por otro, con sus antiguos compañeros, que han hecho lo imposible por sacar al país de la pandemia: “El colectivo sanitario se ha cohesionado. Personas acostumbradas a poner hierros en huesos rotos se han puesto a colocar respiradores a pacientes que se ahogaban”, dice emocionado. También se han reconciliado con el lado más humano de la medicina: “Ha sido una oportunidad para volver a los orígenes de mi profesión, la de cuidar”.
Fiebre voluntaria
En el almacén del Banco de Alimentos de Cantabria, en Tanos, las torres de cajas casi alcanzan la decena de pisos. Todas llenas de comida, donada para hacer frente a la necesidad que desde hace dos meses asola a las personas más vulnerables de la región. Desde entonces han pasado de repartir 5.000 kilos de comida a la semana a unos 20.000. Debido a la avanzada edad de los voluntarios habituales, muchos tuvieron que quedarse en casa. Ante el aumento de la demanda y la falta de personal, se emitió una llamada de auxilio cuya respuesta no tardó en llegar. En unas semanas se pasó de los 30 voluntarios que trabajaban allí antes de la pandemia a los 60 de hoy. La encargada, Marcela Calle, 35 años, no se lo creía: “Llevo aquí 10 años y nunca había visto una ola de solidaridad como esta”.

Joaquín García, madrileño de 52 años, fue uno de los primeros en apuntarse después de que el desguace en el que trabajaba sufriera un ERTE. “Llevaba en casa una semana cuando me dijeron que necesitaban voluntarios. Dije: ‘¿Qué hago sentado en casa?”. Para encontrar la semilla de ese espíritu hay que remontarse a un tiempo que casi le cuesta la vida a García: el de la heroína en los años ochenta. “En aquella época de aperturismo, después de la muerte de Franco, con el tema de la libertad entró todo: lo bueno y lo malo. De mi generación muchísima gente falleció”. De los 14 hasta los 20 años vivió adicto. Hasta que su abuela lo envió a uno de los centros de la Asociación Reto, una organización dedicada a la rehabilitación de personas con drogodependencia. Salió limpio y con ganas de sentirse útil. Después de que, hace 14 años, cambiara la nave industrial donde trabajaba montando stands para volver a Reto como voluntario, ahora, casado y con tres hijas, ha regresado al mundo de los palés, los albaranes y las forklift. Le llamaron para un par de días. Lleva un mes. Si puede, se quedará más: “Como si no vuelvo al desguace”, asegura, inspirado por el “despertar” que está viendo a su alrededor. “La gente se ha dado cuenta de que tu vida puede cambiar en cosa de nada. Esto te crea una necesidad de estar cerca de los demás”.
ESPECIAL Apuntes del futuro

El futuro ya está aquí
Leo Messi, Ferran Adrià, Rafa Nadal, Brigitte Bardot, Norman Foster, Cristina Garmendia, Audrey Azoulay... la cultura, la empresa, la ciencia y el deporte diagnostican el presente y el futuro para El País Semanal

Educación interrumpida
Entramos con el director de educación de la OCDE a las aulas del futuro. Ayudar a los alumnos a pensar por sí mismos y a comprender los límites de la acción individual y colectiva serán algunas claves
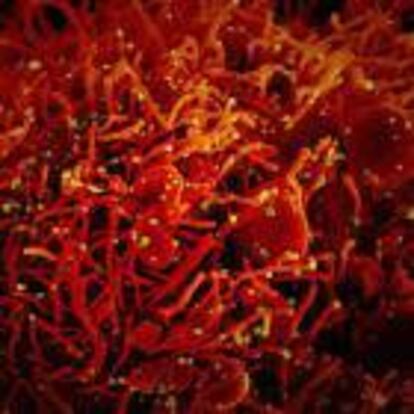
Los misterios del SARS-CoV-19, un mal bicho
Todavía hay más incógnitas que certezas en torno a la covid-19. Los médicos en las UCI suman síntomas y complicaciones. Como la temida tormenta de citoquinas, cuya causa sigue siendo un misterio.
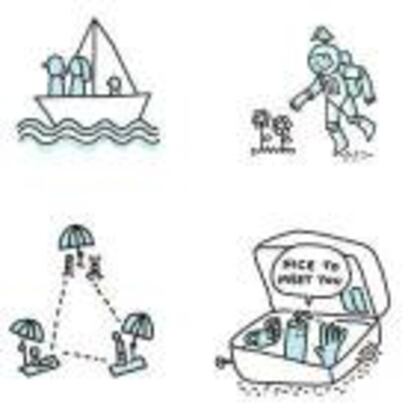
Y ahora... ¿cómo viajaremos?
De las primeras escapadas a la distancia de seguridad en bañador. Proximidad, prevención, sostenibilidad, naturaleza y tecnología impregnan el turismo que viene

Privacidad: riesgo totalitario
Control por geolocalización, vigilancia mediante pulseras electrónicas, reconocimiento facial. Gobiernos y ciudadanos dudan entre seguridad y libertad. Puede que este sea el gran debate tecnológico del siglo XXI.

Un nuevo orden mundial
El virus ya ha alterado nuestra forma de vida y provocado una nueva recesión económica. ¿Y sus consecuencias geopolíticas? ¿Generará un nuevo orden global?
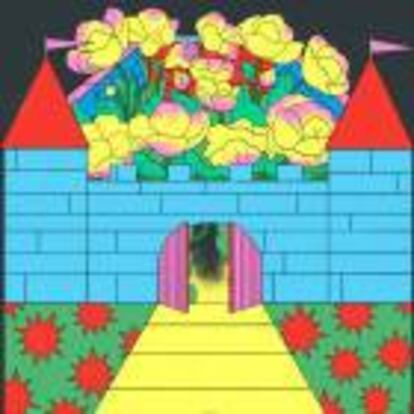
Mientras saltamos el foso
Pese a la magnitud del drama, siempre cabe aprender lecciones y extraer enseñanzas de lo ocurrido. Margaret Attwood, autora de 'El cuento de la criada' ofrece en este texto algunas pistas para hacerlo. Y para reencontrarse con la vida

¿Dónde está la oficina?
Oficinas asépticas y distantes. Horarios comprimidos y 'apps' rastreando contagios. Regreso al trabajo: visitamos la sede de varias empresas, desde una multinacional alojada en un rascacielos hasta unos estudios de animación

Vestir el día después
Propuestas para mantener la distancia social y que la transición del chándal al traje no sea traumática

Nueva normalidad; misma familia
El confinamiento nos ha obligado a descubrir la convivencia. ¿Cómo ha sido la experiencia para la variada y diversa modalidad de familias españolas? Un reportero y un fotógrafo lo cuentan en primera persona
Archivado En
- Ayuda social
- Crisis humanitaria
- Pandemia
- Coronavirus
- Recesión económica
- ONG
- Virología
- Solidaridad
- Política social
- Enfermedades
- Voluntarios
- Medicina
- Sucesos
- Economía
- Sociedad
- Política
- Cáritas Diocesana
- Cruz Roja Española
- Donaciones humanitarias
- Crisis económica coronavirus covid-19
- Voluntariado
- Cruz Roja
- Coronavirus Covid-19
- Crisis económica
- Reportajes