Sexo, sangre e incesto a espuertas: el morboso y peligroso mundo de las Cleopatras
El historiador Lloyd Llewellyn-Jones dedica un libro apasionante a las mujeres de la extravagante, fratricida y depravada dinastía egipcia de los Ptolomeos


Quien piense que los baños de sangre de los Lannister en Juego de tronos y las atrocidades de los Harkonnen en Dune son lo más de la perversión tiene que leer sin falta este libro sobre la insana, depravada, fratricida y definitivamente disfuncional dinastía de los Ptolomeos que reinó en Egipto del 323 antes de Cristo al 30 a. C., con el añadido de que aquí todo es real. En Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto (Ático de los libros), dedicado a explicar la extraordinaria vida de las mujeres de la familia con ese nombre —alguna con un apodo popular tan sorprendente como el de Cleopatra III, Kokké, vulgarismo griego para los genitales femeninos que en el original aparece como cunt y la traductora Isabel Fuentes vierte sonoramente como “chocho”—, el catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Cardiff Lloyd Llewellyn-Jones, nos sumerge de manera fascinante en un mundo de alta intriga política, asesinatos, sexo e incesto tan asombroso y escalofriante como apasionante. Un verdadero gran guiñol que demuestra, dice el historiador, que la realidad es más increíble que la ficción y que, añade, deja en juego de niños las cortes de Putin o Trump. Entre las Cleopatras ptolemaicas figura, por supuesto, la última reina de la dinastía, Cleopatra VII, la tan popular de la literatura, el arte, el cine y nuestros sueños, y de la que Llewellyn-Jones destaca que no fue una figura aislada que apareciera de la nada sino la digna heredera de las glorias y pecados de sus antepasadas, una línea de mujeres increíblemente influyentes y capaces para su tiempo.
Preguntado por cuál es el crimen más estremecedor de los que recoge en su libro, por animar la conversación en el bar de su hotel en Barcelona, el estudioso galés (Cefn Cnibwr, 58 años) se queda pensando un momento con aire profesoral hasta que contesta. “La historia que me parece más macabra es la del banquete en el 130 antes de Cristo en el que Cleopatra II celebraba su 55 cumpleaños en su palacio de Alejandría y a la hora de abrir los regalos que le llegaban de todo el mundo —un cuerno de rinoceronte teñido de púrpura y dorado, un loro, un fino paño de algodón de la India— llevaron ante ella un gran cofre de ébano cargado por cuatro esclavos. La reina se incorporó del lecho en el que estaba reclinada para el banquete y ordenó abrirlo. Sus ojos se encontraron con un espectáculo sangriento: apilados unos sobre otros yacían los brazos, piernas, torso y cabeza de un niño”.
Era el cuerpo desmembrado de su hijo, Ptolomeo Menfita. Se lo enviaban como grotesco regalo desde el exilio en Chipre su exmarido, hermano de ella y padre del niño Ptolomeo VIII Evergetes, conocido como Fiscón (barrigón), y la esposa de este Cleopatra III (Cleopatra chocho, efectivamente, también conocida litúrgicamente como la Potra Sagrada de Isis), que era hija de Cleopatra II y sobrina de Fiscón. No se crea que la madre se abismó en la pena: expuso públicamente los miembros de su hijo en Alejandría para suscitar la ira del pueblo contra Fiscón.
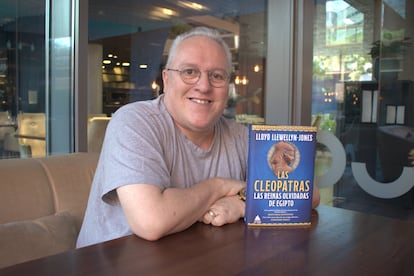
Sirva el episodio para, además de mostrar la catadura criminal de los Ptolomeos, aderezada sin duda por los hostiles historiadores romanos, dar fe del tremendo lío que son sus relaciones incestuosas. Por no hablar del hecho de que todos los reyes se llamaran Ptolomeo y, aparte de las Arsínoe y Berenice, buena parte de las reinas Cleopatra (hasta los escribas se equivocaban alguna vez con las numeraciones). Durante un tiempo, Fiscón y Cleopatra II habían incorporado al trono a Cleopatra III, a la que se decía que su tío había violado y desvirgado, componiendo una singular tríada faraónica y ménage à trois familiar de un rey y dos reinas. Fiscón dejó embarazada a su sobrina e hijastra de un niño al que llamaron Látiro (Garbanzo) y que se convertiría en Ptolomeo IX (también alumbró a Ptolomeo X al que los alejandrinos denominaron con salero Ho Kokkés, hijo del chocho). A todas estas, el mismo Fiscón previamente había asesinado al hijo de Cleopatra II, el joven rey Ptolomeo VII Neos Filopátor, su sobrino, el mismo día en que se casó con su madre y, cuenta el historiador Justino, “entró en el lecho de su hermana aún cubierto de sangre”. Así eran los Ptolomeos, genio y figura.
Y eran gordos. Fiscón, al que los alejandrinos cambiaron el sobrenombre de Evergetes (Benefactor) por Kakergetes (el Malechor), era lo más parecido que pueda imaginarse al ficticio barón Vladimir Harkonnen de Dune: “Sufría de una obesidad mórbida, con un vientre tan grande que su circunferencia superaba la envergadura de dos brazos extendidos”, explica Llewellyn-Jones. Era casi incapaz de moverse por sí solo y lo transportaban en litera; se cuenta que los alejandrinos solo lo vieron una vez de pie y fue para saludar a Escipión el Africano. Un senador de Roma lo encontró repulsivo envuelto en un caftán rojo transparente, y describió que la grasa había corrompido por completo su cuerpo. Para un romano era la encarnación sebosa de la degeneración y los excesos orientales. El estudioso galés no desdeña la comparación con el barón Harkonnen. “No me extrañaría que hubiera sido la fuente de inspiración, es un tropo reconocible”, dice y sorprende agradablemente al agregar que “lo podríamos comparar también con el Jabba el Hutt de La guerra de las galaxias, un cuerpo que habla del poder, de la riqueza, de la indolencia y del vicio”.

El historiador añade que, aunque el de Fiscón fuera un caso extremo, los Ptolomeos eran en general todos gordos. Lo estaban, recalca, por que querían, por la tryphé (y valga la palabra), concepto clave de la identidad ptolemaica que se puede traducir del griego como desmesura, lujo, extravagancia, exorbitancia, y hasta desenfreno. Manifestaban a través del exceso (sexo, grasa y abundancia) que eran muy ricos, obscena y descaradamente ricos. “Como los oligarcas rusos actuales”, compara. Los Ptolomeos, continúa, eran ostentosos y exhibían constantemente su superriqueza, incluso tenían lo que hoy consideraríamos megayates.
Las mujeres de la dinastía, entre ellas las Cleopatras a las que dedica especialmente su libro, tampoco eran las bellezas que solemos asociar con el nombre (que significa un poco a lo Chiquito de la Calzada “gloria de su padre” y que era prestigioso porque lo había llevado la hermana de Alejandro Magno, referente de los Ptolomeos). “No eran muy sexis, aunque el poder político tiene su propia sensualidad”. Ni siquiera lo era Cleopatra VII. La obesidad era una manifestación del éxito, y la gordura de los Ptolomeos, un modelo aspiracional, explica el historiador, que señala los “retratos carnosos” de las reinas de la familia en las monedas y en sus hinchadas estatuas grecoegipcias, que mostraban la predilección ptolemaica por la adiposidad. En las estatuas, Cleopatra III, por ejemplo, presenta una apariencia robusta, con una abundante carnosidad bajo la barbilla y pliegues grasos (“anillos de Venus”) rodeando su corto cuello.

Cleopatra VII no sería muy diferente a la III (su bisabuela si no hay error) que en muchas cosas fue su modelo (incluida la identificación con Isis). Hay que pensar que la legendaria reina, a la que le ponemos las facciones de Theda Bara, Claudette Colbert o, sobre todo, Elizabeth Taylor “era producto de seis generaciones de incestos”. Con respecto a ella, dice el historiador, es muy significativo que las fuentes antiguas no nos hablan de belleza. “Tenía carisma, los rostros se volvían hacia ella cuando entraba en una habitación, era una gran conversadora, políglota, inteligente, culta, pero si ves su rostro en las monedas… La imagen popular que tenemos de Cleopatra VII es un cliché, una creación, y está entreverada de representaciones medievales, renacentistas, victorianas o cinematográficas, siempre con esa pátina de belleza misteriosa producto de la visión occidental de Oriente”. El estudioso cree que Cleopatra seducía con su carisma y su ejercicio del poder, y recuerda que también hubo quien consideró a Margaret Thatcher tan atractiva como Marilyn Monroe.
El incesto en primer grado (entre hermanos y padre e hija), señala el autor de Las Cleopatras, formaba también parte de la filosofía del exceso de los Ptolomeos y su libertad para entregarse al placer; estaban al margen de las leyes que sujetaban a los demás. Tenía asimismo el incesto un elemento pragmático: evitaba la hipogamia (casarte con alguien por debajo de tu rango social) y mantenía el poder en la familia (“la familia que duerme unida permanece unida”, apunta Llewellyn-Jones). Y presentaba asimismo un eco religioso, pues aludía a las relaciones incestuosas de los dioses egipcios (Isis-Osiris) y griegos (Zeus-Hera).

Entre los casos más notables, el de Cleopatra V Berenice III (sí, para acabar de liarla algunas tenían nombres dobles): se casó con su tío Ptolomeo X, con su propio padre Ptolomeo IX y con el efímero Ptolomeo XI, su sobrino e hijastro, que la asesinó. ¿Eran conscientes de los peligros de la consanguinidad? Al cabo, la Alejandría de los Ptolomeos era también la de los grandes conocimientos científicos de la época. “No creo que lo fueran, ni se les debía pasar por la cabeza”, reflexiona el estudioso. “Para ellos el incesto suponía mantener la pureza de la sangre, y se veían como dioses, y los dioses egipcios y griegos eran incestuosos”. También los antiguos faraones: “No tanto como se cree, pero es cierto que tanto Akenatón como Ramsés II tuvieron relaciones con algunas de sus hijas”. Desgraciadamente no quedan restos físicos de ningún Ptolomeo (que al principio se incineraban y luego se enterraban, no se sabe si momificados) para analizar el daño que pudo provocar el incesto. Llewellyn-Jones apunta al respecto el hallazgo en unas excavaciones en la tumba de Éfeso conocida como el Octógono de lo que podría ser el esqueleto de Arsínoe IV, la hermana pequeña de Cleopatra VII (al que esta hizo asesinar, por cierto, como a su hermano Ptolomeo XIV). “Quizá el análisis de ADN podría mostrar lo que hicieron generaciones de Ptolomeos practicando el incesto”.
Cleopatra VII, recalca Llewellyn-Jones, que ha querido contextualizarla en su libro, no fue una anomalía histórica ni surgió de la nada. La eternidad estaba en sus labios y en sus ojos de manera distinta a como lo imaginó Shakespeare. Era la séptima de una serie de reinas con el mismo nombre, todas parientes suyas, que tuvieron un papel extraordinario como grandes agentes políticos durante más de siglo y medio de la historia de Egipto y del Oriente helenístico. Las vidas de todas esas mujeres excepcionales, en el seno de la agitada dinastía de los Ptolomeos de la que fueron parte, son dignas, como muestra su libro, de la más desaforada novela de intriga y asesinatos y no tienen nada que envidiar a la de la última reina Cleopatra. Eran capaces de ser muy feroces. Entre los episodios más sobrecogedores que recoge el historiador galés está el de la lucha despiadada entre las tres hermanas y princesas ptolemaicas Cleopatra IV, Cleopatra Trifena (no confundir con Cleopatra VI Trifena, la madre de Cleopatra VII) y Cleopatra Selene (no confundir, si es posible, con la hija de Cleopatra VII y Marco Antonio), hijas de Cleopatra III las tres y enredadas en la monarquía seleúcida de Siria. Aquello fue “uno de los espectáculos más sangrientos, macabros y morbosos de la historia helenística”, que rivaliza con la historia del cofre y el niño mutilado y que es uno de los ejemplos más tremendos de celos fraternos de la antigüedad. En su culminación, la Trifena ordenó a sus soldados que mataran a la IV que se había refugiado en el santuario de Apolo en Dafne, pero la mujer se aferró a una estatua de Artemisa y gritó a los sacerdotes que se estaba profanando el derecho divino de asilo. Los soldados dudaron, pero Cleopatra Trifena emitió una orden: “Cortadle las manos”. Así que se las cercenaron con las espadas y Cleopatra IV murió maldiciendo a su hermana. A su vez esta moriría poco después también asesinada. Por su parte, Cleopatra Selene se casó con su cuñado y luego con su hijastro que, ay, era también su sobrino...

Llewellyn-Jones, que considera que la tumba de Cleopatra VII ha de estar bajo el mar en Alejandría (como, dice, el sepulcro de Alejandro Magno) y descarta que se la pueda encontrar en Taposiris, acepta el reto de imaginar qué hubiera pasado de vencer la reina y Marco Antonio a Octavio, el futuro Augusto. “Es posible que Alejandría hubiera pervivido como la gran ciudad universal en perjuicio de Roma. Hubiera sido otro mundo imperial, probablemente menos basado en la fuerza militar. Cleopatra hubiera casado a Cesarión (Ptolomeo XV, hijo suyo y de Julio César) con Cleopatra Selene (su hija y de Marco Antonio), siguiendo con la tradición de los enlaces entre hermanos. Una de las obsesiones de Cleopatra era asegurar el trono para su hijo. La dinastía hubiera continuado”.

El historiador, cuyo próximo libro estará dedicado a Babilonia, dice preferir los Aqueménidas, la dinastía persa, otro de sus grandes temas de interés, a los Ptolomeos, pero curiosamente muestra una honda sensibilidad hacia la poesía de Cavafis y concretamente los melancólicos poemas en que evocó las glorias pasadas de la familia real alejandrina (“Aunque en verdad sabían cuánto valía eso, / qué palabras vacías eran esos reinos”). Se emociona al comentar los últimos descubrimientos de restos del Faro, posiblemente pertenecientes a su entrada monumental. A destacar también su sentido del humor, que nos ayuda a atravesar cuatrocientas páginas de endiablada onomástica y que ejemplifica la cita con que encabeza el epílogo de su libro, la exclamación de un inglés anónimo de la mojigata época de la reina Victoria al salir de la actuación de Sarah Bernhardt como Cleopatra en un teatro en 1895: “¡Pero qué diferente de la vida familiar de nuestra querida reina!”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































