Juan Valcárcel, biólogo molecular: “Cada uno de nosotros es una experiencia única. ¿Qué sentido tiene clonarnos?”
“Una forma de vida sintética no se ha producido aún, que yo sepa, pero no hay ninguna razón por la que no se pueda producir”, dice el científico, premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación
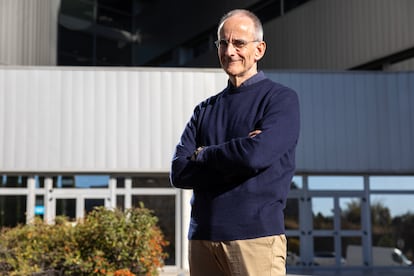

Juan Valcárcel (Lugo, 63 años) es biólogo molecular especializado en la regulación del ARN: pionero en el estudio del empalme (splicing) alternativo. Acaba de ser honrado con el premio de la Fundación Carmen y Severo Ochoa por el descubrimiento del mapa funcional del espliceosoma humano. Descuelga el teléfono en Barcelona, donde reside y trabaja, como líder de grupo, en el Centro de Regulación Genómica (CRG).
Pregunta. De Severo Ochoa cuenta José Luis Garci que una vez le preguntó quiénes somos de verdad, y si hay algo más después de la vida. Y Severo Ochoa le dijo: “Desengáñate, somos física y química”. Garci defendía que no: física y química, pero también una gota de misterio que nunca vamos a entender.
Respuesta. Yo estoy con Severo Ochoa: física y química, nada más. Pero una química muy sofisticada y elegante. ¿Me deja que le cuente algo?
P. Por favor.
R. Keats, el poeta, maldecía a Newton. Decía que Newton le había robado el encanto al arco iris al convertirlo en un prisma. Para Keats, la ciencia robaba el encanto a las cosas al explicarlas como realidad objetiva. Pero cuando entiendes el proceso que genera un arco iris, descrito en un libro precioso de Richard Dawkins [Destejiendo el arco iris, verso de Keats en su acusación a Newton] reparas en que la realidad es mucho más interesante que lo que haya dicho nunca la poesía sobre el arco iris. Aunque no haya nada más que física y química, la belleza de lo que tenemos puede llenarte incluso desde un punto de vista estético o espiritual.
[En un pasaje de su libro, Dawkins dice: “La ciencia no destruye el arcoiris: lo revela como algo infinitamente más bello. Al desentrañar los secretos del espectro de la luz —cómo las gotas de lluvia transforman un rayo solar en un abanico de colores— descubrimos que este fenómeno no es menos mágico sino mucho más profundo. Comprender la naturaleza real del arcoiris —su origen físico, sus leyes ópticas, sus variaciones con la lluvia y el sol— nos permite admirar de verdad lo que somos capaces de percibir, y nos hace conscientes de la maravilla de existir en un universo regido por leyes hermosas”].
P. Usted habla de la complejidad de la química. ¿La vida es consecuencia inevitable de ella, o somos un accidente estadístico del universo que a veces se defiende ensoñadoramente?
R. Carl Sagan decía que la vida se multiplica en el universo: que hay miles, millones, quizá hasta billones de civilizaciones con las que no hemos entrado en contacto, no hemos coincidido en el espacio-tiempo. Yo creo que, con las condiciones adecuadas, la química sofisticada va a producir componentes cada vez más complejos que se empezarán a organizar de una manera que puede llegar a dar lugar a elementos que se reproduzcan y, eventualmente, que piensen sobre la propia naturaleza. Como nosotros. Sería una química completamente distinta, y para nosotros sería muy interesante tener otro ejemplo de vida además del nuestro.
P. Todo empezó, para usted, con un microscopio.
R. Me lo trajo mi padre de Canarias. Pero lo que me asombró fue leer, en un libro de texto, sobre la base molecular de la herencia. La manera en la que se organizan cuatro compuestos químicos en las moléculas de ADN es lo que determina que esa molécula de ADN sea de un ser humano, o de una cebolla. Eso me pareció increíble. Y darte cuenta de que la estructura del ADN en forma de doble hélice tiene además la clave de la reproducción. Son capaces de producir dos copias a partir de una: la base de la vida, la producción de más organismos iguales a partir de uno. Me cambió la perspectiva del mundo. Porque eso, en términos físicos y químicos, explica hasta el proceso de evolución. Me sigue alucinando cómo es posible que el orden de cuatro compuestos químicos esté determinando cómo se organiza un organismo, cómo se organiza el funcionamiento de las células, cómo cambian cuando se alteran en la enfermedad, cómo se organiza el cerebro para producir pensamientos. Todo, absolutamente todo. Cuatro compuestos químicos detrás: ATCG [adenina, timina, citosina y guanina son las bases de la molécula del ADN].
P. La evolución.
R. Todo lo que funciona va para adelante, evoluciona. A algunos organismos les ayuda la simplicidad. A otros, la complejidad. A nosotros nos ayudó la capacidad de pensar: hacer razonamientos abstractos. Nos permitía predecir desde dónde podía haber caza hasta en qué momento había que plantar para cosechar. Esa capacidad nos ha dado una conquista evolutiva: poder colaborar entre nosotros a través del lenguaje y del pensamiento abstracto.
P. Colaboración y lenguaje que también ocurre dentro de nosotros, con las células. Que saben hasta cuándo suicidarse.
R. Por ejemplo, cuando tienes una infección. Hay células del sistema inmunitario que tienen que expandirse para luchar contra la infección. Pero una vez que neutralizan la infección, esas células ya no hacen nada ahí. Si se quedan, pueden producir enfermedades autoinmunes. La célula sabe cuándo sacrificarse, y se suicida.
P. Es trabajoso morir.
R. Los organismos son muy resistentes, incluso dentro de las células. A veces tú piensas que un gen es muy importante, le quitas a un ratón ese gen tan trascendental y no pasa nada. Porque hay mecanismos de compensación. Los genes hablan entre ellos continuamente. Se regulan entre sí. Si tú tocas uno, se dan cuenta otros y reaccionan. Los mecanismos de la vida están construidos de una manera robusta. Compensan deficiencias, buscan otras vías si una falla.
P. Pregunta recurrente, disculpe: ¿hasta qué punto determinan los genes lo que somos, qué espacio dejan a la experiencia de vivir?
R. Los médicos ven miles de pacientes y te pueden confirmar que hay un componente hereditario enorme en un montón de enfermedades. Haciendo análisis de poblaciones se puede comprobar que incluso muchas características psicológicas están determinadas por nuestros genes. Y claro que hay un efecto de las condiciones ambientales, de las interacciones que los individuos tienen. En algunos tipos de cáncer de mama hay una herencia tal que puede ser recomendable una mastectomía preventiva. Y en otros casos, como en el cáncer de pulmón, la probabilidad es mucho más alta si fumas, que si no.
P. Y en el carácter.
R. Hay estudios que indican que hasta el 50% de los caracteres de la personalidad se heredan. Eso sí, son caracteres complejos que emergen del funcionamiento conjunto de muchos genes.
P. Si pudiéramos ver el genoma de dos personas que se enamoran, ¿veríamos algún patrón de compatibilidad?
R. Uf [ríe].
P. Le estoy metiendo en jardines complicados.
R. Genéticamente no creo que hubiera grandes variaciones, pero epigenéticamente (en las alteraciones de las proteínas que se unen al ADN, o en las alteraciones en el propio ADN) muy probablemente sí. Pero vamos: es una pregunta para 20 años.
P. ¿Veremos organismos diseñados desde cero, sin antepasados naturales?
R. No se ha conseguido, pero a partir de un ADN o ARN sintético tú puedes generar un organismo que combine distintos componentes de otros organismos para producir algo que funcione. Una forma de vida completamente sintética no se ha producido aún, que yo sepa, pero no hay ninguna razón por la que no se pueda producir.
R. Sí, claro. Sobre todo si uno va a generar variantes patogénicas de organismos. La ingeniería genética utilizada para fines bélicos, por ejemplo, sería muy peligrosa.
P. Los avances científicos revolucionarios siempre tienen un coste. A veces inasumible.
R. Hace falta consenso y una legislación clara. Por ejemplo: capturar con más eficiencia el CO₂ para reducir el efecto invernadero. O mejorar las cosechas con plantas más resistentes a la sequía, o al cambio climático. Son cosas deseables que podemos llegar a asumir. No hay nada místico en el diseño de los organismos. Con una garantía razonable, podríamos generar organismos que puedan ser extremadamente útiles. Con los que podamos, por ejemplo, entender los procesos de los seres vivos cada vez mejor mediante estas modificaciones del genoma. Es inevitable, y algo muy bueno.
P. ¿Por qué no hay consenso?
R. Porque tiene que quedar claro lo que debemos y no debemos hacer.
P. La clonación humana.
R. Algo que no debemos hacer, aunque casi sea un proceso natural: hay gemelos y trillizos que son clones. Pero no debemos buscarlo activamente. Y no debemos confundir eso con prohibir que se investigue y se manipule con suficientes garantías para producir organismos beneficiosos que nos ayuden a curar enfermedades o resolver problemas acuciantes.
P. Se clonan animales.
R. Sí, sí. Pero respecto a los seres humanos, cuanto mayor es la diversidad en una sociedad (diversidad genética, diversidad de todo tipo), mayor garantía hay de que esa sociedad vaya mejor, y pueda explorar nuevos espacios, y encuentre nuevas soluciones. Cada uno de nosotros es una experiencia única. Somos conscientes de que vamos a morir, y eso nos hace unos privilegiados. Podrían haberse dado muchas otras combinaciones y, sin embargo, nunca se dieron ni se van a dar. Somos únicos y, al serlo, tenemos un gran valor. ¿Qué sentido tiene generar clones?
P. ¿La ciencia podría estar más cerca de curar todas las enfermedades, o de editar el genoma para evitar que aparezcan esas enfermedades?
R. Más cerca de curar enfermedades. En muchas enfermedades donde el origen está claro, modificar genéticamente células para que puedan funcionar donde hacen falta ya es posible, se ha demostrado y es maravilloso. Pero modificar el genoma para evitar una enfermedad es mucho más complejo. Tienes que estar seguro de que no vas a modificar otras regiones de un genoma del que tenemos dos copias, cada una de ellas con tres mil millones de componentes. Es muy difícil estar seguro de que no hay otros efectos. Pero, además, muchas enfermedades son tan complejas y pueden generarse de maneras tan distintas que pensar en que vamos a tener un genoma perfecto es ilusorio. Tenemos una diversidad muy grande: lo que es muy patogénico en una persona, en otra persona puede no dar síntomas. No existe un genoma perfecto, no hay una referencia perfecta.
P. Los genes y la memoria.
R. Un fragmento del genoma de los neandertales que en un momento dado de nuestra evolución nos dio una ventaja, se ha asociado a un mayor riesgo de sufrir covid severo. Se seleccionó milenios antes de que surgiese este virus. El significado de nuestros genes cambia con los cambios en las condiciones en las que vivimos. Nuestro genoma no evoluciona uniformemente hacia la perfección, ni mucho menos. Todo esto es un proceso de deriva que va adaptándose a las condiciones y a lo que nos permite sobrevivir. En nuestra especie, la presión selectiva en términos de capacidad de reproducción hace mucho que la hemos superado. Nuestro genoma ya no determina nuestra supervivencia. Ahora una persona con una enfermedad grave puede vivir toda la vida y tener una vida normal, y hasta encontrar ella misma la cura para esa u otra enfermedad. El proceso evolutivo que nos llevó hasta aquí es muy importante, pero está superado por nuestra cultura, por nuestra forma de relacionarnos.
P. Imagine una forma de vida extraterrestre.
R. Eso cambiaría la historia. Sobre todo para tratar de entender realmente lo que es común a dos formas de vida diferentes. Quizá hasta llegaríamos a un consenso sobre lo que es la vida.
P. Y para usted, ¿qué es la vida?
R. Disfrutar con mi familia, tratar de entender la naturaleza trabajando con los miembros de mi laboratorio y leer los domingos la columna de Vicent.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































