La peor sequía es la política
La gestión de los problemas ambientales en Europa se enfrenta a tres retos: mitigación, adaptación y transición justa. El mayor desafío es conseguir aunarlos en la misma ecuación
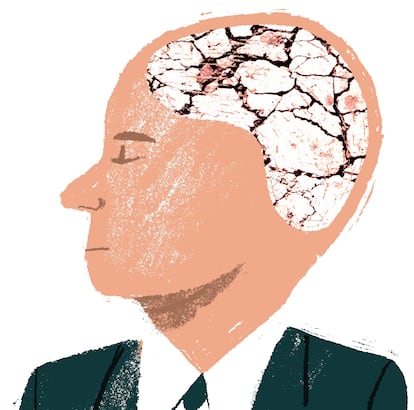

Hay muchas clases de sequía. La meteorológica hace referencia a una escasez continuada de precipitaciones, y la socioeconómica —también llamada escasez— se refiere a la falta de agua para cubrir todas las demandas en un territorio y momento dado. Junto a estos dos tipos, aparece un tercero cuyos efectos pueden ser devastadores: la sequía política. De todas las sequías que hoy se dan de forma simultánea, la política es la más grave, porque lleva a un populismo que, lejos de solucionar los problemas, los agrava. Así ocurre en el agua y en otros desafíos causados por la crisis climática, como se acaba de ver en Francia o en las últimas decisiones de la propia Comisión Europea.
Para nadie que siga los temas relacionados con la gestión del agua esta sequía será una sorpresa. Hace años que existen datos advirtiendo de escenarios de menor disponibilidad de agua como consecuencia de la crisis climática. Las sequías en España no son nuevas, pero conforme el cambio climático avance serán más recurrentes y extremas, como vienen señalando todas las proyecciones. Esto ha incentivado en las últimas décadas el desarrollo de tecnologías que ayudan a incrementar la eficiencia y el ahorro, así como la potabilización de agua de mar mediante desaladoras. Al mismo tiempo, se han invertido recursos y esfuerzos en modernizar el regadío, pero los datos muestran que no es suficiente. No lo es fundamentalmente porque opera la paradoja de Jevons: a más eficiencia, mayor consumo final, porque los ahorros obtenidos por el incremento de la eficiencia se usan para incrementar hectáreas de un regadío cada vez más intensivo.
En España, el 80% del agua va destinada a la agricultura, el 15% al abastecimiento urbano y el 5% a la industria. Mejorar el estado de las infraestructuras en las ciudades para evitar fugas, maximizar el ahorro y la eficiencia y promover la reutilización es clave, como lo es también insistir en medidas similares en la industria. El gran desafío, no obstante, se encuentra en la agricultura. Los agricultores viven hoy en una situación paradójica. Son los primeros que sufren las consecuencias de la crisis climática, por ser su sector fuertemente dependiente del medio natural, pero, al mismo tiempo, una parte de ellos culpabilizan de sus problemas a las políticas ambientales. Un auténtico caldo de cultivo para la ultraderecha, que no duda en aprovechar la ocasión. Con los chalecos amarillos asomando por el retrovisor, tanto Macron como la Comisión Europea han optado por la vía más fácil: renunciar a las políticas de transición ecológica como concesión a las demandas de una parte de los agricultores. De esta manera, no solo impiden que se avance en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo, sino que dejan en el aire justamente aquellas materias que ayudarían a hacer del campo un sector económico más sostenible.
La misma idea subyace en la reivindicación, de nuevo, de trasvases de agua del Ebro a Barcelona para paliar la sequía o de otras infraestructuras similares. Olvidan quienes así lo plantean que no sobran recursos en ninguna cuenca, que la Directiva Marco del Agua insiste en que el primer usuario del agua es el propio río, de forma que pueda seguir manteniendo su ecosistema, y que los ríos no tiran su agua en el mar. Basta con acudir al Diccionario. Río: “Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar”.
La gestión de la sequía en España, como otros problemas ambientales en el conjunto de Europa, se enfrenta a tres retos que deben resolverse de forma simultánea: avanzar en las medidas ambientales y de lucha contra el cambio climático en lo que se conoce como políticas de mitigación; reestructurar aquellos sectores económicos afectados por estos cambios en aplicación de las políticas de adaptación a un entorno en cambio e incertidumbre, y, finalmente, ayudar y dar alternativas a aquellas personas, territorios y sectores económicos afectados por esta transformación, en aplicación de los criterios de transición justa. Las viejas políticas del agua entienden esto como un trilema en el que solo uno o dos de los objetivos podrán resolverse, dejando al margen el tercero. El desafío que afrontan las nuevas políticas del agua y las políticas de transición ecológica consiste en romper este trilema y convertirlo en una oportunidad, ya que cada uno de estos retos solo podrá resolverse si se solucionan todos en conjunto. Si solo se consigue dar salida a uno o dos de ellos, serán medidas a corto plazo que impedirán encontrar una solución de fondo, sostenida en el tiempo y sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental. El gran reto de la transición ecológica, tanto si miramos a la sequía como al sector agrícola, no es de falta de conocimiento, ni de tecnología disponible, ni de más infraestructuras caducas, ni siquiera de inversión. El mayor desafío es político, y consiste en encontrar la forma de aunar estos tres elementos en la misma ecuación. Para ello hace falta transitar, al menos, por dos caminos.
El primero, el de la innovación política. Una transformación de fondo como la que exige la crisis climática no se puede abordar haciendo las cosas como siempre se han hecho. Tecnología e inversión deben ayudar, pero la clave es disponer de ideas que ayuden a construir la alternativa. De la misma manera que hace apenas unas décadas nadie pensaba en un modelo energético distribuido como el que hoy se impulsa en toda Europa, hay que encontrar en cada sector los elementos fundamentales del cambio de modelo. En materia de agua, por citar solo un ejemplo, se pueden desarrollar mecanismos como las fórmulas de reasignación del agua a través de los centros de intercambio, los llamado “bancos públicos de agua”, articulados por la Administración con transparencia y participación de los usuarios, con criterios económicos, sociales y territoriales; un instrumento contrario al de los contratos de cesión de derechos entre concesionarios, que introducen la lógica del mercado como mecanismo de distribución de un recurso natural insustituible y de dominio público.
Por otro lado, y esta cuestión es quizá la más relevante, una gobernanza innovadora, o si se prefiere, dispositivos de innovación social que permitan articular acuerdos entre todos los agentes afectados para asumir los desafíos. Ejemplos en España hay muchos. La Mesa Social del Agua de Andalucía es uno de ellos. Constituida en 2018 con la participación de sindicatos, organizaciones agrarias, empresas públicas de agua, consumidores, expertos en gestión de aguas y organizaciones ambientales, y abierta a la colaboración con las administraciones, ha conseguido a lo largo de los años llegar a acuerdos sobre cuestiones sensibles como la realidad de la sobreexplotación del agua, los límites del regadío o el apoyo a la agricultura familiar entre actores aparentemente contrarios como son las organizaciones agrarias y las ambientales. En las conclusiones de sus últimas jornadas se puede leer: “Es imprescindible abrir las ventanas de los despachos y los archivos del agua, introducir transparencia, participación y rendición de cuentas; saber quién y cómo reparte los recursos. Es necesario incorporar nuevos criterios y nuevas voces que representen a la mayoría de los que conforman el regadío social, familiar y profesional, y a la población usuaria de los restantes servicios del agua, frente a los viejos y a los nuevos lobbies. Y también, en la base de la gestión del agua, democratizar las Comunidades de Regantes y garantizar la gestión pública democrática del ciclo urbano del agua”.
Los problemas complejos enseñan que para cambiar algo hay que cambiarlo todo. Este es el gran desafío político de nuestro tiempo: cómo hacer que retos que parecen contradictorios se alineen en la búsqueda de un bien superior.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































