Ansias de patriotismo
Quizá convenga que los españoles compartan símbolos y establezcan nuevos lazos con España, pero es preciso algún arreglo político viable aceptado por la inmensa mayoría, incluido el grueso de los catalanes
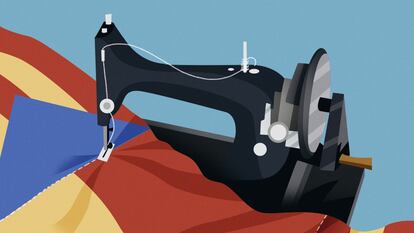
El malogrado procés independentista ha producido, en los últimos años, un vigoroso resurgimiento del españolismo. Nada sorprendente, por cuanto abundan los ejemplos históricos de reacciones adversas a las demandas de autogobierno en Cataluña. Pero la aventura soberanista ha ido esta vez demasiado lejos y, además de esterilizar el Gobierno de la Generalitat y de partir por la mitad a la sociedad catalana, ha propulsado la versión española del nacional-populismo europeo. Vox puede definirse como una extrema derecha identitaria que se levanta contra el sistema autonómico y en defensa de la unidad nacional frente a sus enemigos, a los que quiere ilegalizar. Para asentarse acude a la xenofobia y a la descalificación de los pactos con los nacionalistas catalanes. Y también a unas señas históricas muy reconocibles, como la reivindicación del antiguo imperio español: la reciente denuncia de la Leyenda Negra, alimentada por sus medios. Que el Partido Popular se aproxime a sus posiciones, y que ambas fuerzas amenacen con fagocitar el proyecto liberal de Ciudadanos —envuelto asimismo en la bandera rojigualda frente a la estelada— dan idea de esta deriva.
El español, como otros nacionalismos de Estado, suele negar su condición nacionalista, que deja para los movimientos subestatales. Sus portavoces prefieren en cambio presentarse como patriotas. Así lo hicieron los populares en el pasado y así lo repiten los dirigentes de Vox, que contrastan su propio patriotismo con las tendencias globalizadoras, lo mismo que sus aliados en el Europarlamento. Sin embargo, las reivindicaciones patrióticas no sólo provienen ya de las derechas, sino que se multiplican en círculos más templados y hasta en las izquierdas que superan la vieja equivalencia entre españolismo y dictadura. Frente a los vaivenes socialistas, Podemos avanzó en la identificación de patria y pueblo, aunque no pudo explicar conceptos tan confusos como el de patria plurinacional. En Más Madrid/Más País, heredero de su transversalidad de raíz latinoamericana, han jugado la baza del patriotismo y la han relacionado con la calidad de los servicios públicos. No faltan izquierdistas que se arrepientan, como Santiago Alba Rico, de no haber leído antes el Quijote.
Algunos autores de éxito reclaman hoy fórmulas patrióticas para sacar a España del atasco identitario y del embrollo territorial. Mencionaré tan sólo a dos colaboradores de este diario. Víctor Lapuente afirma que la religión y la patria son dos metas transcendentes que nos hacen mejores ciudadanos y cuyos dispositivos morales conviene recuperar para alejarnos del egoísmo narcisista que nos corroe, con especial ferocidad a los españoles. Asegura también que la izquierda ha abandonado su gran ideal, la patria, sin tener en cuenta que el internacionalismo marcó a socialdemócratas, comunistas y anarquistas, de tradiciones ideológicas nada desdeñables. Sergio del Molino, por su parte, receta el patriotismo constitucional, un mero sistema para organizar la convivencia, como remedio a los males del país. Hay, por así decirlo, ansias de patriotismo.
Casi todos los adalides del patriotismo, sea cual sea su ubicación en el mapa político, insisten en separarlo del nacionalismo. Tal es el desprestigio de este último, asociado a horrores y estupideces. Lo habitual es atribuir a cada uno de ellos rasgos contrapuestos, pues, como contestó el presidente francés Emmanuel Macron a Donald Trump, uno y otro son no sólo distintos sino también contrarios. El patriota doctor Jekyll utiliza métodos racionales, promueve la participación ciudadana y el respeto a las leyes, es incluyente y pacífico. En cambio, el míster Hyde nacionalista se ve dominado por sus emociones, es excluyente y agresivo, decididamente antidemocrático. El bien y el mal, la luz frente a la oscuridad. Una dicotomía que cuenta con ilustres antecedentes. George Orwell, por ejemplo, subrayó la naturaleza defensiva del patriotismo, lejano a los deseos de poder de su rival. Desde la teoría política, Maurizio Viroli distinguió entre el amor patriótico a la comunidad política, en el marco de la libertad; y la exaltación de la homogeneidad cultural, lingüística y étnica, que fomenta la tiranía y la violencia. La virtud individual frente al vicio colectivo.
¿Quién puede resistirse a estas definiciones y no alinearse con los buenos, los patriotas, contra los malos, los nacionalistas? El problema es que semejante diferenciación no resiste un análisis empírico, donde las cosas resultan más complejas. La idea de patria remite al republicanismo clásico, que enfatizaba la necesidad de la virtud ciudadana pero también la entrega a la guerra, así como la unanimidad en la búsqueda del bien común, reacia al pluralismo político. Otra de sus derivaciones más empleadas se halla en el patriotismo constitucional difundido por Jürgen Habermas, que propugnaba la lealtad a los valores democráticos plasmados en la Constitución. Algo tal vez demasiado frío, pero valioso para sociedades traumatizadas por las barbaries cometidas en nombre de naciones y razas. Pero, como sostiene el antropólogo Andreas Wimmer, en el mundo contemporáneo el patriotismo no es más que una variante del nacionalismo, porque sus vínculos se establecen siempre con una nación concreta, en el caso habermasiano con Alemania. Es decir, con un colectivo provisto de derechos políticos, que o bien está dotado de soberanía o bien aspira a conseguirla.
En realidad, el patriotismo se confunde con el llamado nacionalismo político o cívico, que concibe a su nación como un conjunto de ciudadanos que comparten los principios encarnados en las leyes, sin entrar en sus características culturales, las predilectas de su alter ego, el nacionalismo étnico. El modelo occidental, francés o norteamericano, versus el modelo oriental, de inspiración alemana. Pero, una vez más, los claroscuros del fenómeno se empeñan en llevar la contraria a los taxonomistas, pues no se conocen naciones que no presuman de peculiaridades culturales como la lengua, la religión o los legados históricos. Francia habla francés, Estados Unidos inglés. Con lo cual, según el sociólogo Rogers Brubaker, esta clasificación deriva en un mito maniqueo y es más provechoso hablar de nacionalismos con Estado y sin él. Puestos a elegir, parece desde luego preferible un marco democrático e integrador frente a otro autoritario y etnicista, pero el doctor Jekyll y míster Hyde, como en la novela de Robert Louis Stevenson, son la misma persona.
Quizá convenga que los españoles, si quieren seguir juntos, compartan símbolos y establezcan nuevos lazos con España, aparte de la selección de fútbol; aunque cabría desear el arraigo de otros compromisos más cercanos, con ciudades y vecinos, e incluso el de un europeísmo mejor articulado. Y, por qué no, la apertura de un horizonte cosmopolita. En todo caso, nuestros patriotismos —o nuestros nacionalismos— deberán acomodarse a algún arreglo político viable, a un ordenamiento constitucional legítimo y aceptado por la inmensa mayoría, incluido el grueso de los catalanes. Un objetivo que en la actualidad se antoja difícil de alcanzar. Porque, como supo ver Juan J. Linz hace casi medio siglo, en nuestra cultura política sobrevive un zócalo que se resiste a encajar en simplificaciones maniqueas o a avenirse a voluntarismos bienintencionados: España es “un Estado para todos los españoles, un Estado-nación para una gran parte de la población y sólo un Estado pero no una nación para minorías importantes”.
Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Acaba de publicar Centenariomanía. Conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español (Marcial Pons).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.





























































