Aquí no hay quien pare... ¿o sí?
Historias humanas de cambio de vida en tiempos de locura digital, laboral, exhibicionista y consumista


Tanto la cita filosófica que sigue a estas líneas como los seis casos expuestos a continuación (seis conversaciones ficticias de lo más reales, incluso en absoluto ficticias, sino sacadas del cotidiano quehacer popular) apuntan a lo mismo: gracias a la montaña rusa a la que se subió hace ya tiempo y en la que sigue montado, el género humano empieza a parecerse peligrosamente al de los pollos sin cabeza. Adicción laboral, burnout, adicción tecnológica, exhibicionismo en las redes 24/7, consumo de inacabables dosis de material radiactivo en internet, viajes a repetición con o sin ton ni son, horarios irreales, clases particulares, “experiencias”, cursos, reuniones de planificación apenas planificadas pero largas como ellas solas, cenas, comidas, meriendas, aperitivos, tardeos, quedadas, dale que te pego como si no hubiera un mañana…, aunque casi lo que no va quedando ya es un hoy. Todo ello contribuye a que los problemas de salud mental se hayan convertido en uno de los campos profesionales más prometedores de la medicina. El Oxford English Dictionary eligió brain rot (“cerebro podrido”, o más allá de eso, “podredumbre mental”) como el concepto del año 2024. Por algo será. La autorreflexión está ahí, permanente: “Esto no me gusta, tengo que parar”. Luego nadie lo hace, o casi nadie, o poca gente lo hace. Algunos, sí.
“Todas las desgracias del ser humano se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación” (Blaise Pascal, Pensamientos, 1669).
Caso 1
—¡Dime, pero corre que voy a embarcar! (…). ¡No, mañana no puedo, todo el día reunido! (…). ¡Pues tampoco, vuelvo muy tarde y el jueves me voy a París! No, el sábado nos vamos a Cádiz, ¡joder, ya verás qué atasco, y ya el lunes vuelta a empezar con el puto jaleo, si es que habría que descansar de los fines de semana! (…). ¡Vale, pues cuadramos las agendas y si eso ya quedamos la otra semana! (No quedarán, claro, ni esa otra semana ni la otra ni la otra).
Caso 2
—Como te lo cuento. Mi cuñado vive en Nueva York y su mujer y los niños aquí. Sí, es que trabaja en una megaconsultora de esas. Gana una lana, claro. ¡Y viene cada viernes y se vuelve el domingo! Hace Nueva York-Barcelona, y cuando llega a casa, no te lo pierdas, coge el coche y se va a la Costa Brava. Que quiere navegar, dice. Un día le pega un infarto.
Caso 3
—Voy a por Irene al ballet, tú vete a por Iker a básquet y ya llevo yo mañana a Iker a chino, pero entonces tú llevas el viernes a Irene a hípica y el lunes a la psicóloga, ¿eh?, ya llevaré yo a Iker el domingo al cumpleaños. ¡Acuérdate de que hay que apuntarles a los dos para el viaje de la semana blanca y el intensivo de inglés!
Caso 4
—¡A cenar!
—¡Estoy subiendo el trabajo de Biología!
—¡Pero si es sábado!
—Ya, pero como hacemos todo con el ipad, nos hacen subirlo en fin de semana. ¡Mierda, disponibles las 24 horas!
—Yo estoy con mis amigas en TikTok y luego quería mirar el Instagram, que si no mañana no me da tiempo a subir las stories. ¡Ay, ven, que voy a hacer el BeReal! Oye, papá, ¿tú, cuando no existían las redes sociales, cómo llenabas el tiempo?
Caso 5
—Tío, me han hecho director adjunto.
—¡Joder, enhorabuena!
—Sí, de puta madre, una pasta. Eso sí, en casa pondré una foto mía, porque ni me van a ver. Ya me han dicho: unas 12 o 13 horas al día de curro…, menuda mierda, ¿no?
Caso 6
—¡Hola!
—Dime, corre, estoy liado.
—¡Que he sacado billetes para el finde para Düsseldorf!
—¿Y qué demonios hay en Düsseldorf?
—Mmmm, no sé…, pero estaban a 45 euros, hay que aprovechar, ¿no? Lo único es que salimos a las 5.30 el sábado y volvemos a las 0.30 del lunes.
—Ah, pues qué bien, qué finde tan relajante.

El novelista, ensayista, meditador, superventas editorial (Biografía del silencio) y sacerdote Pablo d’Ors sostiene que la razón por la que no queremos quedarnos solos en esa habitación a la que aludió Pascal hace casi 400 años es que tenemos miedo al vacío. Que, en definitiva, la gente se tiene miedo. Puede.
Los bombardeos de la sobreinformación, la sobreexposición y la sobreoferta se ven obsesiva y eficazmente reforzados por esa majestuosa compota de Gran Hermano orwelliano, club universal narcisista, perversa arma electoral y parque de bolas planetario llamada “las redes sociales”. Tan claras son sus virtudes como que estas ya empiezan a palidecer frente a sus nocivos efectos y peajes, según sostienen hasta algunos de los grandes pioneros y gurús del mundo virtual (véase Jaron Lanier y su libro Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato , editorial Debate). Y no hace falta decir que el aterrizaje de variados, multimillonarios y peligrosos mastuerzos del poder tecnológico al cetro del poder político hace aún mucho más temible el panorama. De todo ese estado de cosas y de las diferencias entre lo mucho, lo excesivo y lo deseable ya escribió el llorado Nuccio Ordine en su tratado La utilidad de lo inútil (Acantilado), donde se decía aterrado ante el avance imparable de la quantitas frente a la qualitas. Bien conoce también estas cuestiones el pensador francés Gilles Lipovetsky, analista implacable de los tics y mutaciones de nuestras sociedades posmodernas, que en su último ensayo traducido al español, La consagración de la autenticidad (Anagrama), clava negro sobre blanco el actual estado de cosas en el no parar digital/virtual. Lipovetsky escribe: “Es el momento de la democratización de las prácticas de exposición de sí, convertidas en un modo de comunicación cotidiana y banalizada”, y establece inquietantes conceptos como “el show de sí”, “el espectáculo público de la personalidad subjetiva”, el “egocasting” y el “hiperego”…, otras tantas versiones de lo que él considera como “el exhibicionismo narcisista”.
La que sigue es una contradictoria galería de personajes y situaciones vitales que supone una reflexión —teórica y práctica— en torno al concepto “parar”. En ella se cruzan quienes de manera gradual o radical y por diferentes razones decidieron un día hacerlo —parar sus vidas y empezar otras—, quienes se lo plantearon seriamente y acabaron decidiendo no hacerlo, quienes creyeron que simplemente necesitaban un alto en el camino —pero que lo necesitaban sí o sí—, quienes hablan y aconsejan a otros acerca de cómo replantear o corregir el rumbo e incluso quienes consideran nocivo o no conveniente “parar”.

La exempresaria y alta ejecutiva Olga Cuenca es de las personas que echaron el freno. De forma gradual y, al final, en seco. En 2011, tras asomarse al abismo, decidió vender su participación en Llorente & Cuenca (LLYC), la consultora de comunicación que había fundado 16 años antes junto a José Antonio Llorente, fallecido el 1 de enero de 2024. Juntos habían convertido una ilusionante start-up en una multinacional con delegaciones en una docena de países. Hasta que ella hizo crac. Hoy, Olga Cuenca se dedica a la creación plástica —con preferencia por la fotografía y la escultura— bajo el nombre de Ty Trias. En el estudio del madrileño barrio de Tetuán al que acude cada mañana, explica su personal experiencia de cambio: “Paré tras cuestionarme si realmente merecía la pena perder la salud y la vida personal tras 15 años de jornadas laborales interminables y viajes extenuantes por todo el mundo. Vivía en los aeropuertos y en los aviones, no veía a mi familia, no tenía tiempo para el ocio, ni para el deporte, ni para la salud, tenía abandonado a mi marido, tenía un hijo de 13 años y pensaba que me lo estaba perdiendo y que un día se iría y ya no lo vería más. Y un día fui al médico y me dijeron que tenía tres enfermedades autoinmunes…, todo mal…, mi cuerpo había dicho ‘basta”.

“Creo que cada cual, a su nivel, puede parar si lo desea de verdad”
Así que Cuenca, que había hecho la carrera de Medicina pero tenía clavada desde niña la espina del arte, se marchó a Londres a formarse en la prestigiosa Slade School of Fine Art. Hoy admite que no sería honesta si no tuviera claro que el suyo es un caso de absoluto privilegio. Ella quiso parar y paró… porque podía. No es el caso, desde luego, de miles y miles de personas que bien a gusto dirían “hasta aquí” y constatan que los deseos bonitos se han de quedar en eso y que a la mañana siguiente esperan el despertador, los viajes quien los tenga, las tareas pendientes, el cansancio físico y mental, la frustración laboral, el jefe insoportable, los empleados inaguantables… Todo es dinero. Y las posibilidades reales de otra vida porque esta no nos gusta, también. Y sin embargo, Olga Cuenca concluye: “Creo que, cada cual a su nivel, puede parar si lo desea de verdad. Y desde luego parar te hace volver a conectar contigo misma, con el ‘tú’ auténtico”.
Y de hecho no faltan, aun siendo minoritarios, los casos de profesionales de distintos ámbitos que, llegados a una situación que consideran preocupante cuando no límite, deciden dar un paso atrás priorizando el bienestar mental al perjuicio económico. Como el de ese abogado de éxito que en esta historia prefiere quedar en el anonimato y que un buen día, cansado de su jefe -y muy probablemente su jefe de él- cortó por lo sano y se pilló tres meses sin empleo y sueldo con el consiguiente agujero en la cuenta corriente. Además, a la vuelta, ya no recuperó su puesto. “Y sin embargo y a pesar de todo, fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida... y no lo hago hoy de nuevo porque ahora mismo no me lo puedo permitir”, explica con un deje nostálgico.
Un caso de parón radical fue el que protagonizó en diciembre de 2011 la presentadora de televisión Beatriz Montañez, por aquel entonces uno de los rostros más populares de uno de los programas más conocidos, El intermedio (La Sexta). Una mañana, al salir de una reunión, Montañez decidió dejarlo todo, dijo a sus jefes que se iba y se fue con lo puesto y poco más a vivir a una casa sin calefacción ni agua corriente en mitad de la nada, si a un punto indeterminado de la sierra valenciana se le puede llamar la nada. No expuso grandes razones para explicar su viaje. Cambió el estrellato por las estrellas. Y solo 10 años después, cuando publicó su libro Niadela (Errata Naturae), en el que recrea de manera entre poética y desoladora su exilio rural, dio alguna entrevista donde apuntaba confusas aunque sentidas explicaciones sobre un estado de no retorno a la vida que estaba llevando.

“En la vida, avanzar significa dar dos pasos para atrás”
Esta periodista y guionista de cine y televisión formada en Estados Unidos, que ganó un Goya por Muchos hijos, un mono y un castillo y un Ondas por El intermedio, nunca volvió a esa vida. Hoy sigue —ya no en Valencia, sino en un lugar indeterminado que prefiere no revelar— apartada del “mundo”. “Ahora estoy en una aldea de montaña, una aldea semiabandonada, rodeada de ruinas, pues eso soy un poco”.
Preguntada sobre si su experiencia personal le permite o no sostener que “parar” es aconsejable o necesario para cualquiera en medio de la inercia, Beatriz Montañez responde: “Es salud. Un monje, en mi estancia en un templo zen, me dijo: ‘En la vida avanzar significa dar dos pasos hacia atrás”. Preguntada sobre si considera que aquella decisión de hace 14 años supuso un cambio definitivo, un paréntesis o una cura, responde: “Es todo a la vez. La vida es un continuo cambio definitivo, pero es también un paréntesis, pues nos encontramos en continua evolución y cada paréntesis marca un necesitado momento de reflexión. El resultado siempre será algún tipo de curación”.
Pero como esta no es solo una historia sobre parar, sino sobre la posibilidad de hacerlo y también la de no hacerlo, nos sentamos con la psicóloga clínica y escritora Inma Puig en su gabinete de la zona alta de Barcelona. Ella no las tiene todas consigo. Es más, tras un educado tanteo, se suelta y defiende su tesis: no hay que parar. Mejor “corregir haciendo”. Para Puig, especializada en psicología empresarial y familiar, antes psicóloga del Fútbol Club Barcelona, actual colaboradora de los hermanos Roca en su restaurante El Celler de Can Roca y autora del libro La revolución emocional, hay que distinguir entre conceptos como “parar” y “querer cambiar”, no necesariamente equivalentes bajo su punto de vista: “Hay gente que no quiere parar, que lo que quiere es cambiar. Y el cambio se puede hacer sin parar; hay gente que no deja su vida pero que poco a poco va yendo hacia donde quiere, no hacia donde la vida le había marcado”.

“El cambio se puede hacer sin parar... creo que el cambio se hace mejor en movimiento”
Cuidado con las falsas salidas y con los atajos preciosamente envueltos en paquetitos regalo, previene Inma Puig. “Hay gente que decide dejar su trabajo y para en seco para pensar en lo que de verdad quiere hacer. Y algunos se ponen entonces a hacer retiros de silencio, de mindfulness, de meditación, de yoga, de taichí, etcétera, pensando que de ahí le vendrá la iluminación. Y yo en cambio creo que el cambio se puede hacer mejor en movimiento, sin tener que ser tan radical. Pienso que es más difícil saber lo que quieres cuando estás parado que cuando estás en movimiento”. Ella ha trabajado con decenas de deportistas de élite, sobre todo futbolistas y tenistas. “Y cuando estuvieron mal, jamás les recomendé parar, sino ponerse en tratamiento, pero mientras seguían jugando, porque parar en seco podía resultarles nocivo”.
Uno de ellos fue Andrés Iniesta, al que una depresión en 2009 le hizo llegar a pensar en dejar el fútbol cuando era una de las estrellas del Barça y del fútbol mundial y meses antes de marcar en Sudáfrica el gol que le daría a España su primer Mundial. Años más tarde, sin ir más lejos en abril del año pasado, ya recuperado por completo de aquella dolencia mental y en el transcurso de una larga conversación en el emirato árabe de Ras al Jaima, donde se acabaría retirando como futbolista poco después con 40 años, Iniesta nos hablaba así de la palabra que más le rondaba entonces en la cabeza: “Parar”. En su caso, por pura cuestión biológica: “Hay días en los que el cuerpo me dice ‘basta’, no tanto cuando estoy en el campo, sino en el antes y en el después. Hay un cúmulo de cosas que hacen que si antes había al mes cinco días en los que pensaba ‘ya está bien’, ahora hay 15. Habrá un día en que yo me diga a mí mismo ‘ya está’. Y será entonces: cuando los ‘no puedo más’ ganen a los “sí puedo”. Ese día le llegó a Iniesta el 8 de octubre pasado cuando, entre lágrimas, anunció que dejaba el fútbol.
La biología también jugó un papel decisivo en otros adioses y parones recientes en el deporte de élite, como el de Rafa Nadal, cuyo supersónico cuerpo dijo “hasta aquí”. También la mala fortuna hace de las suyas: las lesiones de rodilla de Carolina Marín, estrella mundial del bádminton. Pero hay otras casuísticas. Los problemas psicológicos como causa de fuerza mayor: la diosa de la gimnasia artística Simone Biles y su caída del cartel en los Juegos de Tokio 2020 por problemas de salud mental (y su fulgurante regreso en los de París de 2024). O simplemente, las ganas de dejarlo todo cuando estás probablemente en lo mejor de tu carrera: el futbolista del Real Madrid y de la selección alemana Toni Kroos anunció su retirada en mayo de 2024 (“quiero acabar en el mejor momento…, que es ahora”) dejando un agujero negro en el sistema de juego del club blanco.
Ahora dejemos de lado el factor biológico. En uno de sus (siempre reveladores) artículos, en este caso uno publicado recientemente en la revista El Cultural, el ensayista, poeta y músico Ramón Andrés trató el concepto de “la autocolonización”. Escribía el autor del libro No sufrir compañía (Acantilado): “La autocolonización a la que se somete cada individuo de manera voluntaria, un individuo asediado que no se deja en paz a sí mismo, autoexplotado, angustiado por sus día a día crecientes necesidades materiales y ocio embrutecedor, entregado al autoexpolio personal con su avidez de identidad, súbdito de las redes sociales más vergonzosas, que lo manipulan sin respiro e impulsan a una vida adosada sin vistas a ninguna parte más que a una pantalla…”. Sin duda alude Ramón Andrés —aun de forma inconsciente— a lo que algunos psicólogos han identificado como el síndrome FOMO (en sus siglas en inglés, fear of missing out, en castellano algo así como el miedo a perderse algo).
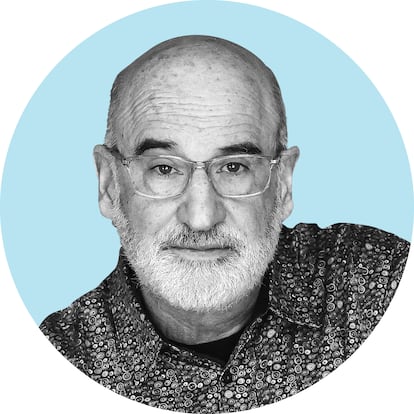
“He desconectado, y tengo que decir que no es difícil desconectar de la realidad”
Su colega el novelista donostiarra afincado en Alemania Fernando Aramburu también ha echado el freno recientemente. Al menos en una de sus facetas, la de columnista de prensa y más concretamente en la última página de EL PAÍS, cuyo hueco de los martes abandonó el 5 de noviembre con la columna Despedida. En ella, y en un ejercicio de honestidad intelectual poco frecuente, escribió: “La cesta está vacía y a mí me falta energía y estímulo para llenarla. Creo sinceramente que no tengo gran cosa que aportar. Incluso abrigo la sospecha de que poco a poco me he ido convirtiendo en un desplazado de mi época; que he dejado de entenderla y que mis opiniones se asemejan cada vez más a un paraguas abierto en medio del huracán”. Durante su visita de diciembre a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), y preguntado por su decisión, Aramburu contestó con esta frase lapidariamente breve que suponía un aviso a navegantes: “He desconectado y tengo que decir que no es difícil desconectarse de la actualidad”.

De desconectar, o al menos de intentar no caer víctimas de la adicción tecnológica y laboral, tratan los cursos, talleres y charlas que desde la fundación The Self-Investigation (la investigación de uno mismo) imparten la periodista Mar Cabra y sus colaboradores. Su público: otros periodistas. Esencialmente, aquellos cuya salud física y sobre todo mental entra en zona de riesgo por culpa del burnout, el tecnoestrés y las a menudo deficientes condiciones laborales, pero también del eterno autoconvencimiento de tantos y tantos periodistas de que son imprescindibles en todo momento, lugar y condición, lo que, no se negará, es un bulo en sí mismo. Ella resume su actual actividad profesional como “la historia de la que se quemó y ahora ayuda a que otros no se quemen”.
Mar Cabra sabe de lo que habla. El 28 de junio de 2020 esta periodista madrileña, que entonces tenía 37 años y que había ganado un Premio Pulitzer gracias a su labor de coordinación en la investigación y publicación de los llamados Papeles de Panamá en el seno del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), escribió un artículo en este diario. Su título: Cuando la mente cae esclava de la tecnología. En él relató su particular vía crucis, un no parar que la llevaba por todo el mundo concediendo entrevistas y protagonizando charlas, conferencias y cursos. “Aquello era una inercia peligrosa, iba de Nueva York a Katmandú y de Katmandú a San Francisco y de San Francisco a Nueva York, daba charlas delante de 3.000 personas y luego me volvía a España y poco después volvía a Nueva York y otra vez a España, y me entrevistaban en El intermedio y mis redes sociales petaban…, y eso de la adrenalina engancha mucho, ¿sabes?, era adictivo, el momento más rock star que he tenido en mi vida”.
Pero de repente su cuerpo empezó a enviarle señales. Una de ellas, en pleno vuelo transoceánico, grave. Mar Cabra cambió de vida, dejó Madrid y se fue a vivir a un pueblecito de la costa de Almería, iniciando “un camino de redescubrimiento en el que el silencio y la meditación fueron claves”. Recuerda: “Si no hubiera parado, habría tenido consecuencias mucho peores para mi salud. Creo que no estamos siendo conscientes del daño que este ritmo y este ruido están provocando en nuestra salud mental y física”.

“No estamos siendo conscientes del daño que este ritmo está provocando en nuestra salud mental y física”
Pero más allá de la deshumanización laboral y tecnológica —asuntos también tratados por Remedios Zafra en su muy oportuno ensayo El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática (Anagrama)—, el asunto ensancha su complejidad hasta extremos psicológicos, sostiene Mar Cabra, para quien la gente no lleva bien la ausencia de estímulos. “Hay como una percepción en las sociedades de hoy de que ir a toda velocidad todo el tiempo es lo bueno, y esos espacios o microespacios que había antes de silencio y de vacío ya no existen. Hoy, con la inmediatez digital, ya no hay espacio entre el estímulo y la respuesta”.
Los españoles pasamos una media diaria de seis horas utilizando internet, según el informe Digital 2024 España del portal DataReportal y la agencia We Are Social, y 39,7 millones de españoles (un 83,6% de la población) utilizan redes sociales. En un 45,3% de los casos, lo hacen “para llenar el tiempo libre”. ¿Tendrán estos datos que ver con aquellas dos frases para el recuerdo escritas por J. Á. González Sainz en su conmovedor panfleto La vida pequeña. El arte de la fuga (Anagrama)?: “Hemos apantallado el mundo”. “Demasiados días es todo ya demasiado desde demasiado temprano”.
Mar Cabra, que actualmente prepara un libro sobre todas estas cuestiones, alude entre otras cosas a lo que los expertos han identificado como el sesgo de la urgencia, que consiste, en esencia, en que cuando nos llega un mensaje vía correo electrónico, WhatsApp u otra, tendemos a considerar que es mucho más urgente de lo que en realidad es. La periodista pone el dedo en la llaga que más escuece: ¿cómo administrar nuestras pausas, nuestros momentos de parar? “Difícil, por la sencilla razón de que, cuando hay pausa, empiezan a surgir todos nuestros miedos”. Y ahí es donde volvemos a la habitación vacía de Pascal. Y también a algunas de las reflexiones del psiquiatra, neurólogo y escritor vienés Viktor Frankl en su perenne superventas El hombre en busca de sentido. O a la frase terrible del escritor y pensador George Steiner: “Los jóvenes ya no tienen tiempo… de tener tiempo” (entrevista con el suplemento Babelia, de EL PAÍS, 1-7-2016).
Pausar. Parar. Templar. Pensar. Volver. El 24 de abril del año pasado, los miembros de Vetusta Morla, una de las bandas líderes en el panorama de la música indie española, anunciaban en un comunicado su intención de parar máquinas hasta 2026. En su texto admitieron con cierta sorna que pensaban haberlo anunciado la víspera pero que fueron obligados a posponerlo al día siguiente. “Alguien nos contraprogramó”, dijeron en alusión a aquella Carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez en la que explicaba que se tomaba cinco días de reflexión para ver si seguía presidiendo el Gobierno o, a su vez, “paraba”: para algunos, una voz de alarma sincera; para otros, un chantaje a la ciudadanía. Como todo el mundo sabe, Sánchez no paró. Sí pararon los Vetusta, convencidos de que su decisión era “una cuestión de salud”, de que la autoexigencia musical y extramusical autoimpuesta desde años atrás era “en ocasiones enfermiza” y de que la industria en la que se movían, la musical, era “una picadora humana”.

“Parece que siempre está pasando algo, pero a lo mejor donde siempre está pasando algo es en tus redes, y no tanto en tu vida”
Jorge González, el percusionista de la banda, desgrana hoy así los porqués de aquella decisión, que se sumaba a la adoptada en los últimos tiempos por ilustres colegas como Pablo Alborán (2024), Dani Martín (2022), Quevedo (2024), Rayden (2023) o, en el plano internacional, Ed Sheeran (2016 y de nuevo en 2019). Parones definitivos en algunos casos, y en otros retiros temporales que —seamos sinceros— en el mundo de la música no siempre dejan claro si se trata de firmes decisiones de replanteamiento vital o de estudiadas estrategias de marketing. “Esta decisión tuvo bastante que ver con la pandemia. Salimos de ella haciendo una gira, de eso hace ya cuatro años, y en estos cuatro años hemos sacado dos bandas sonoras, un documental, dos discos, hemos hecho una gira de grandes recintos, hemos tocado en muchos festivales… Ha sido todo demasiado intenso”.
El integrante de Vetusta, que en la actualidad está inmerso en un proyecto personal sobre salud mental en la industria de la música, no solo está convencido de la conveniencia de un parón para el caso concreto de Vetusta Morla y para otros ejemplos de solistas y bandas. Cree que los beneficios de un paréntesis o de una retirada —según los casos— resultan evidentes en lo que podría denominarse como la era de la inercia. “Vivimos”, explica, “en una sociedad en la que parece que siempre está pasando algo, pero a lo mejor donde siempre está pasando algo es en tus redes, o en las noticias de los medios, y no tanto realmente en tu vida. O sea, básicamente es un constructo que nos hacemos en nuestra cabeza con lo que recibimos en nuestros teléfonos”. ¿Dónde queda la lógica sucesión de trabajos y descansos, de actividad e inactividad, de furores y calmas? Él lo tiene claro: “Estamos como los burros esos que atan al carro, les tapan los ojos y les dicen que tiren todo el rato para adelante”.
El año 2017 no fue fácil para el empresario donostiarra Vicente Ansorena. Llevaba tiempo afrontando un drama familiar que lo tenía física y psicológicamente contra las cuerdas, pero todo se precipitó una noche, al despertar de golpe. Ahí empezó, sin él sospecharlo, el proceso que iba a cambiar su vida. Acabó sustituyendo sus días de empresario exitoso en el campo de la venta de equipos de cine, televisión y música por la práctica y enseñanza del yoga, la meditación diaria y el cultivo de la atención plena.

“Veo cada día a muchas personas que viven como autómatas”
Vicente Ansorena recibe a media tarde en la terraza de su casa en el donostiarra barrio de Berio. A lo lejos, sobre el monte, pegado a un caserío, hay un rebaño de ovejas que de lejos parece un adorno de nieve artificial espolvoreada sobre el verde. Es una de sus visiones favoritas cuando se levanta cada mañana y desayuna al fresco. Y se pone a recordar los viejos duros tiempos: “La no aceptación de lo que estaba viviendo me paró en seco de forma radical. Fue tan súbito que ocurrió de madrugada mientras dormía. Aquella noche, la somatización de mi sufrimiento partió mi cuerpo en dos, me desperté con un dolor físico bestial en el vientre y el pecho como jamás había sentido, además del espiritual, que ya llevaba sufriendo desde el día en que nos comunicaron que mi niña tenía un tumor cerebral. Desde esa noche mi vida ya no fue la misma, y no he cesado hasta hoy. Es un cambio de paradigma en mi forma de ver, vivir y estar en el mundo”. Hoy admite que la feliz recuperación de su hija también ha debido de influir sobremanera en este su “parar” y en este su “cambiar”. Un “parar” que él considera “absolutamente necesario, aunque también contracultural”. “Yo tuve la suerte”, cuenta, “de que la vida me diera una segunda oportunidad, pero veo todos los días cómo mucha gente a mi alrededor vive dormida, como si fueran autómatas. Y cuando me preguntan cómo ellos también podrían parar, veo que su máscara, sus prejuicios, sus creencias o su ego generan tal resistencia que la mayoría se abandona de nuevo al piloto automático”.
Probablemente la mayor paradoja de toda esta historia de aspiraciones, dudas y decisiones se llama Pablo y se apellida D’Ors. El fundador del colectivo de meditadores Amigos del Desierto y autor del aclamado ensayo Biografía del silencio (Siruela y Galaxia Gutenberg) lleva años predicando no solo en favor de ese silencio frente al exceso de ruido con o sin sonido, sino también en defensa de una vida en la que la gente no tenga problema en quedarse quieta…, aunque él es el primero que no logra hacerlo. Desde que publicó ese libro en 2012, D’Ors no para de viajar por todo el mundo dando conferencias, participando en coloquios y en salones del libro, impartiendo retiros (¡de silencio!), dando entrevistas y hablando sin parar en auditorios llenos. Una auténtica estrella del pensamiento, término que seguro le va a sentar fatal. “Viajo y hablo muchísimo, es cierto, y me relaciono con cientos de personas, es verdad, pero eso no significa que no pare. Paro todos los días dos horas, que es mi ritmo de meditación diario. Paro cada semana un día y cada año siete veces, en mis retiros. En realidad, vivo como respiro: inspiro y espiro, entro y salgo… Lo saludable es, precisamente, ese ritmo”. Este autor que sabe meter el dedo en llagas cuya existencia a veces ni se sospecha ha hablado y escrito sobre un sucedáneo peligroso: “La avidez por vivir en vez de realmente vivir”. Ahí incluye la obsesión del rendimiento y el perfeccionismo como ley: “Es uno de los males de nuestro tiempo. Valoramos a las personas por lo que rinden, no por lo que son. Y el perfeccionismo es sencillamente absurdo, porque revela falta de aceptación de la realidad”.

“El perfeccionismo es absurdo, porque revela falta de aceptación de la realidad”
Hace 18 años, cuando tenía 35, el periodista económico Baltasar Montaño tomó una decisión. Dejaría de trabajar antes de los 50. Hace ocho años que cumplió su promesa. Su meta era de enunciado simple pero de complicada ejecución: manejar su vida. Diseñó un plan para retirarse joven y vivir viajando sin parar y sin esperar a la jubilación para disponer de todo su tiempo. Dicho y hecho. Se puso a ahorrar en serio, y en 2000 —“cuando aún se podía”— se compró un piso en el madrileño barrio de La Latina. Lo pagó mediante hipoteca en 11 años. Hoy lo tiene alquilado y el importe de ese alquiler supone el 70% de sus ingresos mensuales, que tiene establecidos en torno a 1.700 euros. El otro 30% lo logra tirando un poco (en función de lo que cueste la vida en el país en el que se encuentre en ese momento: no es lo mismo vivir en Japón que en Birmania) del colchón de ahorro que mantiene.
La suya es, cuenta, “una vida en permanente movimiento por placer y gusto”. Cuando decide a qué país va a viajar, solo planea ese destino, y solo cuando piensa que ha llegado el momento de salir, diseña el próximo. ¿Los peores momentos? Más allá de alguna azarosa ruptura sentimental, aquella vez que se clavó un ancla en un pie buceando en Malasia, lo que le provocó una grave infección, y los dos controles de carretera que los narcos le hicieron pasar en Sinaloa (México). Estas y otras anécdotas las contó con humor y pulso periodístico hace dos años en su libro Sin billete de vuelta (Círculo de Tiza). Cada tres o cuatro meses pasa unos días en casa de sus padres, en Puebla de Sancho Pérez (Badajoz), donde carga pilas. Y reconoce: “Para ser sincero, tengo que decir que este cambio de vida lo puedes hacer si tienes pocas responsabilidades, si te desligas de esas obligaciones que nos ponemos en nuestras vidas, como el tener hijos, querer gastar mucho, etcétera”, explica.


“Hay que ser sinceros: estos cambios de vida los puedes hacer si no tienes grandes responsabilidades”
Para este trotamundos vocacional, la vida es viajar. Y lo mismo pueden decir Carmen Balbás y José María González. Catedráticos de Historia del Arte jubilados, y ella, además, inspectora de Hacienda jubilada, llevan años haciendo y deshaciendo maletas y subiendo y bajando de aviones para hacer lo que más les gusta en esta vida: viajar por todo el mundo. Hace poco estuvieron en Albania, que era el único país que les faltaba de Europa. No hace falta decir que en bastantes de ellos han estado numerosas veces, y lo mismo en América y Asia. Es su caso una paradoja en toda regla. Cuando abren la puerta de su casa de Majadahonda, ya están planeando el siguiente viaje. O sea: no paran. Y sin embargo: “Para nosotros viajar es parar, parar en el sentido de evadirnos de nuestra vida habitual”, sentencia Carmen. “Para nosotros, el no parar es precisamente estos días en Madrid, cuando nos dedicamos a ver a amigos, a ir a exposiciones, a hacer recados, a ir al médico porque ya somos mayorcitos…, es asfixiante, un estrés…, un no parar. En cambio, cuando estamos por ahí de viaje…, pues estamos a nuestra bola”. Y añade su marido y compañero de viajes: “Cuando estamos en casa mucho tiempo, es cuando nos sentimos más cansados… y cuando más discutimos. Por eso nos gusta decir que, como fuera de casa, en ningún sitio”. ¿Una adicción? “Pues sí, al final es una adicción”, admite Carmen.
El año pasado fue tranquilo. Estuvieron en Marbella, Canarias, Brasil (Salvador de Bahía, Minas Gerais, Iguazú, São Paulo, Río de Janeiro), Turquía, Roma (con sus nietas), Sicilia, Bruselas, Albania y un viaje en barco por el canal de Castilla, todo ello salpicado de sucesivas visitas a su casita en Canet de Mar. Ya planean Sudáfrica y una enésima visita a Grecia. Traducción de todo esto al román paladino: no hace falta estarse quieto para “parar”. Eso sí, los viajes de Carmen y José María, que los preparan de manera concienzuda, no se parecen mucho a los de la pareja del encabezado de esta historia, que se iba a Düsseldorf como quien se va a las Batuecas o a Cercedilla porque sí, porque hay un billete barato. ¿Los dos destinos que nunca olvidarán? En el caso de ella, un atardecer con los pies metidos en un canal de Delft (Holanda). En el de él: un amanecer en las ruinas de Machu Picchu.
Sin duda, dos buenos lugares… donde parar.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































