Arbi decidió su final: el adiós voluntario de un enfermo de ELA
El relato de los últimos siete meses de vida de un paciente de 41 años que solicitó la eutanasia antes de perder el control de su cuerpo.
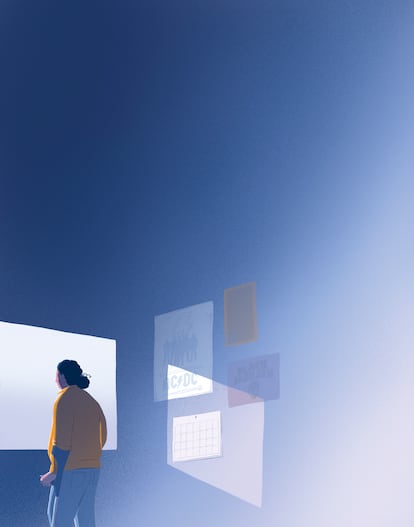
Esta es la historia de Arbi. O, mejor dicho, la historia de Arbi desde que lo conocí —una mañana de invierno, en su casa, delante de un té y unas chocolatinas que había traído haciendo equilibrios con una bandeja mientras se apoyaba en su muleta— y la tarde de verano en que nos despedimos, por teléfono, solo unas horas antes de que le practicaran la eutanasia. Durante esos siete meses, hablamos mucho, a veces en su casa, un segundo piso sin ascensor de un barrio obrero de Madrid, él sentado en su cama, bajo el póster de su grupo de rock favorito, y yo en una silla junto al ordenador; otras veces pasábamos largos ratos al teléfono. Me habló de su vida y me preguntó por la mía. Hablamos también, mucho, de la muerte. De su muerte. De por qué. De cuándo. Un día, nada más entrar en su habitación, señaló el almanaque y me dijo:
—Mira, hoy tendría que estar muerto. El día previsto era ayer. Pero lo he aplazado hasta que mi sobrina termine el curso.
Decía las cosas así, sin afectación, sin drama, pero a veces la emoción lo pillaba a traición y se quedaba en silencio, con la cabeza baja, hasta que lograba sujetar las riendas. Como aquel sábado de primavera. Se animó a bajar, cada escalón una tortura, y dimos un paseo en coche por Madrid. Iba contento, escuchando su música, señalando un trayecto —”tira primero por la Castellana y luego te voy diciendo”— que resultó ser un pase de revista a toda su vida —”ahí me gustaba venir a leer, ahí tuve un accidente de coche”—. Al final, nos sentamos en una terraza de un barrio bien, nos pedimos una copa de vino y brindamos, no me acuerdo de por qué o por quién, pero sí que bajamos la cabeza y estuvimos mucho rato sin hablar.
La primera noticia de Arbi me llegó a través de un mensaje de Fernando Marín: “Hay un joven con ELA [esclerosis lateral amiotrófica] que quiere dar su testimonio. Hace dos meses que entregó toda la documentación solicitando la eutanasia, pero no ha tenido respuesta de la Comisión de Garantía y Evaluación, que depende de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Si quieres hablar con él, llámame”. Aquella historia me recordó otra muy reciente. Había conocido a Marín, médico y asesor de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), unos meses antes. Me puso en contacto con una mujer de unos 70 años que padecía una enfermedad incurable y unos dolores tan terribles que su vida se reducía a la lucha constante, casi siempre inútil, contra el sufrimiento. Ya había comprado por internet una sustancia para acabar con su vida cuando, en junio de 2021, entró en vigor en España la ley de regulación de la eutanasia. Decidió intentarlo entonces por la vía legal, pero a pesar de que reunía todos los requisitos para que su caso fuese aprobado, ni la Comunidad de Madrid ni el Hospital Gómez Ulla le contestaron siquiera. Su última llamada de socorro fue a través de este diario. “No se trata de un capricho”, explicó, “es que mi vida consiste en intentar sufrir lo menos posible, y aun así mi sufrimiento es intolerable. No quiero suicidarme. Solo quiero que me ayuden a dejar de sufrir. Nada más. Para mí es inconcebible que haya una ley y que no se pueda aplicar”. No hizo efecto. La respuesta oficial nunca llegó y, dos semanas y dos días después de la publicación del reportaje, aquella mujer pidió un taxi, dio la dirección de un hotel en el centro de Madrid y se tomó la sustancia que guardaba desde hacía tiempo. Un momento antes de ingerir aquel compuesto se había preocupado de colocar en la entrada de la habitación, sobre una silla, un cartel pidiendo a quien abriera la puerta que llamara a la policía, con el fin de evitarle el susto a la camarera de piso. Aquella mujer, según la ley, tenía derecho a una muerte discreta, pacífica, en la cama de un hospital, pero murió como una suicida. Eligió un hotel porque quiso ahorrar a sus vecinos de toda la vida “un escándalo en la escalera”.
Arbi tiene 41 años, barba de varios días y una coleta que le sujeta su pelo rizado.
—Todo empezó una tarde de hace siete meses, en el metro. Me había arreglado para ir a pasarlo bien. Saqué el móvil para ver las tonterías que miramos para pasar el tiempo y el dedo este —el pulgar de la mano derecha— empezó a temblar con un movimiento raro, intermitente, fuera de control. Pensé: será cosa de nervios. Pero durante toda la tarde y durante toda la noche seguía y seguía, y al día siguiente, cuando me desperté, aún seguía temblando. De ver tantas series de médicos —sonríe— noté enseguida que era algo neurológico, incluso pensé que era párkinson. Estaba tan convencido de eso que llamé a mi seguro privado y pedí consulta con una neuróloga especialista en párkinson…
—¿Y qué te dijo?
—Que no era párkinson. Pero no me lo dijo con buena cara, y pensé: ¿qué manera de dar buenas noticias es esta…? Me dijo que lo que sentía en el dedo no eran temblores, sino fasciculaciones, y pidió que me hicieran más pruebas, una resonancia, un electromiograma… No me dijo nada más, pero yo volví a casa y empecé a indagar con el móvil, a ver dónde encajaban esas tres palabras —fasciculaciones, resonancia, electromiograma— y enseguida vi que podía ser ELA. A los dos o tres días, me llamó la doctora y me preguntó: ¿tienes algún problema si te ingreso para hacerte más pruebas? Y ya se lo pregunté directamente: es ELA, ¿verdad?
A Arbi le tiembla la voz, carraspea, no puede seguir hablando. Esconde la cabeza entre las manos y, durante los 12 segundos siguientes, la grabadora registra un silencio absoluto que Arbi rompe para pedir disculpas: “Perdón. Es que me acuerdo de aquellos días. Fui al hospital con el temor de que la doctora me confirmara lo que ya intuía”.

Arbi llegó a Madrid a los 16 años junto a sus padres y su hermana, armenios nacidos en Irán que consiguieron el estatus de refugiados con la perspectiva de seguir hacia Estados Unidos, que es, después de Rusia, el destino principal de la diáspora armenia y donde ya vivían algunos familiares: “Pero vimos que este país era muy bueno, maravilloso, y decidimos quedarnos aquí”. Como muchos inmigrantes de segunda generación, aquel joven que ya estaba obsesionado con la música se construyó en solitario y de forma autodidacta una identidad distinta a la de sus padres, unos trabajadores con fuertes convicciones cristianas y preocupados por salir adelante cada día en un país y un idioma desconocidos.
—Se puede decir que mi religión fue la filosofía y el amor de mi vida la música. Yo empecé a amar la música a los 15 o los 16 años. Siempre fui rockero, una persona muy alegre, muy de ir a conciertos, a lugares de ese tipo, incluso toqué la batería en un grupo de amigos. Lo he pasado bien. Supe pasarlo bien. Tuve una vida plena. No he sido de esos que dicen lo dejo para mañana… Por eso ahora acepto mi mala suerte, pero no quiero ver cómo esta maldita enfermedad me va matando poco a poco.
—¿Cuándo empiezas a pensar en morir, en pedir la eutanasia?
—Desde el día que me ingresaron para hacer las pruebas. Ya hablé de ese tema con la médica que me hizo la punción lumbar para descartar que fueran otras enfermedades, y le pareció raro. Me dijo: ¿ya estás pensando en eso y ni siquiera tenemos la confirmación de que es ELA? Le cayó como una bomba que yo hablara tan pronto de la muerte y pidió que me viera una psiquiatra. Pero yo tenía las ideas claras. Incluso ya me lo había planteado mucho antes de caer enfermo. Cuando veía películas sobre estos temas, como la de Ramón Sampedro, siempre pensaba: si un día me toca una enfermedad de ese tipo, también querré morir. Entiendo, y respeto, a las personas que quieren aguantar hasta el final. Lo que no entiendo es a la gente que se opone a que otros queramos acogernos a un derecho que ya existe.
Esa primera entrevista dura una hora y 20 minutos. Ahí está toda su vida pasada. Sus aficiones —los relojes, los coches—, sus trabajos —en la construcción cuando era muy joven, de cocinero después—, pero por encima de todo eso, de la nostalgia de una vida que ya no será, de la rabia o la tristeza, sobre el ánimo de este hombre de 41 años sobrevuela una sensación constante de angustia. No es ni siquiera el miedo a la muerte, que ya parece haber asumido, sino el terror —una pesadilla que no lo abandona ni dormido ni despierto— a que la enfermedad avance hasta un punto que él considera innegociable.
—¿Cuál es tu límite?
—Yo se lo dije a mi médico desde el principio. Quiero vivir mientras me valga por mí mismo. Mientras pueda ir al baño, ducharme... Hace mucho tiempo que ya no puedo conducir ni pasear por la calle, pero eso no es imprescindible. Mi límite es la silla de ruedas. Antes de llegar a ese momento, al momento en que mis padres, que todavía trabajan pero ya no son jóvenes, me tengan que acostar y levantar, afeitarme y todo lo demás, prefiero morir. Si es de forma legal, en un hospital, con todas las garantías que marca la ley, mejor. Si no, tendré que recurrir al plan b… Lo tengo ahí, en ese cajón, pero no me gustaría llegar a eso. Yo no soy un suicida. Tenía una vida que me gustaba. Siempre quise hacer las cosas bien. Y ahora más que nunca. Me gustaría además que, ya que voy a morir joven, mis órganos se puedan trasplantar a personas que los necesiten…
Es la lucha frenética que, desde su cama, armado tan solo de una muleta para moverse por su casa y de un teléfono móvil, libra desde que le diagnosticaron la ELA. Se hizo socio de Derecho a Morir Dignamente, logró que el neurólogo de su hospital de referencia firmara su petición para acogerse a la eutanasia —hay casos en que se declaran objetores de conciencia y el proceso se retrasa aún más—, incluso contactó por su cuenta con la Organización Nacional de Trasplantes para que le hicieran las pruebas de compatibilidad. “La enfermera casi se desmaya”, cuenta Arbi con un humor negro en el que se apoyará hasta el final como si fuese su segunda muleta, “supongo que aquella mujer nunca habría visto a ningún donante llevar los órganos personalmente”. Solo deja de sonreír cuando piensa que no llegará a tiempo. Es esa angustia que siempre regresa y que lo ha llevado, de acuerdo con Fernando Marín, el médico de DMD, a pedirnos que contemos su caso en el periódico.
No llegó a hacer falta. Cinco días después de la entrevista, Arbi llamó por teléfono: “Me han aprobado la eutanasia”. La Comisión de Garantía y Evaluación de la Consejería de Sanidad, en un informe de apenas cinco folios, concluye que el paciente padece esclerosis lateral amiotrófica, que “el único fármaco disponible para su enfermedad no ofrece cura a día de hoy”, y añade que Arbi “muestra firmeza” en su decisión: “Prefiere no seguir viviendo antes que perder su autonomía, independencia y dignidad”. Aquella noticia le devuelve una cierta tranquilidad, pero enseguida advierte con clarividencia:
—Solo es el primer paso. Este camino será todavía largo y estará lleno de dificultades.
—¿Quieres que te acompañemos?
—Sí.
El médico Fernando Marín es una persona tranquila, que explica las cosas de forma sencilla, con una claridad que inspira confianza. Ha ayudado a muchas personas a cumplir su última voluntad cuando ya no podían más con la vida, procurando asegurarse de que lo hacían de forma voluntaria, con conciencia plena. Y, aun así, a pesar de su experiencia, dice que hay algo en cierto modo inescrutable, que forma parte del misterio, que probablemente tiene una respuesta diferente para cada persona. ¿Por qué Arbi quería morir? ¿Por qué aquella señora de 70 años? ¿Por qué otros en unas circunstancias parecidas de deterioro no lo hacen? “La petición de querer morir se hace de forma intuitiva”, explica, “no se necesitan excusas. Pero alrededor de esas preguntas —por qué decides morir, cuáles son tus razones, tus vivencias— hay emociones, valores y sentimientos que debemos indagar. Se trata de acercarnos, lo que podamos, a la naturaleza del sufrimiento, al misterio del sufrimiento”.
Un par de semanas después, encerrados en su habitación mientras fuera llovía con fuerza, Arbi me enseña un correo electrónico. Es de una productora de cine que le ofrece hacer de extra en una película. No es la primera vez. Incluso años atrás había participado en un anuncio publicitario de una tarjeta de crédito que se rodó en el antiguo estadio del Atlético de Madrid, y en el que participó Pelé junto a extras de distintas razas que simulaban jugar un partido de fútbol. “A mí siempre me daban el papel de árabe”, sonríe, “aunque no lo sea, pero con esta pinta…”. Arbi quería mostrar con aquello que, pese a sus pocos recursos, había conseguido construirse en España una vida que le gustaba, en la que compaginaba pequeños lujos mundanos con el estudio de la filosofía, la lectura de poesía y hasta el sueño de ser actor. Su siguiente proyecto de vida —y ahí se le quiebra la voz— era formar una familia. “Si lo que yo más quiero”, dice con la vista siempre puesta en el freno de mano de las emociones, “es a mi sobrina de siete años, no me quiero ni imaginar lo que puede ser un hijo o una hija… Pero eso ya tampoco podrá ser”.

Durante los meses que siguieron a la aprobación de su eutanasia, Arbi luchó en varios frentes. Y no en todos ganó. El primero fue averiguar si la eutanasia debía practicársele inmediatamente después de que le fuera concedida —en una semana o dos, como en principio sería previsible para las personas que padecen un dolor insoportable— o si, por el contrario, existía alguna posibilidad de aplazar la fecha de la muerte varias semanas o incluso meses. El miedo a no llegar a tiempo lo llevó a remover Roma con Santiago para obtener la aprobación, pero cuando esta llegó —más pronto de lo que temía—descubrió que su deterioro físico no había aumentado tanto. Arbi tenía, además, una razón de peso para pedir un aplazamiento:
—Mi hermana me ha pedido que espere a que mi sobrina termine el curso. Y yo también quiero estar en su cumpleaños, que para ella siempre es una fiesta especial.
Pero ni su médico ni él sabían al principio si el aplazamiento era posible, y si lo era, por cuánto tiempo. “Espero que, de alguna manera, mi esfuerzo por señalar las partes de la ley que no están claras o ni siquiera previstas”, explicaba Arbi, “le haga el camino más fácil, menos duro, a los que vengan detrás”.
Arbi consiguió el aplazamiento. El segundo frente —que le llevó meses de llamadas telefónicas hasta que logró una respuesta satisfactoria— consistió en averiguar si la Organización Nacional de Trasplantes tenía un protocolo de actuación para extraer los órganos de pacientes a los que se les ha practicado la eutanasia. Al final de la primavera, en una conversación que mantuvimos por teléfono desde Andalucía, donde me encontraba haciendo un reportaje, me anunció con cierto deje de orgullo que, a fuerza de insistir, había conseguido una respuesta: “Tú sabes que yo soy el que más pregunta del mundo, y no me quedo tranquilo hasta que resuelvo todas las dudas. Ya lo decía Sócrates, hay que vivir una vida examinada. No hay que aceptar todo a la primera. Hay que buscar tu Ítaca. ¿Conoces el poema de Cavafis...? El caso es que los de la Organización de Trasplantes son amables, y aunque creo que les fastidia que les pregunte tanto sobre cómo me van a quitar los órganos, si hay posibilidad de que me despierte y esas cosas raras que me rondan por la cabeza, al final me han respondido. El que lleva el cotarro me ha dicho que ya han tenido un caso como el mío, exactamente igual, un hombre con ELA en la Comunidad de Madrid que también donó los órganos. Me dijo: ‘Pensábamos que ibas a ser el primero, pero alguien te llevó la delantera, je je...’. Les dije que en esta ocasión yo tenía un buen motivo para quedar segundo, el cumpleaños de mi sobrina”.
El tercer frente era tal vez el que más le preocupaba. Pero, para situarlo en su contexto, hay que explicar algo sobre la personalidad de Arbi.
Arbi era un hombre bueno. Como diría Antonio Machado, “en el buen sentido de la palabra, bueno”. Se enfadaba con la tardanza de su neurólogo en contestarle, incluso por las malas formas que gastó en algunas ocasiones, pero enseguida añadía una justificación: “Está desbordado. Lo obligan a hacerse cargo de algo nuevo para él, como es el papeleo que conlleva la eutanasia, pero no le dan los medios suficientes y el hombre se siente impotente”. Un día, ya casi al final, sonó su teléfono y contestó como siempre hacía, activando el altavoz porque ya le costaba mucho llevárselo a la oreja y mantenerlo así. De modo que Fernando Marín y yo, que nos encontrábamos en su habitación en ese momento, escuchamos a su interlocutor —un sanitario de su hospital de referencia— despotricar de modo impropio ante un enfermo al que le quedan pocas horas de vida: “¡Estoy hasta los cojones. Si mañana no están las pruebas aquí, lo mando todo al carajo!”. Ante nuestro gesto de sorpresa, Arbi le quitó enseguida hierro al asunto: “No tiene importancia. Me habla así porque ya tenemos confianza. Y además es rockero como yo...”. Hay todavía otra cuestión que, unida a su aprecio natural por el prójimo, conviene tener en cuenta de antemano para calibrar hasta qué punto sufría con lo que contaremos a continuación. Durante los siete meses que mantuvimos el contacto —desde antes de que le fuera concedida la eutanasia hasta el momento final—, Arbi jamás dudó de su decisión. Sí tuvo momentos bajos en los que, por un motivo u otro, se desesperaba y decía con amargura: “Estoy intentando hacerlo todo bien, pero no hay manera. Ya no sé si hubiese sido mejor haberme tomado eso [y señalaba el aparador donde guardaba la solución fatal] y ya está”. Pero enseguida se le pasaba y volvía a intentar construirse, ladrillo a ladrillo, una muerte que lo librara a él del fantasma de la incapacidad, pero que a la vez fuese asumida, entendida, por sus padres.
De eso va, precisamente, su tercer frente, el que no consiguió vencer.
La habitación de Arbi era la primera a la izquierda según se entraba en el piso que compartía con su familia desde que enfermó. Casi siempre quedábamos por la mañana, cuando sus padres estaban en sus respectivos trabajos y teníamos libertad para hablar de asuntos que, necesariamente, a ellos les hacía daño escuchar. Si la muerte de un hijo debe ser insoportable, el lento, consciente y deseado paseo de Arbi hacia ella resultaba una tortura para ellos. El padre, según decía su hijo, optaba muchas veces por encerrarse en el silencio. La madre buscaba incansable entre sus amistades, sus compañeros de trabajo y su fe, un remedio o un milagro. Arbi los veía sufrir, les intentaba explicar que la ELA no tiene compasión, que no había esperanza, que mejor despedirse así que no dentro de unos meses, convertido ya en una carga insoportable. Como si una madre pudiera firmar tablas ante la muerte de un hijo.
Una tarde ella llegó y me vio allí sentado, como siempre, al fondo de la habitación, junto a la ventana. Me saludó muy amable y me preguntó:
—¿No lo encuentra usted mejor?
Arbi, desde la cama, me sonrió: “¿Ves lo que te decía?”
Cuatro meses después de que nos conociéramos, y tras un par de semanas sin vernos, Arbi me contó por teléfono que había sufrido un deterioro importante:
—Ya sabes que yo quería esperar hasta el verano, pero no sé si voy a poder. Tal vez ha llegado el momento. Y mis padres ya han visto que esta enfermedad realmente es jodida. Han visto que me dan episodios de asfixia que son terroríficos, casi se me sale el estómago por la boca. Me dan arcadas fuertes, me ahogo, doy voces de angustia, se me ponen los ojos rojos y me caen lágrimas de dolor. Mis padres no me habían visto nunca así. Me están viendo sufrir tanto que creo que ya me entienden más y están cambiando de idea, que es mejor que no sufra. Digamos que tuvo su parte buena, su parte positiva...
—¿Y no hay nada que te alivie?
—Se lo he preguntado al médico y me ha dicho que no, pero luego he mirado por internet y he visto que sí, lo he vuelto a llamar y me lo ha recetado. No me lo podía creer. Estoy cansado. Por un lado pienso en tirar la toalla, por otro cada vez me entran más dudas de cómo será el final. Llámalo miedo o lo que sea. Supongo que, a pesar de mi decisión, mi cuerpo y mi mente se resisten. Lo natural es que la muerte te venga a buscar. Cuando tú vas hacia ella, como en el suicidio, hay algo que te echa para atrás. No dudo de mi decisión, pero sí me surgen preguntas que nadie sabe responder. Una vez que firmaron mi eutanasia, parece que se olvidaron de mí.
Se le nota cansado, y a ratos enfadado con una máquina burocrática excesivamente lenta para casos como el suyo: “Siempre he cumplido, he pagado mis impuestos, jamás me pasé un semáforo en rojo y ahora me niegan una prestación por dependencia con la que quería ahorrar algo para pagar mi funeral y no dejarle esa carga a mis padres”. Un par de semanas más tarde, lo volvemos a visitar Fernando Marín y yo. Ya ha retomado la calma, se le nota incluso con buen humor. Nos cuenta que hace años, en cuanto vio que este país le gustaba mucho, que se alegraba de no haber ido a vivir con sus primos de Estados Unidos, pidió la nacionalidad española.
—Parece que el destino se ríe de mí. Me la concedieron cuando ya estaba enfermo. Y hace unos días vino una funcionaria para que firmara los papeles, porque yo alegué mi enfermedad para no tener que ir a las oficinas. Hoy me ha llegado la documentación definitiva. Se han hecho un lío con el apellido, pero ya soy español.
De pronto se oye un ruido, alguien que trajina en la casa. Pensábamos que estábamos solos, pero resulta que su padre estaba allí. Arbi lo llama para que lo saludemos. Entra en la habitación y nos da la mano. No me acuerdo de qué le dijimos, alguna palabra de cortesía, pero apenas responde. Se sitúa de pie frente a su hijo, sentado al borde de la cama. Los dos bajan la cabeza y, durante unos minutos que se hacen eternos, todos guardamos silencio.
Unos días después, nos despedimos. Habían pasado siete meses desde aquella primera vez que me invitó a su casa a tomar un té y unas chocolatinas.
—Buen viaje, Arbi. Ha sido un honor.
—También para mí. Por eso quiero irme. Ya para mí no existe la posibilidad de conocer a alguien nuevo, de hacer algo nuevo. Todo es ya un sueño. Adiós, amigo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.





























































