Zombis de ‘apps’, mercenarios del ‘streaming’, hermanos de contraseña: la rebelión de los usuarios
Ha nacido un consumidor de tecnología más hábil y dispuesto a esquivar al algoritmo. Uno que sabe que sus datos valen dinero, y, aun así, sigue aceptando todas las ‘cookies’ por pereza, pero que hace trampas cuando le conviene.
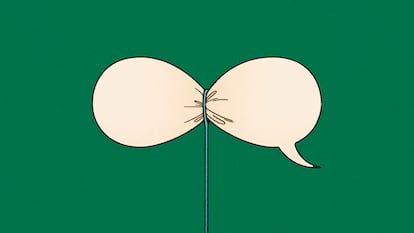

Los tiempos del usuario naif, obnubilado por la tecnología y temeroso de la inteligencia artificial, han terminado. A la par que descubría que todo lo que parecía gratis lo pagaba con datos y privacidad, decidía buscarse la vida. Aprendió, o está aprendiendo, a lidiar con algoritmos, a burlar políticas de curación de contenidos, a aprovechar todos los periodos de prueba gratuitos, a compartir usuarios y a multiplicar ofertas de bienvenida. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, también ha decidido aparcar la ética y sacar ventaja de algo que todavía no conoce del todo y que cambia tan rápido que quizá nunca acabará de conocer del todo.
Los eternos nuevos usuarios
M. A. (de 29 años) es un zombi de la aplicación de MyTaxi, ahora FreeNow. Aunque no ha sido expulsado oficialmente, su usuario está deshabilitado para siempre. FreeNow es una aplicación para pedir y reservar taxis. En sus inicios tenía una política muy agresiva de descuentos y promociones para los nuevos usuarios. M. A. es lo que se llama en el argot tecnológico un early adopter, los primeros que se animan a probar una tecnología. No solo fue de los primeros en estrenar la aplicación, sino que rápidamente empezó a sacar ventaja de las campañas de promoción que premiaban la llegada de nuevos clientes. Su método era eficaz pero laborioso. Creaba nuevos usuarios con sus respectivos e-mails, los daba de alta y por cada uno ganaba cinco euros. Su padre, su madre, sus hermanos, sus amigos con coche, sus amigos antitaxi…, a todos les fue abriendo una cuenta desde su teléfono para aprovechar las ofertas de bienvenida y los continuos descuentos, a veces muy generosos, de la aplicación. M. A. calcula que estuvo tres años con todos sus usuarios activos. “Tenía su curro aquello, pero cada descuento me sabía a gloria”, recuerda. Aunque no está orgulloso de su método —pide que se oculte su identidad en este reportaje—, tampoco se avergüenza y conserva cierto orgullo de haber burlado por una temporada a los programadores y al algoritmo de MyTaxi. “De repente un día rechazaron a uno de mis usuarios, me pidieron un e-mail y una contraseña, pero tenía tantos que no conseguía recordarlos, intenté arreglarlo, pero no hubo forma. No he podido volver a utilizarla, y cada vez que lo intento aparece un mensaje: ‘Usuario deshabilitado por tener muchos nombres asociados’. No creo que me mandaran una expulsión explícita, pero ya no pude volver a entrar. Estuve como tres años chupando del bote. Desde aquí les pido perdón y que me vuelvan a aceptar. Por favor”, dice.
Contraseñas compartidas
Informaba Netflix en su última junta de accionistas que su cuenta de resultados perdía vigor por la guerra de Ucrania y por las contraseñas compartidas. Los datos proporcionados por la compañía revelan que cerca de 100 millones de usuarios, 30 millones solo en Estados Unidos y Canadá, comparten sus claves. Tras un sondeo nada representativo, pero fiable entre múltiples usuarios de Netflix en territorio español, podríamos agregar que las contraseñas no solo se comparten, sino que se canjean por las de otra plataforma. La práctica es ofrecer una contraseña de Netflix a cambio de una de HBO o de Amazon Prime. En ese breve sondeo encontramos cierto respeto hacia plataformas modestas y más cuidadas como Filmin. Pero en este asilvestramiento que sufrimos los usuarios de internet no se sabe cuánto podría durar ese pudor. Los ejecutivos de Netflix anuncian una vez más que acabarán con ese estado de cosas, aseguran que hacen pruebas secretas para probar un sistema que ataje definitivamente la práctica de compartir cuentas, pero dicen que tardará al menos un año.
Mercenarios del ‘streaming’
El usuario ha aprendido a jugar sus cartas en el capitalismo de plataformas. Y esa carta es una que se llama movilidad. Saltamos continuamente de una plataforma a otra porque por alguna ley oculta del sistema la serie que queremos ver nunca está en el sitio que tenemos contratado. La práctica es tan abrumadora que los sofisticados diagramas de flujos de las compañías detectan esas migraciones temporales de los usuarios detrás de cada estreno de alta gama. Un caso paradigmático sucedió en Disney+. Cuando en julio de 2020 estrenaron el musical Hamilton, la plataforma ganó miles de nuevos suscriptores. Al mes siguiente, el 30% se había dado de baja, y de acuerdo con los datos de la rastreadora de suscripciones Antenna, la mitad se había esfumado a los seis meses. Año y medio después, Disney+ recuperó a muchos de sus hijos pródigos, esta vez con el estreno de Get Back, el documental de The Beatles. La revista Fast Company recuerda que un movimiento parecido se vivió en HBO Max cuando se estrenó Wonder Woman 1984 y en Apple TV con Greyhound.
En los modelos de suscripción hay nostalgia por aquel usuario sedentario, que pagaba su mensualidad con el piloto automático y se olvidaba. Pero ese sujeto pasivo ya no existe: se ha vuelto atento e hiperactivo, y la guerra entre plataformas lo seduce, pero no lo retiene durante mucho tiempo. Lo mismo pasa en las plataformas de viajes o en muros de pago de periódicos. Para marcar a fuego la fecha en que terminan los 30 días de prueba gratuita se usan las alarmas del calendario de Google o las aplicaciones como Free Trial Surfing, todavía en fase beta en Estados Unidos, que cancela las suscripciones justo antes de que te empiecen a cobrar. La disposición a abandonar los servicios de suscripción en el primer mes y el abandono del automatismo a la hora de pagar son algunos de los cambios más profundos del consumidor en la última década. Incluso aunque cancelar una cuenta sea, a veces, una tarea complicada por diseño. Según la revista Fast Company, el consumidor de 2022 lleva una década quitándose de cosas y le encanta.
Hablar en código para burlar al algoritmo
Una neolengua ha nacido en internet. En inglés la llaman alspeak (un término que surge de combinar las palabras algoritmo y speak), y nombra la jerga que se va creando en las redes sociales para burlar la moderación de contenidos por palabras que castiga el uso de determinados términos. Por ejemplo, como en TikTok se penaliza la palabra odio (hate) se ha empezado a hablar de “lo opuesto al amor”, se usa seggg para referirse al sexo, o becoming unalive (volverse no vivo) para evitar otra palabra prohibida: suicidio.
En YouTube, Instagram y TikTok florecen estos códigos para evitar que el algoritmo te expulse de las conversaciones o te cierre la cuenta. Desafortunadamente, es una estrategia que iniciaron comunidades muy radicalizadas, como las proanorexia y los antivacunas. Estos últimos se hacían llamar dance-party (fiesta de baile) o dinner-party (fiesta de cena) y llamaban a los vacunados swimmers (nadadores). Cambiaron la palabra vaccine (vacuna) por vachscene o wax seen. Y en Instagram hablaban del CDC y la FDA, los organismos sanitarios estadounidenses, como del Seedy Sea y Eff Dee Aye.
Según explica una investigación de la Escuela de Computación Interactiva del Instituto de Tecnología de Georgia, la complejidad de esta neolengua es cada vez mayor y su uso se ha ido extendiendo a medida que la penalización de contenidos por palabras se ha convertido en la rutina de las redes sociales.
El lado oscuro de esta práctica es que favorece la circulación de noticias falsas. Las autoridades a cargo de luchar contra la desinformación ven en esta actitud de los usuarios un auténtico desafío. Nina Jankowicz, que lidera la Junta de Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha llamado a estas prácticas “creatividad maligna” y las define como el uso de un lenguaje codificado, con memes y contenido contextualizado, que evita que los controles de las plataformas detecten publicaciones tóxicas.
Dos estudiantes de Antropología Lingüística de California —de la UCLA y de la Universidad de Santa Bárbara— recopilaron parte de estos códigos en su tesis doctoral, y concluyeron que existía una jerga en toda regla formada por palabras emergentes surgidas del deseo de escapar del control del algoritmo. Muchos expertos creen que la creación de esta neolengua es la prueba definitiva de que la moderación agresiva de contenidos por palabras no funciona porque es muy iluso creer que millones de personas van a hablar de modo literal para no alterar la hipersensibilidad semántica de las máquinas. Lo que está claro es que al que le cerraron la cuenta de Instagram por escribir la palabra “maricón”, a la vuelta del castigo no se amilana y lo intenta con m$r%c8n. Y todo el mundo entiende. Todos menos uno, el algoritmo de vigilancia.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































