Avance de ‘Los caprichos de la suerte’, habla Pío Baroja
El escritor hace una breve aparición en la novela a través un alter ego identificado como "un señor viejo del hotel Palais Royal', de París. Expresa su opinión sobre Alemania en la II Guerra
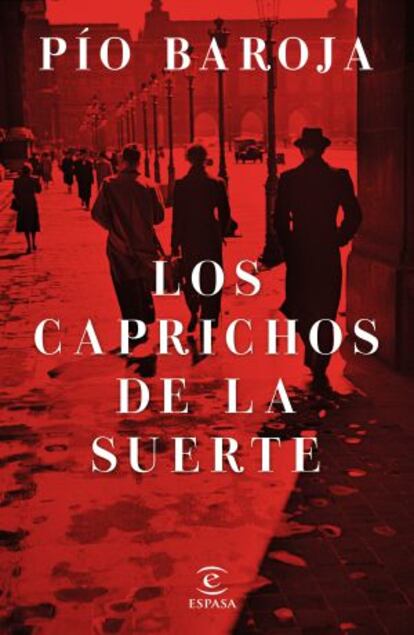
EL PAÍS avanza un capítulo de Los caprichos de la suerte (Espasa) donde Pío Baroja, hace una breve aparición a través un alter ego identificado como "un señor viejo del hotel Palais Royal", de París. En esta novela inédita, el escritor muestra algunas señales de cambio, según José-Carlos Mainer, encargado de esta edición y de las obras completas el Galaxia Gutenberg. En la novela, ese hombre habla de Alemania y el nazismo. Ya en ese momento era aliadófilo.
Con esta obra, que llegará a las librerías el 5 de noviembre, el escritor donostiarra (San Sebastián, 1872 - Madrid, 1956) cerraba la trilogía de la Guerra Civil española, Las Saturnales, iniciada con El cantor vagabundo y Miserias de la guerra, publicada en 2006. Es el último hallazgo barojiano, encontrado en una carpeta olvidada en los archivos de Itzea, la casa familiar de los Baroja en Bera (Navarra), que confirma tres elementos del escritor: su obsesión por el conflicto español y las teorías sobre sus causas, la presencia de un amor frustrado, habitual en su narrativa, y su estilo directo y claro.
A continuación el avance:
Tercera parte. Capítulo V
Conversaciones
Abel Escalante iba pasando de una tienda a otra para
realizar de la mejor manera posible la venta que le habían encargado.
Elorrio se quedó fuera y se dedicó a mirar los escaparates.
De pronto se encontró al lado de Gloria, de Evans y de
un señor viejo del hotel Palais Royal.
—¿Le espera usted a Abel? —le preguntó Evans.
—Sí. Ha entrado aquí, en esa tienda, a vender algo.
—Sí, son joyas de una señora que está en el hotel —advirtió
Gloria.
—Le esperaremos un rato —dijo Evans paseando.
—Muy bien.
Se alejaron un poco de la tienda y volvieron.
—Aquí, en una de estas casas, vive Colette Willy —dijo
Gloria—. ¿Le gusta a usted? —preguntó al inglés.
—¿Ha leído usted La vagabunda?
—Sí. No hace mucho que la he leído. Yo creo que quizá
sea, en la actualidad, el mejor escritor de Francia.
—Es muy posible.
Después Evans y Elorrio hablaron de los autores ingleses
y de norteamericanos, mientras Abel Escalante traba-
jaba sin duda su venta, agotando todos los recursos para
obtener el mejor resultado.
—¿Qué opinión tienen ustedes de los alemanes? —preguntó
Evans a Elorrio.
—Poco. No he estado en Alemania.
—Yo de joven —indicó el señor viejo del hotel— cogí
la época en que los españoles elogiaban todo lo alemán: la
ciencia, la música y la filosofía. Yo no sentía ninguna hostilidad
por los alemanes. La guerra del año 14 me parecía
una de tantas para alcanzar la hegemonía de Europa. He
estado varias veces en Alemania, he conocido varios alemanes
en España; era gente amable y simpática, que se
avenía a razones y no manifestaba sentimientos distintos a
los demás. Recuerdo un grupo de cinco o seis que encontramos
hace años en el monasterio del Paular. Eran todos
jóvenes y casi todos electricistas, la mayoría bávaros y
gentes del sur. Se manifestaban aficionados a la lectura.
Unos leían a Carlyle, otros, a Dickens y otros, Don Quijote.
El único petulante y soberbio era uno pequeño, rubio y
chato. Este era prusiano. ¿Así que es usted prusiano?, se le
preguntaba. Sí, gracias a Dios, contestaba él con seriedad.
Yo había ido al campo con un suizo, amigo mío, muy culto.
Los jóvenes alemanes hablaban con él, le llamaban señor
doctor y le tenían muchas consideraciones. Entonces se
discutía a Nietzsche, y el hablar de Nietzsche producía en
los jóvenes alemanes una sonrisa, como si se tratara de
algo demasiado debatido que no había que tomar en consideración.
Un día se propuso que los que estábamos en el
Paular fuéramos al pico de Peñalara, que se eleva dos mil
trescientos o dos mil cuatrocientos metros sobre el nivel
del mar, para ver desde allí salir el sol. Fueron con nosotros
tres o cuatro muchachas. Los alemanes estuvieron
muy atentos, desembarazaron a las muchachas, en la subida
al monte, de los abrigos que les sofocaban, y a nosotros
mismos, como más viejos, nos quitaron los gabanespara llevarlos ellos. Luego, en lo alto del monte, arreglaron
una tienda de campaña, encendieron fuego, se mostraron
amabilísimos y todo el mundo hizo grandes elogios
de ellos. Años después, al finalizar la guerra del 14, estuve
algunas semanas en Alemania y me chocó la sequedad y
dureza de la gente, y la poca dignidad de los empleados
de hoteles, oficinas y ferrocarriles, que pedían propinas de
una manera cínica. Después no he vuelto a conocer alemanes.
He visto por los periódicos la evolución de Alemania
bajo el mando de Hitler y sus campañas de destrucción, de
incendio, de asesinato y de robo en Austria, Checoslovaquia
y Polonia.
—¿Así que la opinión que tuvo usted de los alemanes
individualmente, no coincide con la que tuvo después de
ellos en conjunto? —preguntó Elorrio.
—Es verdad, no coincide.
—Así que no tiene usted una opinión clara sobre ellos.
—¿Yo qué opinión voy a tener? Pienso que, sea porque
Alemania es así, de una manera congénita, o porque ha
evolucionado de un modo patológico hacia una especie de
locura, hoy es un pueblo monstruoso, y que todos los países
de Europa deberían reunirse para dominarlo, sujetarlo
y ponerle una camisa de fuerza.
—¿Y con relación a Francia?
—Respecto a Francia, mi concepto sobre ella ha sido un
poco a la inversa. La primera vez que vine a París, hace
más de cuarenta años, conocí algunos franceses chauvinistas
que despreciaban todo lo extranjero, algunos dreyfusistas
exagerados y dogmáticos, y alguno que otro escritor
decadente, que no pensaba más que en imitar a Baudelaire,
a Mallarmé o a Oscar Wilde. Luego, en épocas sucesivas,
he conocido a gente más sencilla, más amable y más
cordial.
—Yo creo que para el extranjero Francia es muy dura
—dijo Elorrio.
—Sí, puede ser —contestó el viejo—. Francia, después
de la guerra del 14, ha perdido cierto empaque y se ha reconcentrado
en sí misma. Todos los pueblos europeos tienden
a lo mismo, más o menos claramente se van haciendo
nacionalistas.
—¿París?
—Todavía nos llega a nosotros sus últimas fragancias
—dijo Elorrio—. Algo así como el aroma que queda en un
frasco de perfume cuando el líquido que contiene se ha
consumido...
—Sí, París hace cuarenta años estaba muy bien —dijo el
señor de edad—. Los cafés con tertulias de gente conocida,
el bulevar animado, las terrazas de los cafés llenas. Era
mucho más alegre que ahora. ¡Qué teatros! La Bartet, a la
que vimos trabajar en On ne badine pas avec l´amour y en
otras creaciones suyas. Le Bargy, con su elegancia y su aire
impertinente. Lucien Guitry, la Réjane, Sarah Bernhardt e
Yvette Guilbert, a la que vimos muy joven y luego hemos
alcanzado a ver muy vieja. De ese alegre París, ya extinguido,
recordamos, como un símbolo, aquella pareja de
Colette y la Polaire, acompañando al fantasmón de Willy,
con su sombrero de copa en un automóvil primitivo, grupo
tan adecuado para hacer la delicia de los caricaturistas,
Sem y tantos más. Entonces se cantaba «Le Père La Victoire
» y «En revenant de la revue» imitando a Paulus, que
era un chansonnier vasco que tuvo un momento de gran
popularidad. Aunque sea triste decirlo —terminó el
viejo—, la verdad es que ya los pueblos latinos no representamos
nada. Francia quiere brillar sola, boicoteando a
Italia, a España y a Portugal. No le cuesta mucho hacer
que Italia, España y Portugal no se distingan, pero ella
tampoco se luce. No tiene prestigios y, aunque quiere inventarlos
y sostenerlos, no puede. París no tiene el gran
atractivo del siglo XVIII y XIX, sin proponérselo o proponiéndose,
va dejando de ser internacional.
Abel Escalante, después de vender las alhajas en muy
buenas condiciones y de despedirse muy amablemente de
la tendera, fue a unirse con sus amigos.
Abel había conseguido un éxito a fuerza de labia. Madame
Berastegui no podría quejarse porque la cantidad
que le iba a dar, producto de la venta de las alhajas, iba a
ser crecida.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































