Gabriel Rolón, psicoanalista: “En Argentina, la opinión se llevó por delante al pensamiento”
El autor agita el mercado editorial argentino con ‘La Felicidad’, el gran superventas de la era Milei

En los camarines del Auditorio Belgrano, Gabriel Rolón (Buenos Aires, 64 años) le pide a su alter ego, a quien llama Rolón, que lo deje en paz y que sus angustias no salgan a escena. Es un ritual invisible para el público que fija su atención en una escenografía acotada a un diván, un sillón y un escritorio, mientras escucha la voz de un paciente en un contestador automático: anuncia que tiene un arma en la mano y se debate entre la vida y la muerte.
Rolón sube al escenario a representarse a sí mismo -un psicoanalista con 30 años de carrera- vestido con pantalones vaqueros, remera y saco negro. Le hace dos preguntas a la audiencia, que ha llenado la sala con sus mejores galas de sábado por la noche en el país del mundo con mayor cantidad de psicólogos (222 por cada 100.000 habitantes). “¿Cuántos de ustedes están enamorados? ¿Cuantos se analizan?”, pregunta.
Ganan, por abrumadora mayoría, los analizados: 80 a 20. Rolón dirige luego una pregunta a una joven de la primera fila: “¿Quién sos?” No la puede responder. Palabra Plena, así se llama la obra que ya han visto 300.000 espectadores en 485 funciones, ofrece una combinación de conferencia, stand up analítico y una teatralización del tratamiento del paciente con inclinaciones suicidas. Rolón concluye respondiendo esa misma pregunta con una luz blanca que envuelve su cuerpo.
- Soy un hombre atormentado.
El psicoanalista recibe a El PAÍS para la primera conversación en su consultorio de Las Cañitas, un barrio del corredor norte de la ciudad. En los estantes refulgen sus obras completas —once libros publicados desde 2007 que, según su casa editora, superan los 2,5 millones de copias vendidas— y relojes de arena que reflejan una de sus obsesiones: el paso del tiempo.
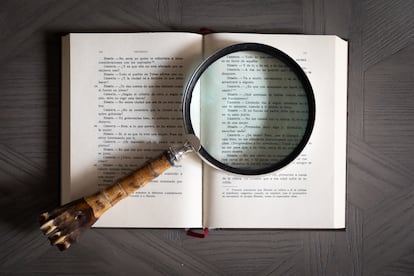
Pregunta. ¿Les sorprende la proporción de analizados- enamorados en su obra?
Respuesta. No tanto. Da cuenta de un fenómeno actual: lo difícil que es ponerle la palabra amor a un compromiso. El amor tiene buena prensa como si fuera siempre algo bueno e infalible. Instalo el tema para establecer que hay amores de los que conviene irse. Hay amores violentos, hay amores posesivos, hay amores sufrientes, hay amores que han entrado en una costumbre deserotizada. La pregunta sirve para decir que el amor es incómodo. En el amor cómodo no conviene quedarse.
P. ¿Qué quiere decir que es una persona atormentada?
R. Soy alguien que no tiene la capacidad de desviar la vista de la tragedia de la vida. Me atraviesa el desafío de intentar ser la mejor persona que puedo, de querer ser lo más tolerante que pueda, de ser sincero conmigo mismo. El tiempo pasa, la muerte se acerca. Por suerte existe el amor que, cuando es sano, te rescata de algunos momentos. En mi caso, no renuncio a ese tormento porque me moviliza a hacer cosas.
Rolón atiende unos 20 pacientes —después de haber tenido 50 cuando estaba en el consultorio de sol a sol—, es columnista de radio, gira con Palabra Plena y con La Felicidad, que lleva vendidas más de 250.000 copias desde su publicación en diciembre de 2023 y que ha presentado en varios países de América Latina, Estados Unidos y España.
P. En Freud en las pampas el historiador Mariano Plotkin sitúa en la década de 1960, con la ampliación de la clase media y las ansias de modernización el desarrollo de una cultura del psicoanálisis en la Argentina que aún persiste ¿Cuáles son sus explicaciones?
R. Yo tengo una respuesta complementaria: más poética que verdadera. Habitamos una tierra hecha de ausencias. Tus abuelos o bisabuelos probablemente vienen de España, de Italia, de Rusia. Huían del hambre, del franquismo, de la Segunda Guerra Mundial, de lo que fuere. Algunos, como en mi caso, de un interior empobrecido. Argentina propició un lugar de solitarios, de personas que llegaban a un sitio desconocido con una lengua desconocida. Esa necesidad de escucha, ese contacto con la angustia, con el dolor y con la intimidad dio a los argentinos esa característica de no conocer a alguien y a los diez minutos estar hablando de nuestra vida.
P. En su libro El Duelo define al analista como “un artesano cuyas herramientas son el conocimiento, la escucha, la intuición y la capacidad de mirar cara a cara el padecimiento ajeno, sin huir de él, ni caer en la tentación del consuelo”. ¿Cómo llegó a esa definición?

R. Siempre es difícil definir qué es un analista. El conductista mira conductas, el sistémico mira cómo se desarrollan los sistemas familiares y relacionales. Yo miro el inconsciente de un paciente. El análisis no es un acto de esnobismo ni de estética: el paciente que viene a análisis sufre. Padece alguna dolencia, una melancolía, una neurosis obsesiva grave que le impide trabajar, tener sexo, relacionarse bien con sus hijos. Aunque no se note, el analista está de guardia pasiva las 24 horas. No es fácil ser analista.
P. Ser analista, dice en Palabra Plena, es tomar decisiones. ¿Cuáles fueron las más difíciles que tomó?
R. En tiempos donde de esto no se hablaba, acompañar un paciente que tenía una familia tipo —una mujer y dos hijos— a que hiciera posible su deseo, en principio reprimido, después más consciente, de estar con una chica trans. ‘Si yo hago esto que estamos trabajando acá, no voy a tener ningún bienestar’, me dijo y le respondí: ‘Nunca acordamos trabajar para su bienestar. Mi compromiso es mostrarle a usted quién es y qué desea, después haga lo que quiera con eso´. Otro momento de intervención difícil fue decirle a una paciente de mucho tiempo, muy querida, que iba a morir y preguntarle que quería hacer en el tiempo que le quedaba de vida.
P. ¿Su único límite es aceptar pacientes abusadores o golpeadores?
R. Ser analista no me transforma en alguien que tiene que poder con todo. Justamente, si algo debe saber un analista es cuáles son sus límites. No voy a poder ayudar a esa persona, porque es más lo que me enoja y angustia. Escucho a un abusador y tengo ganas de denunciarlo, no de escucharlo y contenerlo. Es muy difícil que un abusador sea analice porque, en general, no sienten culpa.
Rolón es hijo de un obrero de la construcción y una madre de variados empleos. Pasó su primera infancia en una calle de tierra en La Matanza, provincia de Buenos Aires, en una casa de madera con techo de chapas que su padre construyó. Como le interesaba la música, el canto y la actuación se anotó primero en el Instituto Nacional de Arte Dramático y luego en la carrera de Contador. En ambas duró poco tiempo y optó por el profesorado de matemáticas.
—Trabajaba en un colegio: daba clases de música en un turno y era preceptor en el otro turno. Ahí me di cuenta que más que enseñarles me gustaba escuchar a los chicos. Eso me hizo considerar estudiar Psicología. Tenía 26, 27 y leía a Freud desde los 14 años porque me había partido la cabeza. Una noche le conté a mis padres que, finalmente, no haría la carrera: ‘Guitarra, teoría, solfeo, matemática, ciencias económicas, teatro, ¿cuánto más voy a fracasar?’. Mi papá me contestó: ‘No me da ninguna vergüenza tener un hijo que fracasa mucho, pero no sé si soportaría tener un hijo que tiene miedo de jugarse por lo que desea’. Al día siguiente me anoté e hice la carrera en tiempo récord.
Se recibió de psicólogo, por segunda vez, en un estudio de radio. La conductora Elizabeth Vernaci lo invitó a hablar de anorexia. “Hoy nos visita el licenciado Rolón”, anunció al aire. La radio estalló por los llamados de los oyentes.
—Ahí empecé a pensar temas y columnas para un público general. [Jacques] Lacan habla del psicoanálisis en extensión, que es la manera que él tiene de decir el psicoanálisis divulgado. Lo que no está en la cultura no existe. Quise sacar ese velo prejuicioso de que el psicoanálisis es una técnica antigua, elitista. No, el psicoanálisis es para la gente de a pie que está atravesando un dolor amoroso, que ha perdido algo que quiere. Yo decidí dar esa batalla.
P. Todos los divulgadores enfrentan las críticas de su campo. Se le recriminó farandulizar el psicoanálisis, se le ha objetado una ruptura del acuerdo tácito entre analista y paciente. ¿Qué crítica tomó y le hizo repensar algo de lo que estaba haciendo?
R. Tomé algunas críticas si venían de personas que yo valoraba, con las que había estudiado. ¿Qué de esto que se puede decir, no sobre mi persona, sino sobre la divulgación del psicoanálisis? Los casos sobre los que escribí están totalmente consensuados con los pacientes. Los leyeron antes de ser publicados y están totalmente disimulados. Todos nos hemos formado leyendo los casos clínicos de Freud: Dora, del hombre de las ratas, del hombre de los lobos. Yo, con humildad, me atribuyo haber acercado el psicoanálisis a la gente.
P. En la introducción de La Felicidad dice que fue el libro que más le costó.
R. Es un tema con el que profesionalmente no tengo demasiado contacto. Nadie viene a contar sus dichas al análisis, al menos durante mucho tiempo. El momento de la felicidad es el momento en el que los pacientes se van. Yo convivo con la angustia, con la incertidumbre, con el dolor, con la tragedia, con el desamor.
P. En la era de la felicidad, escribe, “somos más infelices que nunca”. ¿Qué explicación encuentra?
R. Esta es una era que nos quiere, en apariencia, felices. Tenemos que estar todo el tiempo bien, todo el tiempo disfrutando, porque la vida para disfrutarla, se dice. Como si la vida no estuviera llena de otras cosas que no tienen que ver con el disfrute vano.
P. Después de casi 400 páginas concluye que no existe la felicidad.
R. Quería hablar de cómo es posible una felicidad después de haber perdido a un ser querido, de haber sido abandonado por un amor, de haber sufrido un desengaño, una traición, después de haber sido traidor. La conclusión no estuvo pensada. Sí que hay que hablar de una felicidad incompleta. Le fui encontrando las palabras, los conceptos, la felicidad dolorida, hasta que apareció lo de la faltacidad, una felicidad que aloje nuestras faltas.
P. Su libro se publicó una semana antes de la asunción de Javier Milei, en un tiempo signado por la virulencia de la conversación pública, y 15 meses más tarde sigue estando entre los más vendidos ¿Tiene una interpretación sobre estos dos fenómenos aparentemente inconexos?
R. Siempre intenté invitar a los lectores a abstraerse un poco de la realidad política. Mi libro lo leen tirios y troyanos, partidarios de un partido político y del opuesto. Si lo lees, queda claro quién está escribiendo el libro, cuáles son mis sensibilidades, pero nunca he tomado la coyuntura de un modo más que metafórico. Creo que invitar al pensamiento es un acto de resistencia. Cuando he tenido que dar mis batallas ideológicas las di donde sentía que correspondía.
P. ¿Cuándo?
R. Fui orador en la comisión por la Ley de Matrimonio Igualitario, fui orador en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La segunda conversación es por videoconferencia. Rolón habla desde el sótano de su casa. Se puede ver una televisor enorme, un piano con el que estudia, una guitarra donde hace digitación si le sobran unos minutos, atriles. No se puede ver la cinta y el aparato para musculación. Rolón prefiere caminar.
P. Abundan los psicodiagnósticos sobre la Argentina y sus patologías. ¿Usted tiene uno?
R. No. Soy de los que piensan que una de las tragedias más grandes que nos dejó la dictadura fue que hubo mucho tiempo en el que no se podía opinar porque te iban a matar. Eso generó una valoración de la opinión desmedida, que hizo que cuando volviera la democracia, como todos podíamos opinar, la opinión se llevó por delante al pensamiento. Estoy en contra del paramisismo, esa gente que dice ‘para mí’. Es la tiranía del opinionismo.
P. Ha popularizado el psicoanálisis en la Argentina, que sigue siendo restrictivo por sus costos. ¿Cuál es su posición con respecto a la salud pública?
R. Soy un defensor acérrimo de la salud pública y de la educación pública. Si no hubiera existido la educación pública, el licenciado Rolón no existiría. ¿Cuál es el rol entonces de un Estado que no socorre a los que no pueden? No me cobres impuestos si no es para ayudar a los que no tienen. Debe haber mayor espacio para la psicopatología en los hospitales, en las salitas. En una salita de barrio va a llegar una mujer a la que tal vez le pegaron, un chico que está angustiado, que tiene nueve años y se sigue haciendo pis encima. Tiene que haber un psicólogo ahí. Si bien en la Argentina hemos avanzado mucho, aún estamos lejos de darle al sufrimiento de la gente el lugar que se merece como parte de la salud. Te duele la garganta y hay un médico que te ve y te dan tres días en el trabajo. Te deja un amor o se muere alguien querido y no tenés a alguien que te vea en la guardia ni te dan tres días en el trabajo.
P. El Gobierno argentino acaba de anunciar el cierre de un centro de salud mental muy importante, el Laura Bonaparte.
R. Es extraordinario ese centro. A mí me parece que es una cuestión de sensibilidad y empatía con el dolor de los demás. Cuando sostenés un hospital público, ya sea uno general o psiquiátrico, estás haciendo una inversión para que la gente sufra menos. Hay que tener cuidado con esta invitación que se nos hace a dejar de ver al otro como un par, como un semejante. Lo peor que me podría pasar en la vida es que me deje importar el dolor de los demás. Soy analista porque me importa el dolor de los demás.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































