“Si no va a terapia, no te acuestes con él”: los peligros de banalizar la salud mental
Cada vez usamos más a la ligera la terminología médica y el hecho de ir a terapia ya es hasta un gancho para ligar en Tinder, algo que dificulta la labor de los especialistas y hace más complicado averiguar si somos víctimas o enfermos y si recibimos terapia o solo autoayuda
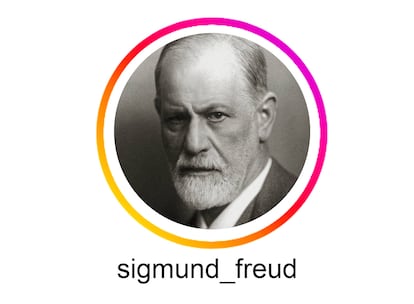

Dijo John Waters: “Si vas a su casa y no tiene libros, no te lo tires”). Hoy ha surgido una nueva, aún más exigente: “Si no va a terapia, no os acostéis”. No es solo un chascarrillo. Ahora que la terapia lo ha inundado todo, también es algo que, según detectan medios estadounidenses como The New York Times, aparece en las biografías de Tinder como indicador de que alguien está al día y es emocionalmente responsable.
Hoy muchas referencias en el lenguaje cotidiano proceden del lenguaje terapéutico: expresiones como “bandera roja”, “luz de gas” o “trauma” remiten directamente a la consulta de un psicólogo. Incluso los raperos han incorporado este universo a sus temas y Jay-Z menciona a su terapeuta en canciones como 4:44, mientras que Kendrick Lamar fue un paso más allá estructurando su disco Mr. Morale (2022) como una serie de sesiones. También Drake, en Churchill Downs, una colaboración con Jack Harlow, alude a los traumas por abandono que estaría tratando en consulta.
Sería fácil relacionar este auge de la terapia con la cultura del ensimismamiento que ha proliferado durante los últimos años: los éxitos del selfi en el arte contemporáneo, de la autoficción en la literatura o de lo autobiográfico en la música (¿alguien ha dicho Taylor Swift?) reforzarían la tesis de que nos encanta hablar sobre nosotros mismos. Pero la terapia va un paso más allá, porque aborda sufrimientos y síntomas reales que muchas veces constituyen enfermedades mentales.
¿Víctimas o enfermos?
La aparición de estos síntomas en millones de jóvenes, de manera casi simultánea y durante un ciclo económico marcado por el pesimismo y la precariedad (la llamada “epidemia de salud mental”), hace pensar a muchos autores que nos encontramos ante un malestar colectivo y generalizado que, en palabras del filósofo Amador Fernández-Savater, autor de Capitalismo libidinal (Ned, 2024), sería un “malestar por desbordamiento causado por un triple colapso: psíquico, social y ecológico”. Las preguntas ante una emergencia así son si quien lo sufre está yendo a terapia y si la terapia a la que acude está bien enfocada. El ejemplo norteamericano no es esperanzador: allí han aparecido estudios que alertan de que el aumento de los tratamientos de salud mental no se está traduciendo en un aumento del bienestar psicológico de los ciudadanos. Más bien al contrario.
La psiquiatría es la disciplina más controvertida dentro de la medicina. Históricamente ha sido vista como un arma de doble filo porque en determinados contextos (especialmente políticos) ha funcionado como dispositivo de control de los pacientes en lugar de aliviar su dolor y todavía se debate sobre sus fundamentos. Recientemente, el psiquiatra y científico holandés Jim Van Os explicaba a EL PAÍS: “Hay demasiada heterogeneidad y variación para que las personas quepan dentro de un diagnóstico”.
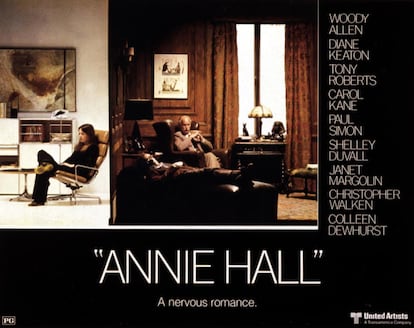
Los especialistas llevan décadas buscando marcadores neurobiológicos para las enfermedades mentales; unos marcadores que permitirían asimilarlas al resto de enfermedades y confirmarían la idoneidad de los tratamientos farmacológicos estandarizados. Sin embargo, hasta el momento estas evidencias se resisten y el comportamiento de los pacientes sigue siendo lo que más pesa en la elaboración de un diagnóstico. “Para la gran mayoría de las condiciones de salud mental no se han encontrado marcadores biológicos, por lo que no tenemos ninguna prueba biológica para verificar ningún tipo de diagnóstico psiquiátrico”, explicó el psicólogo británico James Davies a EL PAÍS en 2022.
Esto nos lleva a otra gran paradoja contemporánea sobre la terapia: cuando más presencia tiene en nuestras vidas y más se popularizan términos como “ansiedad”, “trauma” o “banderas rojas”, es justo cuando algunos dan por superado el psicoanálisis que desarrollaron Freud y, algo después, Lacan. Al menos, esto es lo que ha sucedido en determinados ambientes como hospitales y departamentos universitarios, que llevan años fiándolo todo a la terapia cognitivo-conductual y los fármacos. En una columna publicada en EL PAÍS en 2023, el psiquiatra y biólogo Cristian Llach se preguntó: “¿Llegará el día en que dejaremos los psiquiatras de interpretar de modo subjetivo, de improvisar y de funcionar mediante ensayo-error? Son preguntas que están logrando salir de sus torres de marfil tradicionales: laboratorios, universidades y círculos de investigación. Pero, ¿podrán llegar algún día a los consultorios de salud mental?”.
Sigmund, analiza esto
El psicoanálisis influyó en la cultura del último siglo casi como ninguna otra corriente de pensamiento. Su legado va de las obras de Proust hasta la prensa cultural actual, en la que los críticos de televisión exclaman “¡Freud tenía razón!” si al final de una trama se descubre que lo que movía a los personajes era el sexo. Sin embargo, es una práctica desprestigiada desde muchos sectores.
“El desprestigio del psicoanálisis y el lugar desde el que se quiere considerar una pseudociencia es sobre todo universitario”, explica Manuel González Molinier, médico psiquiatra. “La razón es evidente: tanto el método cognitivo-conductual como las explicaciones de la enfermedad mental de tipo neurobiológico viven un momento de cierto fracaso, lo que hace que vean amenazadas sus esferas de poder y ataquen con más violencia a la única disciplina que apuesta por trabajar con los factores singulares de cada caso. El psicoanálisis nunca se ha prestado a una especie de manualización que sea fácilmente vendible por los seguros americanos, eso de ‘usted aplique veinte sesiones, hable de estas cosas y curará al paciente en esas veinte sesiones’. No es un fármaco”.
Precisamente, los defensores del psicoanálisis son los más críticos con la banalización de la terapia y argumentan que, tal y como se viene practicando durante los últimos años, con frecuencia se convierte en autoayuda. “Se está caminando hacia una sociedad hiperpsicologizada, pero los psicoanalistas pensamos que no se tratan las cuestiones fundamentales”, comenta González. También reconoce que “lo que propone Freud todavía es controvertido o antipático porque apela a los traumas infantiles y defiende que hay un montón de factores inconscientes que no controlamos. Pero lo cierto es que en consulta seguimos teniendo en cuenta la existencia de procesos inconscientes y el trabajo con la palabra sigue siendo fundamental. Hay que hacer un traje individual con los factores biográficos de cada paciente prestando mucha atención a la infancia”.
Jara Pérez, psicóloga, también practica el psicoanálisis y cree que esta es una de las pocas formas de terapia que hacen que el paciente se responsabilice del proceso. Ella no cree que la cultura de la terapia esté dando lugar a individuos egocéntricos o egoístas, como dibuja el tópico, sino, más bien, a personas perezosas en busca de soluciones inmediatas: “Me parece muy problemático que todo el rato busquemos gente que nos solucione la papeleta: voy a un psicólogo para que dé consejo, voy a un nutricionista para que me enseñe a comer, voy a un entrenador personal para que me enseñe a hacer deporte… así se pierde gran parte de la autonomía. Y el psicoanálisis lo que hace es poner encima de la mesa esa autonomía”.
Terapia o sindicato
“Lo que hoy se etiqueta como depresión, es más bien una deserción generalizada”, comenta Fernández-Savater. “Miles de personas piden una baja por depresión y, en realidad, su bajón anímico tiene que ver con malas condiciones de trabajo, un trabajo sin sentido, un trabajo de mierda como dice David Graeber″. Es habitual leer en X que para afrontar esa grieta la terapia es inútil y que “un trabajador no necesita terapia, sino apuntarse a un sindicato”. “Lo que quiere decir esa alternativa”, explica Fernández, “es que los males son objetivos-estructurales. Yo creo que la situación es más compleja: el malestar no sólo tiene causas objetivas, sino que proviene de una relación con el mundo, con la interiorización de las lógicas de rendimiento y competitividad”. González pone un ejemplo concreto: “A veces el paciente necesita las dos cosas porque la razón por la que no puede salir de su indefensión tiene elementos de inconsciente. Por ejemplo, en el caso de Nevenka Fernández, hizo falta un psicoanalista para que ella pudiera ver lo que para los demás era evidente: que estaba siendo víctima de acoso sexual. Al final, un psiquiatra la deriva a un psicoanalista y el psicoanalista trabaja con ella hasta que puede hacerse cargo de su propio cuerpo, salir de la depresión y, cuando se produce ese despertar, denunciar”.
Pérez es tajante y cree que no existe ninguna incompatibilidad entre activismo político y terapia, más bien al contrario: “Cada cosa se hace en un lugar: lo que yo trabajo en terapia tiene que ver con cómo la estructura ha elaborado mi subjetividad, pero en el sindicato hago otra cosa, la lucha social es algo muy distinto. Otra cuestión es que la cultura terapéutica se haya convertido en un dispositivo de control, con eso estoy totalmente de acuerdo, porque la terapia mainstream, la cognitivo-conductual tiene mucho de ‘no es lo que ocurre, sino cómo lo ves’, ya que trabaja con pensamientos y conductas. Ahí sí que hay un rollo culpabilizador”.
Entonces, ¿esa terapia que está por todas partes es, precisamente, la más inofensiva para el sistema y la menos útil para profundizar en los problemas de los pacientes? “Efectivamente”, responde la psicóloga. “La terapia mainstream al final lo que hace es ajustarte para que sigas produciendo y es completamente inofensiva para cambiar el sistema, porque no te ayuda a analizar la realidad”. Frente a eso, Fernández-Savater propone recuperar el concepto freudiano de “sublimación” y colectivizarlo. El filósofo concluye: “Freud llamaba sublimación a saber qué hacer con los malestares, a convertir lo que nos daña en energía de transformación. Lo reservaba a los artistas y a los genios y eso me parece una equivocación. La acción colectiva no sólo es transformadora, sino que también es posible para todos y, en ese sentido, terapéutica”. Tal vez eso también se podría poner en Tinder.
Puedes seguir ICON en Facebook, X, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































