Afganistán, la guerra que nadie ha podido ganar
El país está al borde del colapso 16 años después de la invasión liderada por EE UU

Dieciséis años después de que Estados Unidos encabezara una coalición internacional que invadió Afganistán para destruir a Al Qaeda y expulsar a los talibanes, no se ha logrado ninguno de los dos objetivos. De hecho, la situación es más bien la contraria. Lo que queda de Al Qaeda se ha trasladado a la frontera paquistaní y los talibanes dominan aproximadamente el 80% del sur de Afganistán y el 43% del país en su conjunto. Todo ello significa que el Gobierno de Kabul tan solo tiene el control indiscutible sobre el 57% del territorio, una reducción considerable respecto al 72% de hace un año. Es inevitable que, en los próximos meses, esa proporción se reduzca aún más. En opinión de varios observadores afganos, estamos a punto de perder la guerra en aquel país. Da la impresión de que Aldous Huxley tenía razón al decir que lo único que se puede aprender de la historia es que nadie aprende de la historia.
Más de un millar de soldados afganos han muerto en el frente en los tres primeros meses del año, un número insostenible. En abril, un ataque talibán a una base del Ejército afgano mató a 200 militares. Cerca de 400 policías y soldados mueren cada mes y algunos regimientos han perdido el 50% de sus fuerzas; las tasas de deserción alcanzan un nivel similar en Helmand, provincia del sur del país, gran productora de opio, donde la insurgencia talibán se retroalimenta con el narcotráfico.

Si las tropas afganas están exhaustas, sus socios estadounidenses dan cada vez más la sensación de haber perdido todo interés en las sangrientas complejidades de una guerra en la que llevan involucrados tanto tiempo y con tan pocos resultados visibles. “En Washington, ya nadie habla de Afganistán”, dice Mark Mazzetti, corresponsal de The New York Times en la Casa Blanca y ganador del Premio Pulitzer. “En la capital y en todo Estados Unidos hay mucho hartazgo de la guerra más larga en la que hemos participado. Ya no está entre las prioridades de nadie. La CIA cree que Afganistán está devorando demasiados recursos. Incluso en el Pentágono, que solía mostrar más interés que los demás, están quedándose ya sin fuerzas”.
Tanto Barack Obama como su sucesor, Donald Trump, han hecho todo lo posible para mantener al presidente Ashraf Ghani en el poder, al tiempo que le han animado a colaborar más estrechamente con su rival Abdullah Abdullah, con quien firmó un pacto de Gobierno. Pero esa estrategia ha fracasado. Antes de la oleada reciente de atentados y manifestaciones, el Gobierno de Trump estaba estudiando enviar 5.000 soldados más al país, pero ahora está claro que esa cifra no es suficiente. La presidencia de Ghani está al borde del colapso. Miles de afganos de clase media han huido a Europa y los países del Golfo, y la corrupción ha contribuido a agravar la crisis económica.
El Gobierno de Kabul sigue dependiendo casi exclusivamente de la ayuda económica de Occidente. Sin ese dinero no puede organizar unas elecciones, no puede pagar al Ejército, ni los sueldos de los funcionarios, las instalaciones médicas y educativas ni las telecomunicaciones. Si se interrumpe o se reduce drásticamente la llegada de dinero, es probable que el Gobierno no pueda ni defenderse, igual que sucedió con el régimen de Najibulá, que cayó derrotado por los muyahidines en 1989, cuando Gorbachov cortó el suministro de armas y dinero.
Esta es una preocupación real, y no solo a largo plazo. “Es posible que los cambios que se han producido en Afganistán desde 2001 sean irreversibles”, dice Barnett Rubin, que fue asesor del enviado especial de Obama para Afganistán y Pakistán. “Pero también son insostenibles”.
Como Líbano, no fue un Estado construido con arreglo a una lógica étnica o geográfica, sino en función de la política colonial del siglo XIX
Existen muchos otros motivos de inquietud: la economía tambaleante, el hecho de que dependa cada vez más de las ayudas externas y las drogas, y el increíble grado de corrupción que hay en el Gobierno. Además, la población afgana es la más pobre y analfabeta de Asia. Pero por encima de todo están las viejas divisiones entre pastunes y tayikos, que constituyen la principal brecha étnica del Afganistán moderno, nacido a finales de la década de 1840, en la época de Dost Mohammad Khan. Las desavenencias entre unos y otros han alcanzado un nivel inmanejable, según advierten diversos observadores.
Afganistán, como Líbano, nunca ha sido un Estado construido con arreglo a una lógica étnica o geográfica, sino en función de la política imperialista del siglo XIX. A pesar de ser un país tan antiguo, no ha disfrutado de una verdadera unidad política más que durante unas cuantas horas. La mayor parte del tiempo ha sido un lugar intermedio, una franja fracturada y disputada, dominada por montañas y desiertos, y situada entre unos países vecinos más organizados. Durante gran parte de su historia, sus provincias han sido el terreno de batallas entre imperios rivales.
Muy pocas veces ha habido en Afganistán una unidad suficiente como para construir un Estado coherente y autónomo. Y, como señalan los observadores más pesimistas, no hace falta mucho para que el país vuelva a desgarrarse y se agudicen las viejas fisuras tribales, étnicas y lingüísticas en la sociedad afgana: la vieja rivalidad entre los tayikos, los uzbekos, los hazaras y los pastunes durrani y khilji, el cisma entre suníes y chiíes, el sectarismo endémico dentro de clanes y tribus, y las sangrientas disputas que se transmiten de generación en generación.
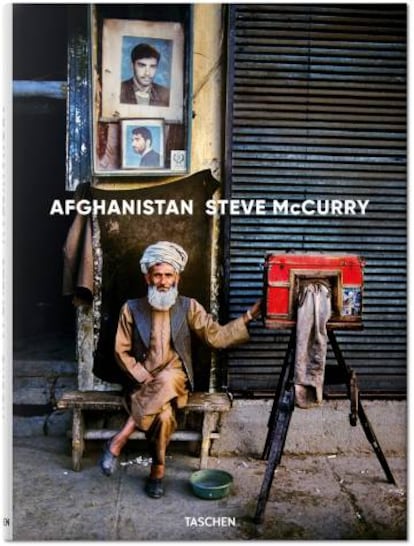
No hace tanto tiempo que Afganistán vivió un breve periodo de fragmentación en un mosaico de feudos controlados por caudillos: en 1993 y 1994, entre la caída del régimen muyahidín y el ascenso de los talibanes. Ahora se vuelve a hablar en los think tanks y los artículos de opinión de que en los próximos meses podría volver a ocurrir lo mismo.
Tengo que confesar que tengo un interés especial por Afganistán. He pasado los últimos cinco años investigando y escribiendo El retorno de un rey. La aventura británica en Afganistán 1839-1842, un libro que cuenta la historia de la primera guerra anglo-afgana, probablemente la mayor humillación militar sufrida por Occidente en Asia y ejemplo de las dificultades que hay en ese país.
Fue una guerra librada de acuerdo con unas informaciones manipuladas sobre una amenaza que, en realidad, no existía. Un grupo de halcones ambiciosos y fanáticos exageraron y manipularon la noticia de que un representante ruso había sido enviado a Kabul para crear el pánico sobre una supuesta invasión rusa. El embajador británico en Teherán, John MacNeill, rusófobo declarado, escribió: “Deberíamos proclamar que quien no esté con nosotros está contra nosotros… Debemos apoderarnos de Afganistán”.
Así comenzó una guerra desastrosa para los británicos, cara y que, claramente, se podría haber evitado. El Ejército de la que entonces era la potencia militar más poderosa del mundo había sido totalmente derrotado por unos guerrilleros mal equipados pertenecientes a diversas tribus.
Hay otros paralelismos curiosos. El que fuera presidente hasta septiembre de 2014, Hamid Karzai, recuerda a su predecesor de entonces, Shuja Shah ul-Mulk, el rey instalado por los británicos en 1839, que es un personaje central de mi libro. Las similitudes entre Karzai y Shuja Shah son llamativas: Shah era polpazai, la misma subtribu de la que es hoy jefe Karzai, y sus principales adversarios pertenecían a la tribu khilji, que hoy son la mayoría de los soldados de a pie de los talibanes.
Doscientos años después, siguen vigentes las mismas rivalidades y las mismas batallas en los mismos lugares, disfrazadas con nuevas banderas, nuevas ideologías y nuevos personajes que mueven los hilos. Las mismas ciudades acogen guarniciones de tropas extranjeras, que hablan los mismos idiomas de entonces y sufren ataques desde las mismas colinas y los mismos pasos de montaña. Los propios talibanes suelen subrayar estos paralelismos: “Todo el mundo sabe cómo llevaron a Karzai a Kabul y cómo le animaron a sentarse en el trono indefenso de Shuja Shah”, dijeron en un reciente comunicado de prensa.
EE UU ha gastado en este conflicto 700.000 millones de dólares, pero el país sigue siendo el más pobre de Asia y el más analfabeto
Pero 1842 no fue la última ocasión en la que los afganos expulsaron a sus invasores, por supuesto. En los años ochenta, fue la retirada de los rusos y el fracaso de su ocupación uno de los momentos que desencadenaron el principio del fin de la Unión Soviética. Pocos años después, en 2001, las tropas estadounidenses encabezaron la coalición internacional que invadió de nuevo el país. Al final, como siempre, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos, el entrenamiento de todo un ejército autóctono y la superioridad armamentística de los ocupantes, la resistencia triunfó una vez más y obligó a la mayoría de los odiados infieles a marcharse.
Afganistán ha sufrido demasiado en los últimos 40 años: el golpe de Estado de 1973, la revolución de Saur de 1978, la invasión soviética de 1979, los 1,5 millones de muertos y 6 millones de refugiados durante los 10 años de resistencia subsiguientes, la caída del gobierno de los muyahidines y la guerra civil de 1993-1994, los siete largos años de medievalismo talibán e intrusión de Al Qaeda, las 100.000 víctimas de los últimos 16 años de combates entre la OTAN y los resucitados talibanes.

En esta última guerra, Estados Unidos ha gastado ya más de 700.000 millones de dólares, una cantidad suficiente para construir a cada afgano un apartamento de lujo y unas instalaciones sanitarias y educativas de primera categoría, y además añadir un todoterreno de gama alta para cada uno como regalo. Por el contrario, Afganistán sigue siendo el país más pobre de Asia, el tercer país más corrupto del mundo, el más analfabeto y el que tiene las peores infraestructuras médicas y educativas, si exceptuamos de unas cuantas zonas de guerra en el África subsahariana. Incluso en el mejor de los casos, el país tardará varias décadas en aproximarse al nivel de vida de Pakistán y Bangladés.
Más que soldados, lo que necesita Afganistán hoy es un enorme esfuerzo diplomático de Estados Unidos para reanudar las negociaciones entre los talibanes y el Gobierno de Ashraf Ghani. Sin embargo, con la marginación del Departamento de Estado norteamericano, las divisiones en la Administración de Trump entre el grupo que aconseja al presidente salir del país asiático y el Ejército que quiere permanecer allí, y con un presidente inestable, ignorante e imprevisible, las probabilidades de que Estados Unidos tome la iniciativa son cada vez menores.
Por desgracia, la larga tragedia de Afganistán no da muestras de terminar, y da la impresión de que la pesadilla va a prolongarse.
William Dalrymple, escritor e historiador escocés, está especializado en Oriente Próximo, Asia Central e India. Su último libro es ‘El retorno de un rey. La aventura británica en Afganistán 1839-1842’ (Desperta Ferro).
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































