El otro lado de Mary Poppins
El estreno de la película ‘El regreso de Mary Poppins’ invita a releer los inquietantes libros originales de P. L. Travers, preñados del misticismo y humor de su excéntrica autora


Mary Poppins no es Julie Andrews. Da miedo. Es flaca, circunspecta, tiene los pies grandes y se cree mucho más bonita de lo que realmente es. Lanza miradas “fulminantes”, “feroces”, capaces de “bucear en lo más profundo de las personas y ver lo que [están] pensando”. Tiene retranca, pero sonríe poco y enigmáticamente; bufar y resoplar hastiada, eso lo hace sin parar. Le gusta tener la última palabra: una versión más o menos burlona de “ay, cállate”. Y es prima segunda, por parte de madre, de la cobra real, “el ser más sabio y terrible de todos nosotros”, según el oso pardo.
Todo esto, y todo lo contrario, es la Mary Poppins que urdió Pamela Lyndon Travers (Maryborough, Australia, 1899-1996) en ocho libros, publicados a lo largo de seis décadas, entre mediados de los años treinta y finales de los ochenta (los dos primeros reeditados este año por Alianza). Travers fue también una mujer de contrastes: esotérica, testaruda, bisexual, guasona, depresiva y fabulosa. La lectura de sus libros, con o sin niños de por medio, es un hallazgo inquietante para las generaciones que crecimos con la versión de Disney de 1964, una película “prácticamente perfecta en todo” que Travers denostó muchas veces en público. Los estudios Disney estrenan ahora la secuela cinematográfica, El regreso de Mary Poppins. Tan predecible como la rima de sus engoladas canciones (estupor con fulgor), el nuevo filme se podría resumir con un poppinesco “¡pamplinas!” (“nonsense!”). Sin embargo, la enésima reencarnación de la institutriz era inevitable; porque ella está hecha del material de los mitos, que vuelven, distintos, cuando cambia el viento.
Musa, bruja, diosa
“Mary Poppins es una mezcla de musa griega
y hada celta”, afirma
la estudiosa María Tausiet
Como J.M. Barrie o Lewis Carroll hicieran con Peter Pan y Alicia, P.L. Travers tejió un arquetipo atado a su tiempo que sin embargo uno siente que siempre estuvo ahí porque… siempre lo estuvo. “Parece una mujer ligera, incluso frívola, sin embargo, encarna una gran cantidad de mitos clásicos y fuentes folclórico-religiosas”, explica María Tausiet, especialista en historia cultural, creencias, religión y brujería que publica estos días el primer ensayo en castellano que explora las raíces mitológicas del personaje: Mary Poppins. Magia, leyenda, mito (ABADA). El libro recorre de forma amena y erudita mil y una referencias, y es una aproximación perfecta para ir más allá sin atragantarse. Poppins (cuyo nombre sugiere una aparición, “she pops in”, señala Tausiet) ha sido comparada con una bruja, un hada madrina, la diosa hinduista Kali y hasta la virgen María. Para Tausiet es una musa: “No es un ángel ni un demonio, una santa o una bruja, ni mucho menos un fantasma. Si a algo podría asemejarse sería a una musa griega, por su carácter inspirador, o a un hada de la tradición celta, por la labor mentora que ejerce con los niños a su cuidado”, explica en su libro.
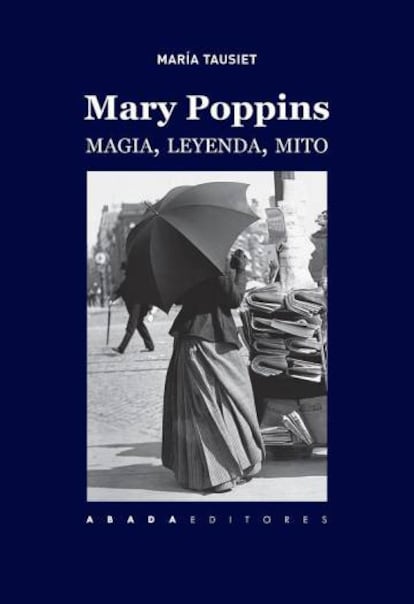
El ensayo “conecta” (el verbo que usaba Travers para explicar que ella no se inventaba nada) pasajes del libro con sus fuentes. Así, la bolsa de la que la institutriz saca una butaca o una cama plegable, remite a los relatos viajeros de Julio Verne y Stevenson, pero también a las alfombras voladoras y al principio taoísta de “lo vacío está lleno”. La cinta métrica y el termómetro con el que evalúa a los niños (y que devuelven resultados como “malhumorado y nervioso” o “completamente mimada”) no son solo una ocurrencia genial: desde tiempos de Plinio el Viejo, y hasta la frenología, el “diagnóstico simbólico” ha medido para intentar curar todo tipo de enfermedades y embrujos. Lo más admirable de Travers, opina Tausiet, es su “capacidad para conectar el mito y la experiencia personal”. “Entender los mitos (leyendas, cuentos, textos poéticos o religiosos) reconociéndolos en uno mismo aporta sentido tanto a la vida como a la literatura”.
En Poppins conviven lo unheimliche (lo familiar extraño) freudiano y las reliquias cristianas, las leyendas medievales, Blake, Wordsworth, la filosofía Zen y todos los astros celestes. Por supuesto, es fácil tirar del hilo de casi cualquier narración –el Olimpo pulp de lo superhéroes, el yogui que vive dentro de cada jedi–, pero en los libros de Travers estos ecos suenan atronadores porque ella era una entregada a la causa. Le obsesionaba lo inefable. Se codeaba con W. B. Yeats, George William Russell (el poeta Æ) era su mentor y frecuentaba los círculos teosóficos. Vivió dos veranos con los indios navajos y estudió con un maestro zen en Japón. Escribió incansablemente sobre religiones, filosofía oriental y tradición folclórica, sobre todo en la revista Parábola, que ayudó a fundar: su libro What the Bee Knows, de 1989, recoge muchos de estos ensayos. Fue seguidora del gurú armenio Gurdjieff (como el arquitecto Frank Lloyd Wright o la actriz Kathryn Mansfield), de cuya presencia escribió: “Las máscaras se arrancaban sin piedad. Bajo la rigurosa benevolencia de su mirada, todos estaban desnudos”. Igual que cuando te miran “los ojos azules que parecen escrutarlo todo” de la institutriz.
Travers nunca se vio como una creadora, sino como un ave que incuba, dentro de una ancestral genealogía de narradores. Contaba que Mary Poppins se le apareció durante una enfermedad poco antes de escribir el libro. Le dijo “apunta”, y ella se limitó a hacerlo. No era cierto, más de diez años antes ya había escrito para un periódico australiano varios cuentos que aparecen en los libros, incluso uno en el que una institutriz llamada Mary Poppins pasa una velada dentro del cuadro de un artista callejero. Manejaba tan bien el mito que creó uno para recontar su propia vida.
La gallina que incubaba
Travers, la autora,
fue mujer de contrastes:
esotérica, bisexual, guasona,
depresiva y fabulosa
P. L. Travers no es Emma Thompson. La actriz británica la interpretó (como una fastidiosa solterona) en el biopic Al encuentro de Mr. Banks (2013), que narra la espinosa relación que mantuvieron durante décadas la autora y Walt Disney sobre la versión cinematográfica. El filme está basado, como casi todo lo que trata sobre Travers, en la extenuantemente minuciosa biografía publicada por la periodista australiana Valerie Lawson, Mary Poppins, She Wrote (1999 y 2005, no traducida al castellano). Sus 400 páginas recorren 96 años de máscaras: Travers, siempre enigmática en lo personal (hosca si el entrevistador la presionaba), fabuló una y otra vez su vida. Sin embargo, contradictoria hasta el final, a los 90 años vendió su archivo personal, perfectamente catalogado, a una biblioteca australiana para que cualquiera pudiese consultarlo.

Se llamaba Helen Lyndon Goff y no era británica, como dijo muchas veces a medios y amigos. Era la hija de un emigrante londinense, Travers Goff, un humilde empleado en un banco de la Australia rural; no de un irlandés que llevaba una plantación de azúcar, como le gustaba contar y como acabó escribiendo The New York Times en su obituario. El elemento definitorio de su infancia fue la muerte de su adorado padre, alcoholizado, cuando ella tenía siete años. De su niñez australiana sacó el anhelo por haber tenido otra (como tanto autores infantiles) y multitud de detalles: del paraguas con forma de loro de una criada, al “un, dos” (“spit, spot”) de la tía autoritaria y responsable que salvó a su madre viuda y a sus dos hermanas de la indigencia. En cuanto pudo, se marchó a Irlanda para ser poeta y conocer a los ídolos literarios que su padre le recitaba de niña.
“Era enigmática, temperamental, leal, cariñosa, inspiradora, complicada y algunas veces exasperante”, cuenta por correo electrónico el escritor británico Brian Sibley, que fue su amigo durante años y con quien trabajó en una secuela cinematográfica que nunca se llegó a rodar por problemas de producción y casting; incluida la idea loquísima de que Michael Jackson interpretase al hermano del deshollinador (Dick Van Dyke). “Al contrario de lo que se cree, no le disgustaba tanto la película original como se cuenta”, dice Sibley, “era importante para ella defender la integridad de su personaje, pero también era una pragmática, sabía muy bien que Walt Disney había ayudado a alargar la vida de sus libros y apreciaba las ganancias que le reportó el filme” (hasta ese momento, el más exitoso del estudio).
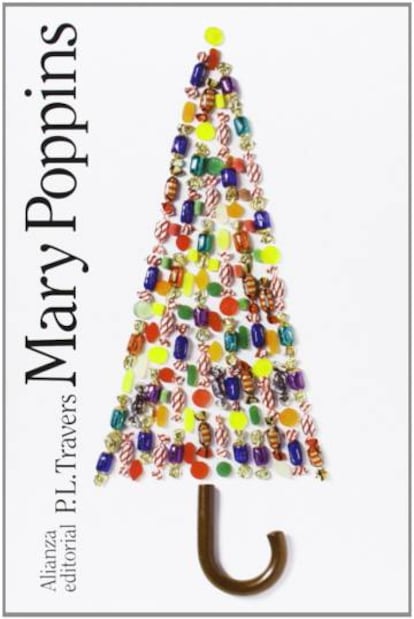
Libre y en constante búsqueda espiritual, pero también hipocondriaca y con episodios depresivos. ¿Feminista? Ella estaba en otra onda, pero hizo de una institutriz indomable que nunca se justificaba ni pedía permiso un personaje inmortal. Travers vivió durante una década con otra mujer y perdió la cabeza por el hermoso y mujeriego poeta Francis MacNamara. Cuando a los 40 decidió, en contra del consejo de todo el que la conocía, adoptar un niño sola, separó a dos gemelos, eligiendo cuál quedarse tras consultar con un astrólogo californiano. El gemelo que adoptó, Camillus (nieto del biógrafo de Yeats, Joe Hones), creció pensando que su padre había muerto en los trópicos. El gemelo que se quedó en la granja de sus abuelos (con el resto de la prole que sus bohemios padres les habían encasquetado) decidió plantarse a los 17 años ante su hermano. Aquello no acabó bien. Camillus, ya adulto, aparece en varios documentales recriminando a su madre dos infancias destrozadas (que llevaron a dos vidas marcadas por el resentimiento y el alcohol). “Aquí tengo un trocito de Irlanda que puedo ver crecer en una maceta”, dice cínicamente sobre porqué le adoptó su madre. En otra ocasión rompe a llorar recordando cuánto se querían y pide una copa a cámara.
Ya anciana, Travers desveló un episodio que para ella contestaba a la eterna pregunta: ¿de dónde vino Mary Poppins? Una noche su madre se fue de casa diciendo que iba a tirarse al río. Con 11 años, ella era la mayor. Sentó a sus hermanas frente al fuego y envueltas las tres en un edredón, les contó un cuento sobre un caballito blanco. Pasadas las horas, la madre finalmente regresó, empapada, pero viva. La hija había encontrado su voz narradora.

Un chamán doméstico
Mary Poppins desde luego no es Emily Blunt. La secuela El regreso de Mary Poppins imagina a la institutriz volviendo a la calle del Cerezo cuando los niños son mayores. Los estudios Disney ya se la propusieron a Travers en los ochenta. Ella la rechazó, explica el escritor Brian Sibley, diciendo que solo sabía de Mary Poppins lo que aparecía en sus libros (otra contradicción: se jactaba de haberlos querido firmar Anónimo, pero era controladora al extremo de su obra). Aunque la premisa de la secuela no está mal (resuena a Peter Pan volviendo cuando Wendy es madre para llevarse a su hija a Nunca Jamás), todo lo demás falla. Disney usa el viejo truco de Disney, matar a la madre, para darle profundidad al asunto y la magia se emplea en último término como solución a un desahucio, que es como si en otro camino de Iluminación –alicatado de baldosas amarillas– Dorothy hubiese usado los chapines para ponerle un piso a Tía Em en Kansas. La Mary Poppins de Travers es mágica sin duda, pero no como un anuncio navideño, sino como los mitos que expresan el misterio, siniestro y luminoso, del mundo. Sus aventuras provocan asombro y desazón.

La secuela es una ocasión perdida, porque la Mary Poppins original tiene mucho que decir aquí y ahora. Sus incursiones con los niños al Otro Lado se suceden sin más trama que la cotidianidad en la destartalada casa del Londres de entreguerras de los Banks y son un canto al aquelarre carnavalesco que subvierte y libera. Visitan a un extraño pariente que el segundo lunes del mes vive patas arriba para ganar perspectiva, a una anciana pastelera que les da de comer las puntas de sus dedos o un zoo donde los humanos están enjaulados y los animales hablan… Otras veces bailan con los astros para ser uno con el cosmos.
Es un alivio en la era
de la hiperpaternidad que la niñera haga todo lo que tú haces mal sin inmutarse
Poppins es la chamán que abre la puerta de la percepción y guía por “la Grieta” –ofreciendo seguridad, pero sin dar explicaciones, faltaría más– y, cuando es necesario, les saca del mal viaje que ella misma ha provocado. A los dos minutos de conocerlos, en cuanto la señora Banks no está mirando, les da un misterioso jarabe que a todos les sabe a lo que más les gusta. Michael no quiere tomarse la medicina, pero comprende que es “imposible mirar a Mary Poppins y desobedecerla”: “Había en ella algo extraño y asombroso, algo que daba miedo y, a la vez, resultaba la mar de emocionante”. Con el tiempo, el niño se vuelve un auténtico devoto y acaba gritándole a su madre “¡Mary Poppins es la única persona en este mundo a la que quiero!”. Al final del segundo libro Mary Poppins se marcha a lomos de un tiovivo que gira como un derviche hacia el universo (imposible no ver a Gurdjieff y las danzas sagradas flotando por ahí). Varios personajes se despiden de ella, no sin antes preguntarle si no estará pensando subir también a los niños al tiovivo astral. “Solo darán un par de vueltas”, les contesta ella remilgada. Pero al lector le queda la duda de si se los va a llevar o no. La ves capaz.
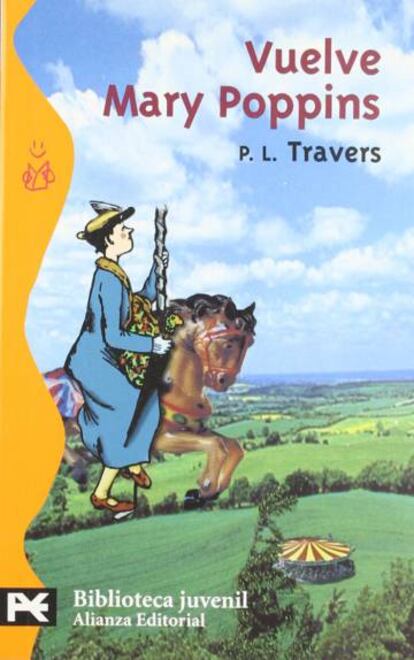
Sin embargo, por muchas referencias místicas, la magia (y la gracia) de esta gurú de botines abrillantados y coqueto sombrerito de paja es que no solo acompaña a los pequeños en sus viajes trascendentes y psicodélicos (que a veces se ponen un poco densos de más). Lo mejor de los libros, lo más divertido, es cómo Poppins les guía por Este Lado. Por la tediosa retahíla de protocolos infantiles: lavarse, vestirse, recoger, comérselo todo, no molestar a los mayores… Y lo hace sin miramientos, sin un poco de azúcar, con una caprichosa mezcla de rigor y permisividad, de amenaza y recompensa. En la era de la hiperpaternidad responsable es un alivio que la mágica niñera a la que todos aman haga todo lo que tú haces mal sin inmutarse.
Mary Poppins es un chamán de andar por casa, un hilarante gurú de la crianza políticamente incorrecta, que como de pasada enseña a los niños a ironizar, a guardar las apariencias y al mismo tiempo a desconfiar de ellas. Con ella aprenden a escuchar a las ancianas y a mentir a los padres, a ser educados siempre e hipócritas cuando haga falta y a no dar explicaciones, sobre todo, de lo que no las tiene.
Yo no escribo para niños
Maurice Sendak, autor de Donde viven los monstruos, estaba siendo entrevistado en televisión y le estaban lanzando las típicas preguntas irrelevantes: ¿te gustan los niños? ¿Tienes hijos?. P. L. Travers lo estaba viendo en su casa y comenzó a gritarle a la pantalla: "Fuiste un niño, ¡diles eso!". Por supuesto, Sendak, tras una pausa, lo dijo. "Fui un niño". La anécdota la relata P. L. Traves en una tribuna publicada en The New York Times en 1978, titulada Nunca escribí para niños. Hasta entonces, explica la autora, había esgrimido la cita de Beatrix Potter ("Escribo para darme el gusto") y la idea de C.S. Lewis de que la literatura infantil es mala literatura. La autora de Mary Poppins siempre renegó de la etiqueta (no para ella, sino en general) y de suavizar los contenidos para el público más joven. Era una amante del folclore, la fábula y los cuentos de hadas. "Se podría decir que los cuentos de hadas son los mitos precipitándose en un tiempo y un lugar", escribió Travers en su discurso Solo conectar (1966) para la Biblioteca del Congreso de EE UU (imposible no pensar en el descenso feérico de Poppins sobre el Londres de entreguerras): "Por ejemplo, si este vaso de agua es el mito y lo bebo, la última gota –o los posos del vino- serían el cuento de hadas. La gota está hecha de lo mismo, todo lo esencial está ahí; es pequeña pero perfecta. No está miniminazada, no está hecha para que lo niños la puedan digerir".
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































