Plinio, casos célebres
Esta obra reúne algunas de las más famosas novelas negras escritas por Francisco García Pavón, autor de obras como 'El rapto de las Sabinas' o 'Las hermanas coloradas', por la que obtuvo el Premio Nadal
Fragmento
Manuel González, alias Plinio, Jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso, y su colaborador y amigo entrañable don Lotario el veterinario, con aire desganado contemplaban la plaza del pueblo tras la vidriera de uno de los balcones del Casino de San Fernando.
—En Castilla no hay primavera —sentenció don Lotario mirando las copas de los árboles de la glorieta despeinados por el viento—. Castilla es como ciertas mujeres mal templadas, que pasan del frío al calor o de la risa al llanto sin puente medianero.
El cielo estaba de un gris gordo y obsesionante que aplastaba las casas y la torre, se metía por puertas y ventanas, amainaba pájaros y gritos, empozaba el pueblo. Los árboles cabeceaban con desespero, intentando sobrenadar el toldo que los anegaba.
—Es mucha Castilla. Ella nos ha hecho a los españoles tan raros... Hay veces que no la aguanto —aventuró tímido don Lotario—. Debe de ser por mis oriundeces levantinas.
—Yo la aguanto, pero no me gusta. Es una tierra con muy mala leche. Me place la gente castellana porque ríe lo justo y no presume... Pero el campo y el clima, para su madre.
—... Los escritores dicen que es muy buen paisaje.
—Claro,para verlo.A mí también me lo parece, pero no hay quien pare en él.
—Hombre, así en el otoño, pasear por el monte o comer carne frita con ajos en una huerta no está nada mal.
Encendieron un cigarro y continuaron en silencio compungido ante el panorama de la plaza.
Aquel plomazo aplastaba las gentes y los coches. El Ayuntamiento, que estaba a la derecha, parecía sin respiración, sin guardias, sin alcalde y sin serenos cantores, decoración vieja de teatro repuesta sin motivo. Enfrente, la Posada de los Portales, con su aire norteño de solaneras, columnas, almagres y cales, posada de antiguos arrieros y tratantes que dormían en el suelo escuchando cocear las caballerías sobre la piedra todas las horas de la noche. Y a la izquierda del Casino, la iglesia. Plomo sobre piedra, torre chata y hechuras sin gracia, donde fueron bautizados cinco siglos de tomelloseros. Suspiradero de beatas, alivio de afligidos, oficina de funerales, catálogo de purpurinas y amenes. Tras este redondel de la Plaza, alrededor de este despeje, se extendía todo el pueblo llano, de cales, con más de treinta mil almas alimentadas por la cepa y sus caprichos. De cuando en cuando una fábrica de alcohol, un agrio olor a vinazas, lumbreras en el suelo que alumbraban las bodegas subterráneas, tractores y remolques, carros olvidados en rincones, aparejos de mulas ya inexistentes. Paz, trabajo, mucho trabajo contra un suelo terco y sin entrañas.
—El caso es que no parece tormenta —volvió a comentar el veterinario.
—¡Qué va! Es ganas de fastidiarnos el mes de junio.
Tras ellos se oían los fichazos de los jugadores de dominó, alguna risotada y las musiquillas de los anuncios de la televisión.
—No crea usted, don Lotario, que yo aguanto la televisión — dijo de pronto y sin que viniese a cuento el Jefe.
—Ni yo.
—Por sistema, hago todo lo contrario de lo que dice.
—Si te dejas llevar, hacen de ti un monicaco.
—Nos tratan como doctrinos —reforzó Plinio—. Cada cual debe hacer lo que se le ocurra con tal de que no perjudique a tercero.
—Lo malo es que a la mayor parte de la gente no se le ocurre nada. Hay más tontos que feos, Manuel.
—No me lo diga. Y si no tontos, por lo menos sin ocurrencias, que viene a ser lo mismo... ¿A qué vendrá éste con tanta prisa? —se interrumpió Plinio al ver que el cabo Maleza cruzaba la Plaza con dirección al Casino. Como éste solía recrearse en cada paso como si fuera el último que iba a dar en su vida, Plinio y don Lotario, cada vez que lo veían andar a velocidad normal, que correr nunca, presumían noticia.
—A ver si es que ha «salido algo», Manuel —dijo don Lotario.
Plinio, que naturalmente pensó lo mismo, entornó los ojos y se pasó la mano lentamente por la nariz. Luego se volvió de espaldas al balcón para que Maleza reparase en él enseguida de entrar. Don Lotario, con las manos en los bolsillos del pantalón, también se volvió en actitud de espera.
Apareció el cabo en la puerta del salón y apenas giró vistazo columbró al Jefe y a su compadre. Se acercó sorteando las mesas de partida, y llevándose la mano descuidadamente a la visera de la gorra a manera de saludo, soltó su mandado:
—Jefe, que le llama el señor Juez.
—¿Qué pasa?
—No sé. Llamó por teléfono al cuarto de guardia, y como no estaba usted me dijo que lo buscase al contao.
—Espéreme aquí, don Lotario. Será alguna cachupinada. Enseguida vengo.
—Aquí estoy, Manuel, y si tardas, en el herradero.
Plinio marchó seguido de Maleza. Y don Lotario se acomodó en una silla, junto al balcón, para no perder de vista la puerta del Juzgado.
Desde que se mecanizó el campo todos los veterinarios del pueblo estaban dados a los demonios y a completar sus ingresos con otras dedicaciones. Todos menos don Lotario. Como tenía viñas por parte de entrambos cónyuges, amén de un razonable capital amasado con muchos años de profesión, ahora encontraba tiempo para acompañar a Plinio en todas sus correrías sin cargos de conciencia. Porque antes, cuando la carrera daba tanto trabajo, cada vez que salía con Plinio de aventuras, su mujer y sus hijas no lo dejaban en paz echándole en cara su afición. «Qué vergüenza, un hombre que en vez de atender a sus enfermos como Dios manda se va a jugar a los buenos y a los malos como un muchacho» o «Lo nunca visto, tener una carrera tan respetable y gustarle ser guardia municipal».
En el antedespacho del señor Juez estaba el secretario don Tomás, alias don Tomaíto, por lo que le daba a la copa. Don Tomás era amigo de beber a solas o en compañía, según se terciaba y según le apretaba la melancolía. Solterón y andaluz no se encontraba en su ser mientras no tenía una copa de jerez delante de su sonrisa. Cuando bebía en compañía el hombre era una fiesta. Cuando bebía solo en las tabernas apartadas, con los brazos apoyados en el mostrador, el cigarro en la boca y los ojos tras los lentes a nivel de la copa, don Tomaíto era un entierro de caridad. Julián Ayesta, que cayó por aquel pueblo a dar una conferencia y vio al «secre» confesándose a solas con una copa en el bar de la Lola, le llamó «el solicopero», como dicen en América.
A don Tomás le cayó en gracia el dicho y se inventó una copla:
Los que me ven beber solo
me llaman solicopero.
No saben que acompañado
que estoy más solo, es lo cierto.
También estaba en el Juzgado Antonio el Faraón, corredor de vinos y con ciento veinte kilos de carne sobre su esqueleto.
—Me dicen que llamó el señor Juez.
—No, e sío yo que er señó Jué está en Arcasa.
—¿Y qué pasa?
—Pue na, que al Antonio l'han birlao un nicho.
—¿Cómo que le han birlao un nicho?
—Sí, que le han enterrao un forastero en su patrimonio... Vamo, que ya le van a robá a uno hasta la sepurtura.
Plinio miró al Faraón con aire interrogativo.
Y Antonio el Faraón, sentado a horcajadas sobre una silla, sonreía con toda su cara.
—Que se lo cuente él —añadió el secretario que de vez en cuando corregía su pronunciación andaluza.
—Pues nada —comenzó el Faraón con mucha prosopopeya—, que esta mañana se les ha ocurrido a las mujeres ir a hacer una visitica a los muertos, a llevarles flores y esas cosas...Y han visto que mi nicho... vamos, el que tengo yo comprao y disponible, Dios quiera que para la suegra que todavía tengo en casa aunque de muy mal ver, pues que estaba tapiao. Claro, lo natural, como mi mujer y la chica no recordaban que hubiéramos enterrado a nadie últimamente, pues se han ido a ver al camposantero.
—Y el camposantero in albis —cortó el secretario.
—¿Que qué me dice, Manuel? —preguntó Antonio con sorna.
Plinio hizo un gesto de escepticismo. Pero si don Lotario hubiera estado presente habría notado que en sus interiores la gozaba el Jefe, porque aquello olía a «caso gordo».
—Yo creo, Manué, que debe usted echá un vistazo por... aquer sitio —el «Secre» era supersticioso como un gitano— y que er camposantero quite el tabiquillo a ver qué hay. Si cosa que no espero, hay fiambre, me da un telefonazo y nos personamo allí er Juzgao con el forense.
—¿Yo podré ir también? —dijo el Faraón intentando incorporarse.
—Naturaca —autorizó don Tomás.
—Avise usted a don Lotario a ver si nos lleva en su coche nos ahorramos el paseo —añadió el Faraón, pensando en el gusto del veterinario, en la reacción de Plinio y la comodidad de todos.
El Jefe, sin añadir palabra, llamó por teléfono a don Lotario.
Fueron en el «Seat 600» del veterinario. Como era tan poco coche para tanta mercancía, al Faraón tuvieron que encajarlo a empujones.
—Parece mentira, don Lotario, que siendo usted un hombre de carrera y con cuartos no tenga un auto más señor —dijo el Faraón resoplando apenas arrancó el coche, camino del Cementerio.
Pero don Lotario ni se tomó la molestia de contestarle, porque en aquel momento Plinio le ponía en antecedentes del servicio que iban a hacer.
Al veterinario le olió bien el caso, como esperaba el Jefe, y conducía con la barbilla casi pegada al volante y los ojos entornados, como siempre que ponía mucha ilusión en algo.
—Desde luego, es que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, don Lotario —siguió el Faraón cuando vio a don Lotario enterado del negocio—. Un nicho no se lo han robado a ningún cristiano desde los tiempos de los godos.
—«Oscuro y tormentoso se presentaba el reinado de Witiza» — dijo don Lotario a voces.
—¿Pero qué dice este hombre? —preguntó extrañado el Faraón.
Plinio se rió con todas sus ganas.
—Siempre que se habla de reinados o de los godos me acuerdo de esa frase que decía un libro que estudié en la escuela —aclaró el veterinario.
—Pues anda con Witiza; pobre señor, las que debió pasar — comentó Antonio.
Todos volvieron a reír y luego callaron unos segundos. Hasta que rompió a hablar de nuevo don Lotario:
—Pero yo siempre he visto que los nichos libres están tabicados.
—Sí, señor; pero mi mujer, cuando lo compramos hace cosa de un mes, quiso que lo dejáramos destapado.
—¿Para qué? —preguntó Plinio.
—¡Ah! Ella dice que para que se airee. Como cree que su madre va a hincar el pico de un momento a otro (cosa que yo no espero) y estas Calonjas son tan relimpias, pues quiere enterrarla con mucho aseo.
—¡Puñeteras mujeres! —exclamó Plinio.
—Nunca sé de qué tienen hecha la cabeza —dijo el Faraón. —Ni cabeza ni na —siguió Plinio— son ingle sola.
—Eso de ingle es un decir.
—Es que Manuel, como es tan púdico, en vez de decir el
sitio dice la vecindad.
Los paseos del Cementerio estaban desiertos. Bajo el cielo plomo de aquella tarde ventosa parecían más de irás y no volverás que nunca.
Sacar al Faraón del «Seat» fue obra de romanos.
—Yo no sé cómo no harán los coches a la medida del hombre —rezongó mientras se componía el formato.
Como don Lotario, tan bajito y delgado, creyó una indirecta el dicho del Faraón, replicó vivísimo:
—Es que tú no eres un hombre.
—Anda, coño, ¿pues qué soy?
—Un almorchón.
—¡Ay, qué don Lotario éste!
En el mismo zaguán del Cementerio el sepulturero Matías estaba sentado en un taburete concluyendo la masticación de un trozo de queso manchego bastante duro. Al ver al Jefe y la compaña, tragó rápido en un fuerte estirón de las poleas del cuello y le dio un tiento a la botella de blanco que tenía bajo la corva.
—Que aproveche —dijo Plinio al saltar del coche.
—Es que, sabe usted, como tengo el estómago echao a perder, si no como a menudo, me dan unas dolascas que me retuerzo.
—Pero si le sigues dando al morapio, por mucho que frecuentes el condumio, haces un pan como unas hostias —comentó don Lotario.
—Tú, Matías, no le hagas caso, que eres criatura humana, y él es veterinario —comentó el Faraón.
—No crea, el vino no me daña. Lo tengo bien visto. Lo que me raja es la coñá. Cuando estuve trabajando en la bodega de los Peinados, el señorito Leoncio, que en paz descanse, siempre decía que la coñá lo curaba todo. Pero sí, sí, para mí es propiamente como si pariera cada vez que me acerco a ella.
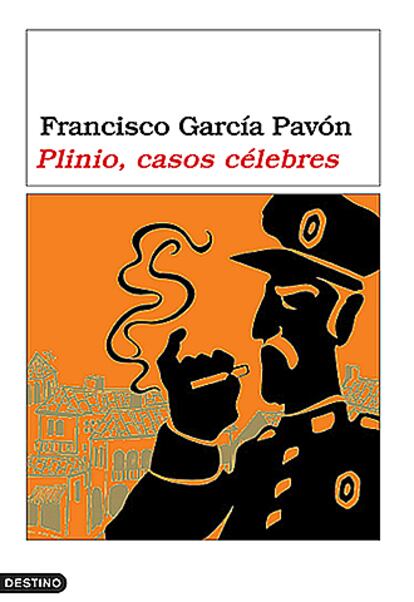
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































