Las cosas del amor
Una novela de Umberto Galimberti que muestra la relación del amor con la sensualidad, la trascendencia, la perversión, los celos, el pudor, la trasgresión, la pornografía, la locura, la soledad, la pasión...
Fragmento
En las sociedades tradicionales, de las que nos ha emancipado la tecnología, había poco espacio para las decisiones del individuo y la búsqueda de la propia identidad.
A excepción de determinados grupos y minorías elitistas que podían permitirse el lujo de tener deseos de realización personal, el amor no sancionaba tanto la relación entre dos personas, como la unión de dos familias o grupos parentales que, a través del amor, podían adquirir seguridad económica, fuerzas vivas para la empresa familiar, tener herederos, asegurar las posesiones existentes y, en el caso de los privilegiados, ampliar el patrimonio y el prestigio.
Hoy en día la unión de dos personas ya no está condicionada por la lucha cotidiana por la supervivencia, o por el mantenimiento o la ampliación de la propia condición de privilegio social y de prestigio, sino que es fruto de una decisión individual que se lleva a cabo en nombre del amor, sobre la cual las condiciones económicas, las condiciones de clase, la familia, el Estado, el derecho, la Iglesia, ya no tienen ninguna influencia ni ejercen ningún poder, sea en relación al matrimonio donde dos personas se eligen con completa autonomía, sea en relación a la separación y al divorcio donde, con la misma autonomía, los dos se dejan.
El amor pierde así todos sus vínculos sociales convirtiéndose en un absoluto («solutus ab», desligado de todo), en el que cada uno puede liberar lo más profundo de sí mismo que no puede expresar en los roles que ocupa en el ámbito social.
De este modo entre intimidad y sociedad ya no se establece ninguna clase de intercambio, ósmosis, relación. En el marco de la sociedad cada uno es funcionario y ejecutor de acciones descritas y prescritas por el aparato al que pertenece, y es en el amor donde halla el espacio para ser sí mismo, para encontrar su identidad profunda más allá de aquella declinada en el rol, para buscar la propia realización y la expresión de sí mismo. Autenticidad, sinceridad, verdad, individuación, hallan en el amor aquel espacio que la sociedad, regulada por la racionalidad de la tecnología, ya no concede.
El amor se convierte en este punto en la medida del sentido de la vida, y no encuentra otro fundamento que en sí mismo, es decir, en los individuos que lo viven, que, en el amor, rechazan el cálculo, el interés, la consecución de un objetivo, incluso la responsabilidad que requiere el desenvolverse en la sociedad, para alcanzar aquella espontaneidad, sinceridad, autenticidad, intimidad que en la sociedad ya no es posible expresar.
Como contraposición a la realidad social, donde no se permite a nadie ser como es porque cada uno debe ser como el aparato desea, el amor se convierte en el único receptáculo de sentido respecto a una vida considerada alienada, en el lugar de la individuación, en el espacio para el ejercicio de la propia libertad hasta los límites de la anarquía, porque allá donde el derecho del sentimiento se considera absoluto y divinizado como única y auténtica vía para la realización de uno mismo, ¿qué nos defiende de la naturaleza del sentimiento que posee como características propias la inestabilidad y la variabilidad?
Nada. Por esta razón en el amor construcción y destrucción acontecen juntas, la realización y la pérdida de uno mismo tienen íntimas fronteras.
Desligado de cualquier correspondencia social a la que la sociedad lo había vinculado, en la edad de la tecnología el amor yace únicamente en las manos de los individuos que se encuentran y tiene su fundamento en el
secreto de su intimidad, único lugar donde hallan expresión las exigencias más personales e imprescindibles. En contra de la realidad de las abstracciones, de las estadísticas, de los números, de las fórmulas, de lo funcional, de los roles, el amor refleja la realidad de los individuos que rechazan dejarse absorber totalmente por el régimen de la racionalidad que, a medida que va expandiéndose y se convierte en totalizador, va dotando de mayor atractivo la irracionalidad que gobierna el amor.
Como único espacio que queda para ser realmente uno mismo, el amor se convierte en la sola respuesta al anonimato social y a aquella soledad radical determinada, en la edad de la tecnología, por la fragmentación de todos los vínculos.
Es como si el amor reclamara, en contra de la realidad regulada por la racionalidad técnica, una realidad propia que permitiera a cada uno, a través de la relación con el otro, realizarse a sí mismo. Y en un primer plano, naturalmente, no está el otro, sino uno mismo. Y esto por necesidad,
por lo tanto más allá de cualquier buena o mala intención, porque a aquel que siente que está viviendo en una sociedad que no le concede ningún contacto auténtico con el propio yo, ¿cómo se le puede negar el buscar en el amor aquel yo que necesita para vivir y que no percibe en otro lugar?
Pero de este modo el amor se envuelve en su enigma: el desear, el esperar, el entrever una posibilidad de realización para sí mismo, topan con la naturaleza del amor que es esencialmente relación hacia el otro, donde los dos dejan de encarnar roles, de cumplir acciones orientadas hacia un
objetivo y, en la búsqueda de la propia autenticidad, se transforman en algo diferente a aquello que eran antes de la relación, revelan el uno al otro distintas realidades, se crean recíprocamente ex novo, buscando en el tú el propio yo.
Si todo esto es cierto, en la edad de la tecnología, donde parecen haberse desmoronado todos los vínculos sociales, el amor, más que una relación hacia el otro, aparece como un culto exasperado de la subjetividad, en perfecta coherencia con el exasperado individualismo hacia el que nuestra cultura no cesa de educarnos, y para la que el otro es sólo un medio para el desarrollo del yo.
Y así, en la edad de la tecnología y de la razón instrumental, donde no hay acción que no esté rigurosamente dirigida hacia un objetivo, el amor, que aparece ante el individuo como salvación supérstite de este escenario ineluctable, acaba confirmando, paradójicamente, este mismo escenario en el régimen de la intimidad, donde el ser es funcional al yo, expuesto a la búsqueda de sí mismo y del propio rescate del anonimato social empujado hasta los límites de la insignificancia.
Como filosofía del «yo» entendida en sentido biográfico-terapéutico, el amor tiene la raíz de sus entusiasmos y de sus sufrimientos no tanto, como se cree, en los resultados biográficos de la primera infancia, susceptibles de tratamiento psicoterapéutico, como en la lógica interna, en la cual la identidad cerrada de cada uno de nosotros adquiere experiencia a través de su exposición al otro, para volver desilusionada a descubrir que el otro era sólo un pretexto para aquella realización de sí mismo que, en una sociedad regulada por la racionalidad técnica, parece no disponer de otro lugar para expresarse que no sea el de la intimidad.
Pero cuando se busca la intimidad para sí mismo y no para el otro, el individuo no sale de su soledad y mucho menos de su impermeabilidad, porque ya en la intención de encontrarse a sí mismo en el amor ha bloqueado cualquier movimiento de trascendencia, de excedencia, de
posterioridad, capaz de poner en juego su autosuficiencia intransitiva y de abrir una brecha o incluso una herida en su identidad protegida. Una especie de fractura de sí mismo para que el otro lo atraviese. Esto es el amor.
No una búsqueda de uno mismo, sino del otro, que sea capaz, naturalmente bajo nuestra propia responsabilidad, de alterar nuestra identidad, desequilibrándola en sus defensas. El otro, de hecho, a menos que pase a mi lado como nosotros pasamos cerca de las paredes, me altera. Y sin esta alteración que me quiebra, me resquebraja, me expone ¿cómo puedo ser atravesado por el otro, que es el único que me permite ser, además de mí mismo, algo más allá de mí?
El amor no es la búsqueda de la propia secreta subjetividad, que no puede encontrarse en la vida social. Amor es más bien la expropiación de la subjetividad, es el ser arrastrado del sujeto más allá de su identidad, es entregarse a este arrastre, porque sólo el otro puede librarnos del peso de una subjetividad que no sabe qué hacer de sí misma.
¿Qué significa ese deseo de los amantes, ese buscarse y tocarse sino un intento de violar sus seres con la esperanza de acceder a aquel vértice moral que es la verdadera comunicación, más allá de la fingida comunicación a la que nos obliga nuestra cultura de la funcionalidad y de la eficiencia?
Para constituir realmente una contraposición respecto a la técnica y a la razón instrumental que la gobierna, el amor no puede ser la búsqueda de uno mismo a través de la instrumentación del otro, sino que tiene que ser una entrega incondicional de uno mismo a la otredad que compromete nuestra identidad, no para evadirse de nuestra soledad, ni para fundirse con la identidad del otro, sino para abrirla a aquello que somos, a nuestra nada.
Entonces el amor se presenta realmente como subversión radical de la estabilidad, del orden, de la identidad, de la propiedad que, para usar la metáfora jaspersiana, están regulados por la ley del día (das Gesetz des Tages) que nada sabe de la pasión por la noche (die Leidenshaft zur Nacht) que sumerge cada estabilidad y cada identidad diurna para que el amor pueda abrirse camino.
Y, con el amor, el otro, no para que yo pueda hallar el sentido profundo de mí mismo, sino para que pueda perder ese mí mismo diurno que no me consiente acceder a aquella noche del indiferenciado de la cual hemos emergido un día, pero con la que sería extremadamente peligroso perder el contacto.
Por esto decimos que el amor no es una cosa tranquila, no es delicadeza, confidencia, consuelo. Amor no es comprensión, participación, amabilidad, respeto, pasión que toca el alma o que contamina los cuerpos. Amor no es silencio, pregunta, respuesta, señal de fe eterna, laceración de intenciones un tiempo unidas, traición de promesas incumplidas, naufragio de sueños interrumpidos. Amor es violación de la integridad del individuo, es tocar con las manos los límites del hombre.
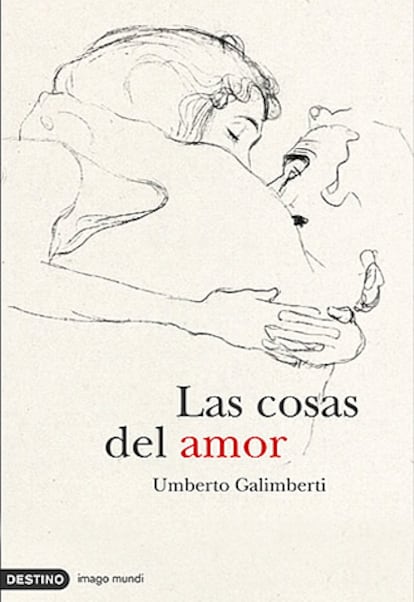
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































