‘Teoría del arte y cultura digital’, un Frankenstein deprimido
Juan Martín de Prada analiza las paradojas de la creación visual mediante técnicas digitales

En estos tiempos de tecnologías inteligentes, cuando el interior de las ciudades se convierte de la noche a la mañana en un plató de cine distópico y hasta los cohetes espaciales tienen sus cuatro minutos de gloria, la fe en el futuro del arte resulta algo conmovedor. La última e inaplazable gratificación llega de la mano del artista alemán Boris Eldagsen, quien ha provocado una controversia al rechazar el prestigioso premio Sony World Photography ganado con una imagen generada con inteligencia artificial (IA). Ninguno de los expertos se dio cuenta, fue el propio autor quien se autodenunció para, según afirmó, abrir un debate sobre estas cocreaciones promptográficas (surgidas a partir del texto que describe la imagen), y “que no fueran canceladas, pues simplemente había que diferenciarlas de las auténticas”.
El electricista, como se titula su retrato en blanco y negro, muestra a dos mujeres, una detrás de la otra, con sus manos sobre los hombros, y hay otras dos extremidades que asoman del lado derecho para acomodar el vestido de la más joven, un detalle en principio insignificante, pero quizás sea éste el “fallo” que la delata. Instintivamente, nos asalta a la mente la ya clásica fotografía de Dorothea Lange, Madre migrante, que captó en Nipomo, California, durante la Gran Depresión. La protagonista tiene nombre, Florence Owens Thompson, y aparece sentada con sus hijos delante de su tienda de campaña. Lange tomó la fotografía con una Graflex y una película de 10 × 13 cm. La modelo está de acuerdo, así que decide posar con sus dos niños apoyados, cada uno en un hombro, de forma que no se les ve la cara, un tercero parece descansar en su regazo. El punctum de la fotografía está en la expresión de la madre, reforzada por la mano derecha, con la que se toca la cara. Tiene muchas referencias intertextuales, la más evidente, la de las madonas con niño de la pintura religiosa.
“En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte”, escribió Susan Sontag en Contra la interpretación (1966). Y en su ensayo posterior, Sobre la fotografía (1977), declara: “Queremos que las fotografías nos digan la verdad, y las valoramos porque son constancia, a diferencia de una pintura. Pero al mismo tiempo queremos que mientan, posamos para que se nos vea mejor de lo que nos vemos normalmente”.
Tras más de dos décadas de inflación de contraimágenes generadas por ordenador, llega, por fin, el gran debate. Porque si el arte se caracterizaba por ese extrañamiento poético que Walter Benjamin llamó “iluminación profana”, por la que los objetos más ordinarios se convierten en raros, insólitos, irracionales, ¿que podría diferenciarlas de una imagen cocreada por redes neuronales generativas, entrenadas sobre colecciones de miles de obras de arte?
El arte digital ya tiene su historia, o habría que decir prehistoria. Se publican decenas de ensayos en torno a las tecnologías digitales y cómo éstas se infiltran en nuestra vida cotidiana. La inteligencia artificial —en realidad, un intenso cálculo algorítmico— podría hacernos creer que la inteligencia humana es inútil, un Victor Frankenstein deprimido, que aceleradamente nos ha arrojado a un horizonte de singularidad tecnológica donde los data toman las riendas del mundo dejándonos fuera de la partida. ¿Hemos creado el metaverso para volver a la caverna o podremos despertar del sueño tecnológico, regresar a la “erótica del arte” a la que aludía Sontag (en realidad, el mejor metaverso)? ¿Seremos capaces de emprender un análisis crítico, incluso poético, de todo ese manierismo digital que nos lleve a explorar alternativas de valor y activismo en el arte?
Juan Martín Prada, tenaz profesor en el campo de las teorías estéticas contemporáneas, ha escrito un libro fundamental sobre las muchas cuestiones que rodean a la cultura digital —desde conceptos básicos como “ídolo” a “ciudadanía algorítmica”, “self-obliteration” (autoerradicación), tokenizable, folksonomía (palabras clave identificatorias), posprivacidad y egología—. Su trabajo es una herramienta de precisión académica, por sus referencias a clásicos y contemporáneos en teoría de la imagen.
El libro provee de las múltiples paradojas surgidas a lo largo de las últimas décadas sobre la creación visual, y ahí están los comentarios de la coreógrafa Trisha Brown con relación a las intervenciones de Matta-Clark, “no puedo recordar la diferencia entre las piezas que vi y aquellas de las que he oído hablar… No vi la casa partida por la mitad”: o las performances de Chris Burden que no conocieron propiamente espectadores. O cuando relaciona los Art NFT (archivos digitales únicos) con las obras de Yves Klein Zone de sensibilité picturale immatérielle (1959), que no eran más que rituales de transferencia de algo inmaterial por los que el coleccionista que la adquiriese debía abonar su precio en oro y, una vez efectuada la venta, el artista entregaba al comprador un recibo firmado, aunque para poseer de verdad el valor inmaterial de la obra, el comprador debía destruir el recibo en una especie de ritual en el Sena y a la vez Klein se desharía de la mitad del oro recibido, arrojándolo a las aguas.
El aspecto más importante del libro son las estrategias libertarias colectivas que propone su autor frente al calentamiento global, el control y financiarización de nuestras vidas, que dejan todavía ese margen a la esperanza, aunque ya no podamos seguir apoyando la afirmación de Umberto Eco, en el no menos orwelliano 1984, de que no hay ni habrá algoritmo para la metáfora.
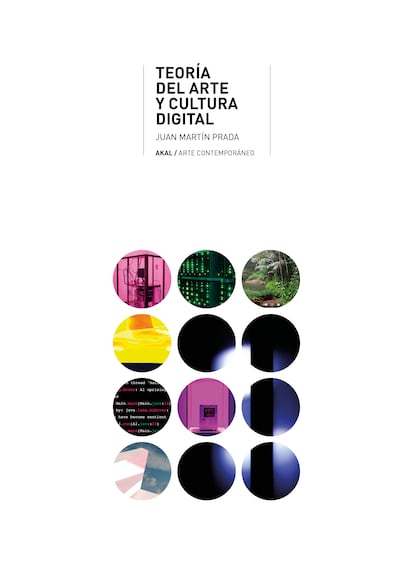
Teoría del arte y cultura digital
Akal, 2023
240 páginas. 21 euros
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































