Necesitamos una realidad compartida: Hannah Arendt, el antídoto contra los hechos alternativos
Abundan los (ir)responsables políticos que, con sus mentiras, construyen realidades paralelas. Y los ciudadanos que se refugian en burbujas donde todo confirma lo que ya pensaban. Las ideas de la filósofa Hannah Arendt, de cuya muerte se cumplen pronto 50 años, nos recuerdan que necesitamos ponernos de acuerdo sobre unos hechos para, a partir de ahí, debatir, disentir
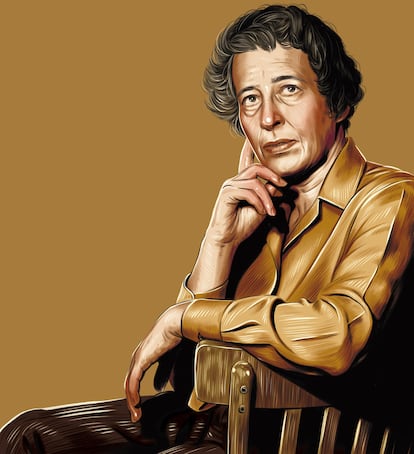

El 4 de diciembre de 1975, Hannah Arendt moría en su apartamento de Nueva York cuando un infarto fulminante la sorprendió en mitad de una conversación con amigos. Al día siguiente encontraron en su máquina de escribir una hoja a medio comenzar con una sola palabra escrita: “Judging”. Juzgar. Aquella palabra solitaria quedó como un testamento involuntario, como si Arendt hubiera querido decirnos, en el último momento, que de todas las facultades humanas que había explorado a lo largo de su vida intelectual —la acción, la libertad, el pensamiento, la natalidad— había una que merecía ser rescatada con urgencia para nuestro tiempo: la capacidad de juzgar.
Cincuenta años tras su muerte, ese pensamiento inconcluso resuena con inquietante actualidad. Vivimos una época donde todos opinamos sobre todo y las redes sociales amplifican cada juicio instantáneo, cada veredicto emocional. Y sin embargo, hemos perdido algo esencial: la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso, de orientarnos en un mundo que se desmorona bajo nuestros pies. El folio inconcluso de Arendt no era solo el borrador de un capítulo filosófico, sino una pregunta lanzada desde el futuro: ¿qué ocurre cuando una sociedad pierde la facultad de juzgar políticamente?
El burócrata en la jaula de cristal
Para entender por qué Arendt se obsesionó con el juicio hasta convertirlo en el tema de sus últimos años, hay que volver a Jerusalén. Es abril de 1961 y Arendt viaja como corresponsal de la revista The New Yorker a cubrir el juicio contra Adolf Eichmann, el nazi responsable de la logística del Holocausto. Esperaba encontrar un monstruo, la encarnación del mal radical, alguien cuya maldad pudiera explicar lo inexplicable. Lo que vio la dejó perpleja de una manera que ninguna teoría filosófica podía resolver.
Dentro de la jaula de cristal construida para protegerlo en el tribunal, Eichmann no parecía un demonio. Era un hombre gris, mediocre, que hablaba en clichés burocráticos y repetía frases hechas. “Simplemente cumplía órdenes”, decía una y otra vez. No mostraba sadismo ni odio visceral, más bien daba la impresión de alguien profundamente irreflexivo, incapaz de ponerse en el lugar de otros o imaginar el sufrimiento que había administrado con eficiencia germánica. Arendt lo describiría como alguien de una “manifiesta superficialidad”, y de esa experiencia desconcertante nacería uno de los conceptos más potentes y controvertidos del pensamiento político contemporáneo: la banalidad del mal. Arendt no estaba diciendo que el Holocausto fuera banal, sino algo mucho más inquietante: que el mal extremo puede surgir, no de la maldad consciente o la perversión deliberada, sino de la simple ausencia de pensamiento. Eichmann era peligroso precisamente porque había dejado de pensar, apagando ese diálogo interior que nos hace preguntarnos: ¿qué estoy haciendo? ¿Puedo vivir conmigo mismo después de esto?
La pregunta que la persiguió durante años fue radical: si amigos y colegas para quienes “la moralidad iba de suyo” adoptaron sin escrúpulos un código de conducta criminal durante el nazismo, ¿qué fundamento tenía realmente la moralidad? Los grandes paradigmas éticos —el deber kantiano, los fines aristotélicos, el utilitarismo— no impidieron que una sociedad altamente civilizada se coordinara casi automáticamente en la barbarie. ¿Qué queda, entonces, cuando todas las normas colapsan? La respuesta fue tan sencilla como exigente: nuestra capacidad de juzgar por nosotros mismos, sin pasamanos a los que aferrarnos, la misma facultad que Eichmann había abandonado reemplazando el pensamiento por la obediencia, por el cumplimiento mecánico de reglas. No había decisión en él, no había conciencia, no había juicio. Solo repetición y sumisión. Y eso —descubrió Arendt con horror— es más peligroso que cualquier forma de maldad deliberada. Porque mientras el mal radical es excepcional, la banalidad del mal puede extenderse como una epidemia. Todos podemos caer en ella, sólo hace falta dejar de pensar.
El coraje de la imparcialidad
Su retrato de Eichmann cayó como una bomba, especialmente entre la comunidad judía, pero algo desató una polémica mayor: sus observaciones sobre el papel de los Consejos Judíos, los Judenräte. Arendt, con una mirada analítica que muchos interpretaron como cruel, denunció que habían facilitado la logística del genocidio, elaborando, entre otras cosas, listas de deportados a los campos de concentración. Fue acusada de falta de empatía, insensibilidad y de traicionar a su propio pueblo, pero lo que sus críticos no quisieron entender es que Arendt practicaba algo que ella misma había teorizado: la imparcialidad homérica. Aquí reside toda su belleza, y su exigencia.
En la Ilíada, Homero canta tanto a Héctor como a Aquiles, no guarda silencio sobre el hombre vencido. Aunque los dioses decidieran de antemano la victoria griega, el poema “no convierte a Aquiles en más grande que Héctor ni la causa de los griegos en más legítima que la defensa de Troya”, escribe Arendt. Héctor y Aquiles son igualmente memorables y humanos, igualmente dignos de ser recordados. Esa es la imparcialidad homérica: la capacidad de ver la grandeza en ambos lados de un conflicto sin perder el juicio sobre lo que ocurrió. Arendt entendió que era lo único que podía hacer reversible el olvido y la aniquilación. Cuando un pueblo pierde su libertad como Estado, nos dijo, pierde su realidad política, incluso si consigue sobrevivir físicamente. Pero Homero logra que ni la derrota ni la victoria borren la grandeza de los personajes y sus hazañas. Lo destruido —una ciudad, un héroe, una civilización— puede permanecer en la memoria colectiva gracias al relato. La aniquilación total solo ocurre cuando algo o alguien es olvidado por completo.
Por eso, en Jerusalén, Arendt no quiso obviar las verdades incómodas y miró la realidad tal como se presentaba, incluso siendo dolorosa, incluso cuando contradecía narrativas autorreconfortantes. Es la belleza terrible de la imparcialidad homérica: exige que miremos al mundo como realmente es, no como quisiéramos que fuera, que honremos a Héctor aún sabiendo que caerá, que reconozcamos las decisiones de los Judenräte sin olvidar sus consecuencias. Y hoy, esa lección resuena con urgencia, pues nos enfrentamos al mismo dilema, pero a una escala que Arendt apenas pudo intuir. ¿Qué ocurre cuando la posibilidad misma de ejercer esa imparcialidad, de ver el mundo desde múltiples perspectivas sin perder el juicio, desaparece? ¿Cuando ya no hay un mundo común que mirar, sino sólo burbujas informativas, realidades paralelas, verdades tribales?
Elon Musk: cuando el juicio político se vuelve imposible
La palabra que Arendt tecleó en su máquina de escribir señala hacia nuestra crisis contemporánea. Lo que vivimos no es solo la proliferación de mentiras, sino algo más profundo: la destrucción sistemática de las condiciones que hacen posible el juicio político. Y Elon Musk encarna esta destrucción con claridad brutal. No es solo un mentiroso más, sino alguien que ha trascendido completamente la necesidad de operar en un mundo común. Puede, sencillamente, imponer su perspectiva algorítmicamente en X, amplificar su voz y la de quienes piensan como él mientras silencia o invisibiliza a quienes disienten.
El 20 de enero de 2025, tras la investidura de Trump, Musk hizo un gesto que muchos interpretamos como un saludo nazi. Él lo negó, pero lo relevante no es si lo fue o no. Lo señaló la escritora Samantha Rose Hill: “El objetivo es debilitar tu capacidad para distinguir los hechos de la ficción, para que cuestiones si confías o no en tu propio juicio sobre lo que viste”. Es exactamente lo opuesto al juicio arendtiano, pues para Arendt la realidad no es algo que percibimos de forma aislada. Necesitamos que otros la validen y reconozcan. Cuando varios percibimos el mismo objeto o fenómeno, aunque desde diferentes perspectivas, se genera una confianza en esa realidad compartida. Eso es el sentido común: no una facultad individual, sino la capacidad de orientarnos juntos en el mundo.
Musk busca destruir eso. Cuando, en su investidura, Trump mencionó “la revolución del sentido común”, sabía bien lo que hacía. Los autócratas entienden que el sentido común es el puente que conecta nuestra percepción individual con la de los demás y nos permite construir una realidad compartida. Sin él, las experiencias quedan encerradas en nuestra subjetividad y es imposible alcanzar acuerdo alguno sobre lo que es o no real. Pero Musk no es una anomalía: es el actor político ideal en la era de la posverdad, alguien que quiere romper el mundo común porque no lo necesita. Tiene el dinero para comprar la infraestructura comunicativa, el alcance para fabricar su propia realidad y seguidores dispuestos a creer que lo suyo es “sentido común”, aunque contradiga lo que ven con sus propios ojos.
Mientras la imparcialidad homérica requiere imaginar cómo vería el mundo alguien distinto a nosotros y ejercer ese “pensamiento ampliado” que nos permite juzgar políticamente, la perspectiva meramente privada de Musk —sus intuiciones, prejuicios e intereses económicos— se eleva a verdad universal sin mediación del debate público ni verificación factual. Es una suerte de solipsismo masivo: una mirada radicalmente privada amplificada hasta parecer común. Sin hechos compartidos, cuando cada tribu habita su propia realidad, el poderoso puede simplemente fabricar su verdad. No necesita imparcialidad, pues no necesita convencer a nadie fuera de su burbuja. Basta con que sus seguidores repitan sus palabras, que el algoritmo amplifique su mensaje y que la confusión reine.

La BBC: cuando la imparcialidad se vuelve parálisis
Si Musk encarna la destrucción del mundo compartido, la reciente crisis de la BBC muestra algo igualmente preocupante: la parálisis institucional de quienes ya no saben cómo preservarlo. En octubre de 2024, la BBC emitió un documental sobre Trump en el que editores juntaron fragmentos separados de su discurso del 6 de enero de 2021. ¿Fue un error técnico o sesgo editorial? La pregunta es una trampa: lo significativo es que la BBC no supo cómo responder. La verdad factual es que Trump fue central en el asalto al Capitolio. Atrapada entre acusaciones contradictorias —muy progresista para unos, normalizadora del autoritarismo para otros—, la BBC quedó paralizada. Varios cargos dimitieron. La institución que durante décadas fue el referente del periodismo riguroso ya no sabe cómo juzgar porque ha olvidado que la imparcialidad no es sinónimo de neutralidad mecánica. Como señala Mary Beard, la imparcialidad como regla mecánica produce absurdos: hace solo unos años, la BBC invitaba regularmente a negacionistas del cambio climático para dar “balance” a las noticias sobre el clima. Lo que la BBC ha olvidado es que la imparcialidad exige juicio, no neutralidad.
Porque la imparcialidad no consiste en dar el mismo tiempo de palabra a Aquiles y a Héctor y pesar sus argumentos en una burocrática balanza. Consiste en no perder el juicio sobre lo que ocurrió. Homero no dice “los griegos tenían razón”, ni tampoco pretende que la guerra no existiese o que los bandos fuesen intercambiables. El poema homérico juzga: muestra violencia, pérdida, sinsentido, gloria, tragedia. Y al hacerlo, preserva la memoria de lo que realmente sucedió.
Pero la BBC se dedica a la equidistancia procedimental dando igual espacio a quien afirma hechos verificables y defiende la democracia y a quien difunde mentiras y amenaza con fusilamientos. Como si la imparcialidad consistiera en no juzgar nunca y mantenerse en un punto medio imaginario entre dos extremos. Eso no es imparcialidad sino abdicación del juicio, y Arendt fue muy clara al respecto: frente a la verdad factual, no hay lugar para la equidistancia. Que Trump diga que las elecciones fueron robadas no merece el mismo crédito que la evidencia de que no hubo fraude. Si Musk hace un saludo nazi, no puede pretender que quienes lo vimos estemos igual de equivocados que quienes lo niegan. La imparcialidad exige reconocer los hechos y juzgarlos desde múltiples perspectivas, no fingir que no han existido.
El testamento de Arendt
Siempre ha habido mentira en política, pero lo que define la era de la posverdad es otra cosa: el cinismo generalizado que destruye nuestra capacidad de orientarnos en el mundo. No se trata de que creamos las mentiras de Trump o Musk, sino de que dejemos de creer en la posibilidad misma de una verdad compartida y nos encerremos en nuestras burbujas, donde todo confirma lo que ya pensábamos. De que sustituyamos el juicio político —el ejercicio exigente de pensar desde múltiples perspectivas— por la repetición tribal de consignas.
Cuando las mentiras se multiplican, el resultado no es creérnoslas, sino que perdemos la fe en la verdad y somos susceptibles de creer cualquier cosa. Cuando el cinismo reina sobre la verdad, las mentiras no reemplazan la realidad, les basta con hacerla tambalear. Y cuando ocurre, como escribió Arendt en Los orígenes del totalitarismo, dejamos de protestar cuando nos engañan y pasamos a admirar la “superior astucia táctica” del líder. ¿Cómo salvar esta trampa? Arendt diría que la solución pasa por recuperar nuestra capacidad ciudadana de juzgar y hacerlo como ella hizo en Jerusalén: con el coraje de registrar nuestra propia experiencia del mundo y decir lo que vemos aunque contradiga las narrativas consoladoras, reconociendo la complejidad sin renunciar al juicio. Juzgar sin pasamanos, sin a prioris que nos digan mecánicamente qué pensar, sin disolvernos en la masa, la inercia o la obediencia sin rostro.
Necesitamos reconstruir un mundo donde los hechos importen, donde el sentido común nos permita orientarnos juntos y podamos discrepar sobre el significado de lo que vemos, pero hayamos acordado que vimos lo mismo. Necesitamos escuchar a Héctor y a Aquiles sin perder nuestro propio juicio sobre lo que está bien o mal. Por eso la última hoja de Arendt es un testamento político para nuestro tiempo. Cincuenta años tras su muerte, nos sigue diciendo que la democracia necesita ciudadanos que se atrevan a juzgar. Ese es su legado. Su exigencia. Y también su último regalo: la certeza de que, si queremos, aún podemos recuperar algo que nunca debimos perder.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































