La arqueóloga

CASI NO reconocía su ciudad. Había pasado tanto tiempo en aquella pequeña aldea de Belice desenterrando huesos y vasijas y más tarde en una isla del Caribe que ya había perdido incluso la costumbre de llevar zapatos. Eran las primeras vacaciones en mucho tiempo que decidía regresar a casa. Se había dicho que no volvería después de la muerte de su padre y lo había cumplido. Sólo había vuelto algunas veces para tratar temas administrativos y para firmar papeles relacionados con el legado familiar de cuya gestión, a Dios gracias, se encargaba su hermano.
Había pasado dos años hablando con los muertos, ahora iba a hablar con los vivos y a continuación aceptaría con elegancia y resignación la llegada de la edad madura. No iba a pelearse como había visto hacer a algunas de sus amigas. Simplemente depositaría con gratitud y dignidad sus armas, que tan bien le habían servido, a los pies de la resplandeciente juventud y se convertiría en una mujer respetable. Javier le había pedido que se casase con él en muchas ocasiones. Tal vez esta vez aceptaría.
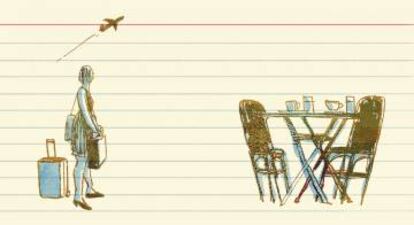
Tal vez se pondría a cubierto de una vez por todas. Estaba calada hasta los huesos. Se estremeció al desabrocharse el vestido de seda color tabaco con el que había volado desde Madrid y dejó que se deslizase por sus hombros exiguos, dorados y pecosos hasta el suelo gris pálido, mullido y enmoquetado. Por un momento deseó tumbarse allí mismo y echarse a dormir. Le había ido invadiendo un frío que no lograba sacudirse de encima ni siquiera recordando las palabras burlonas de su abuela que consideraba que las mujeres frioleras eran unas cursis que lo único que querían en realidad era dar la lata al prójimo con sus intempestivas peticiones para cerrar ventanas, apagar ventiladores y encender estufas. Ella siempre había tenido una estufa dentro. De todos modos, lo único que le quitaba un poco el frío era el amor de los hombres, ellos lo sabían y la envolvían con su deseo como con una manta. Había dejado a Marc en Belice. La última noche la había pasado en sus brazos, tiritando, él le había prometido que no la soltaría hasta que se encontrase mejor y la había sujetado con firmeza durante toda la noche. Cuando ya no necesitemos a los hombres para nada, ni para subsistir económicamente, ni para fabricar hijos, ni para dirigir ciudades e imperios, los seguiremos necesitando para el amor; una mañana cualquiera, en un colegio cualquiera, una niña cualquiera mirará a un niño cualquiera y de pronto se sentirá traspasada por la misma sorpresa, emoción y deseo que Miranda en La Tempestad cuando ve por primera vez a Fernando, y volveremos a la casilla de salida, una y otra vez, interminablemente. Pero como solía ocurrir en los últimos tiempos, había llegado el alba antes que la mejoría y ella no había querido perder el avión. Tal vez su ciudad que tan enferma la había puesto en el pasado, ahora la salvaría. Tenía ganas de ver a Javier. Se querían y el vendaval de deseo físico que habían sentido al conocerse nunca había amainado del todo y volvía a soplar cada vez que se encontraban. Quizá esta vez ella no se aburriese y él no intentase convertirla en otra persona.
Estuviese donde estuviese, fingía ser una turista más, no saber dónde se encontraba
Sacó del fondo de la maleta un vestido liviano color avellana que le dejaba la espalda al descubierto y se pasó distraídamente las manos por el cabello, rubio y finísimo, que siempre había llevado corto. Tenía el mismo rostro de pájaro que su padre y que su abuelo, nunca se había maquillado y sólo resultaba realmente hermosa cuando estaba enamorada o en alta mar.
Javier la esperaba abajo, había pasado una semana navegando y estaba moreno, contento y relajado aunque un poco inquieto, como siempre que sabía que iba a verla. Habían quedado en el bar del hotel porque recordaba (lo recordaba todo) lo mucho que le gustaban a ella. Ella que necesitaba sentirse extranjera hasta en su propia ciudad y que siempre, estuviese donde estuviese, fingía ser una turista más, no saber dónde se encontraba, estar medio perdida, chapurrear todas las lenguas, conocer sólo diez o doce frases de cada una pero poder hacer el amor, bromear y troncharse de risa en todos los idiomas. De pronto se sintió muy viejo y muy cansado. Se había puesto una camisa de rayas azules que habían comprado juntos hacía mil años en un mercadillo griego y que ya sólo se ponía en contadas ocasiones. Quizá no había sido una elección adecuada, pensó de pronto mientras apuraba la segunda cerveza y buscaba su paquete de cigarrillos, tal vez hubiese debido ponerse una camisa blanca. Iba a decirle que había decidido sentar la cabeza y casarse con Raquel, su novia de la universidad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































