Legalidad y democracia: palabras mágicas
Es imposible transmitir al público el sentido, alcance y progreso de una cuestión si los términos utilizados describen conceptos y realidades distintas para cada interlocutor. Es lo que está ocurriendo con Cataluña

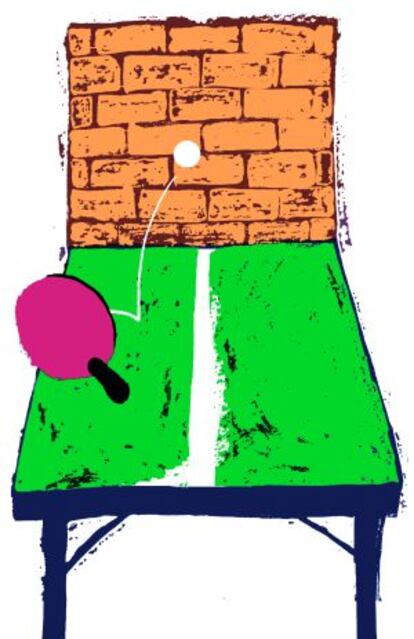
Legalidad y democracia se han convertido en las palabras mágicas del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Tanto le sirven para despejar las dudas de Rajoy acerca de la celebración de un referéndum ilegal, como para tranquilizar la inquietud de Junqueras sobre su frágil adhesión a la causa secesionista. Naturalmente, tan fantástica versatilidad no sale gratis. El coste es la enorme contorsión que el significado de estas palabras está sufriendo y el deterioro del lenguaje político que ello conlleva. No se trata solo de un deterioro táctico para mantener posiciones negociadoras, sino del uso reiterado de palabras que describen conceptos y realidades distintas según quien las utilice, que confunden a la ciudadanía y que, en una sociedad políticamente avanzada, suponen una merma grave de la obligación de transparencia de los gobernantes para con sus gobernados.
A pesar de su carácter vacacional, agosto ha sido un mes rico en manifestaciones políticas que, a medida que las fechas de la Diada y el referéndum se acercan, son cada vez más reveladoras.
Sabemos muy poco de qué hablaron Rajoy y Mas en su reunión de finales de julio. De nada, si nos atenemos a lo que Rajoy dijo en su rueda de prensa de 1 de agosto: “Lo único que he visto en los medios de comunicación, y lo ha reiterado, es que no va a hacer nada contrario a la legalidad. No tengo por qué poner en tela de juicio lo que dice; y no lo hago”. La prudencia interpretativa de Rajoy y su deseo de no aumentar la tensión es encomiable, pero a tres meses del posible referéndum, los españoles (y en particular los catalanes) hubieran agradecido una actitud algo más inquisitiva acerca de qué entiende Mas por “legalidad”.
Porque cuando Mas habla de legalidad, nadie sabe a ciencia cierta a qué se está refiriendo. En su reunión con los medios el 5 de agosto dijo, de forma un tanto enigmática, que la ley de consultas “será una ley”. ¿Qué quiso decir con esta aparente obviedad? Acaso que la ley de consultas ¿será una ley auténtica, dotada de la autoridad que le confiere su promulgación por parte de una institución del Estado (el Parlamento catalán) cuyas competencias amparan esta acción, y circunscrita a prescripciones sobre las que esta institución puede legislar? Si fuera así, sería difícil explicar los cuatro votos particulares (sobre un total de nueve) del dictamen del 19 de agosto del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, criticando que el proyecto de ley pretenda dar cobertura a un “referéndum encubierto” sobre la secesión de Cataluña. Sin enmiendas muy sustanciales en lo que resta de trámite parlamentario, la ley de consultas no será una ley porque el Parlamento catalán no tiene competencias sobre esta cuestión, ni el colectivo de españoles interesados cabe en su jurisdicción. Y aun si tales enmiendas fueran aceptadas, la ley resultante, que entonces sí sería una ley, no daría cobertura a la convocatoria de un referéndum sobre la secesión: la ley de consultas sería una ley auténtica, pero la convocatoria un acto ilegal.
Lo que Mas está diciendo es que utilizará su aparato de poder para organizar un acto no constitucional
En la misma comparecencia del 5 de agosto, como anticipándose a estas dificultades, Mas echó mano de la segunda palabra mágica: democracia. “La consulta debe llevarse a cabo bajo tres grandes parámetros, que son la democracia, las leyes y el diálogo; no solo las leyes y el diálogo”. Añadiendo “democracia” a la condición de “legalidad”, Mas pareció mostrarnos la clave que le autoriza a proceder con sus planes: la consulta “se hará y será legal” porque “no es el capricho de unos cuantos políticos, sino la voluntad de todo un pueblo”.
El enigma se convierte en despropósito cuando descubrimos que, según Mas, lo que otorga legalidad a la ley de consultas es la democracia. La democracia es el mejor de los métodos para tomar decisiones, para dar y retirar poder a los Gobiernos y para determinar la forma constitucional de los mismos. Pero la democracia no puede convertir en legal algo que no lo es. La legalidad es anterior a la democracia. Viene de la autoridad conferida a las instituciones por una comunidad de gobernados, que acepta las obligaciones derivadas de un cuerpo de leyes de carácter no instrumental, del que nadie puede ser excluido y que, en palabras de Oakeshott, “mitiga el conflicto sin imponer la uniformidad”. Un cuerpo de leyes que establece el procedimiento por el que estas mismas leyes, en todos sus niveles, pueden ser modificadas.
Con independencia de cuáles sean sus palabras, Mas está realmente diciendo que va a utilizar el aparato de poder que el Estado pone en sus manos para organizar un acto (el referéndum) con total desvinculación del marco constitucional del que proceden las potestades de este gobierno. Si se mantiene en lo que ahora anticipa, va a presidir la acción de un Gobierno sin ley y va a utilizar de forma impropia los medios que se le han otorgado como máximo representante del Estado en Cataluña. Por muchas y fuertes que sean las presiones a las que está sometido, Mas, el presidente de la Generalitat, no puede, no debe y esperemos que no haga nada de lo que insinúa que va a hacer.
Pero aún más preocupante es su afirmación de que la consulta se hará respondiendo a “la voluntad de todo un pueblo”. La voluntad del electorado, expresada en las últimas elecciones de noviembre de 2012, determinó mayorías relativas para formar el Parlamento y el Gobierno de una comunidad autónoma, instituciones ambas entre cuyas competencias no figura la organización de consultas sobre la secesión de Cataluña. Los límites de actuación de Parlamento y Gobierno no lo deciden los programas electorales. Sería inconcebible que la arquitectura institucional del Estado variara según el resultado de cada contienda electoral. Las democracias modernas y consolidadas simplemente no funcionan así.
Los límites de actuación de Parlamento y Gobierno no los deciden los programas electorales
La democracia y las supuestas mayorías independentistas no confieren legalidad ni legitimidad al referéndum. No es un asunto de números; es una cuestión moral. ¿Por qué razón quienes se sienten tan catalanes como españoles y viven cómodos con sus múltiples identidades, deberían aceptar una consulta sobre si prefieren ser solo catalanes? Si el Gobierno hubiera decidido promover en exclusividad una única religión en Cataluña, ¿sería aceptable una consulta que obligara a los catalanes a manifestar su preferencia por esta religión?
En lugar de abordar frontalmente esta cuestión moral, el movimiento secesionista, ayudado por los medios públicos de comunicación y por la propaganda propiciada desde el Gobierno catalán, ha empleado todos sus recursos y esfuerzos para convencer a la gente de la maldad política del Gobierno central y de las enormes ventajas de una futura Cataluña separada del resto de España. En lugar de argumentar por qué ser solo catalán es mejor que ser catalán y español, ha creado un enemigo inexistente y alimentado expectativas que no se podrán cumplir.
Para qué perder el tiempo tratando de convencer a quien nunca se sentirá catalán, podrían argüir los partidarios de la independencia. Y tendrían razón. Convencer de la secesión a millones de catalanes que viven en libertad, que en algunas cuestiones comparten pareceres y en otras discrepan, que en muchas ocasiones trabajan para un mismo fin, pero no siempre pueden evitar el conflicto, que mantienen ideologías políticas diversas y creencias religiosas de todos los tipos, es una tarea difícil. Un argumento moral, a diferencia de uno lógico, no demuestra, persuade. Y la persuasión requiere tiempo y paciencia, y quizá, como los consensos políticos, incluso cesiones importantes. Pero, sobre todo, es difícil convencerles porque estos catalanes saben que la sociedad en la que hoy viven, por imperfecta que sea, admite y hasta promueve la diversidad existente, y encauza de forma civilizada el conflicto y la discrepancia. Y ven con sospecha y escepticismo la promesa de un mundo rico y feliz que todavía no existe, del que adivinan una uniformidad que rechazan y en el que temen perder su libertad.
Dejemos la magia para los cuentos. Todavía estamos a tiempo de llamar a las cosas por su nombre y de hacer que otra vez el lenguaje político sirva para conversar.
Antoni Zabalza es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y fue secretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1993 con el Gobierno de Felipe González.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Opinión
- Artur Mas
- Mariano Rajoy
- Consulta 9-N
- Constitución Española
- Autodeterminación
- Generalitat Cataluña
- Referéndum
- Legislación española
- Cataluña
- España
- Unión Europea
- Elecciones
- Administración autonómica
- Conflictos políticos
- Parlamento
- Organizaciones internacionales
- Europa
- Relaciones exteriores
- Política
- Legislación
- Administración pública
- Justicia




























































