Tantas naciones floreciendo…
Se llegó a pensar que el problema no radicaba tanto en la identidad colectiva como en la conquista o consolidación de la democracia, hasta que el hundimiento de la URSS permitió modificar fronteras en Europa
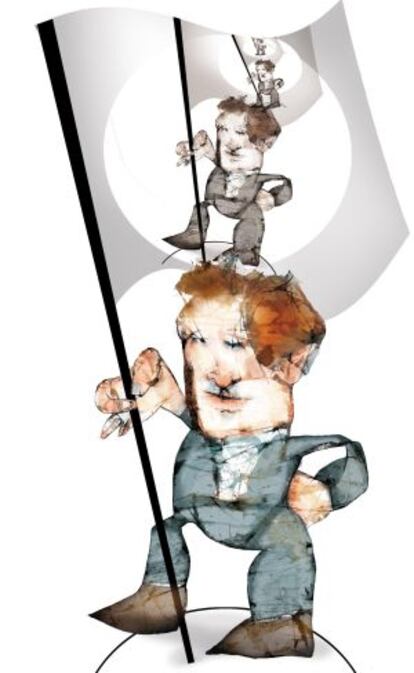
Las naciones —escribió en 1968 el eminente historiador de la España moderna Antonio Domínguez Ortiz— no son, se hacen. Si lo escribiera hoy, mejor que se hacen, diría se construyen, en adaptación literal de la crecida bibliografía sobre nation building en la que navegamos durante los últimos 30 años. Una tarea esta, la construcción de naciones, propia del liberalismo romántico del siglo XIX, llegada a su primera apoteosis con el nacional-imperialismo —británico, francés, alemán, ruso— que arrastró a Europa a su Gran Guerra, y alcanzada la cima con el nacionalsocialismo y el fascismo, religiones políticas que desencadenaron la segunda guerra grande. Años después de cerrarse este doble ciclo de horror y devastación provocado por dos nacionalismos sucesivos, el imperial y el totalitario, cuando los nacidos en los años cuarenta despertábamos a la razón política, era lugar común pensar que la tarea de la construcción de naciones había quedado obsoleta de por vida, que el problema no radicaba tanto en la identidad colectiva como en la estructura social y en la configuración del Estado, no era tanto cuestión de nación como de transformación de la sociedad y conquista o consolidación de la democracia. Más aún, ante el proyecto vivo de unos Estados Unidos de Europa no faltaron quienes sin derramar ni una lágrima entonaron el réquiem por los Estados-nación.
Hasta que el único imperio superviviente de dos guerras —Rusia, imperial con los zares; totalitaria, pero no menos imperial con los bolcheviques— estalló desde dentro, dando origen a nuevas naciones-Estado en un doble proceso: de liberación, que fue pacífico a orillas del Báltico, y de fragmentación, que fue sangriento a las del Adriático. Pues con el hundimiento del imperio ruso-soviético y, en su estela, del Estado comunista multinacional de Yugoslavia, y el consiguiente florecer de naciones oprimidas, corrió como la pólvora el sentimiento de que la modificación de fronteras era de nuevo posible en Europa. Mímesis se enseñoreó una vez más del arte de la construcción de naciones y, ante las consecuencias del colosal hundimiento, el presidente de la Generalitat de Cataluña no tardó ni un minuto en proclamar: Cataluña es como Lituania o Eslovenia, una nación. Y el presidente del PNV, devolvía amplificado el eco de esas palabras: nosotros tenemos un plan diseñado ya y le hemos puesto fechas: entre 1998 y 2002 proclamar la soberanía de Euskadi, estilo Lituania.
La originalidad era que Cataluña, Euskadi y Galicia disponían de poderes de Estado
Lo interesante de la nueva situación, como observó sagazmente el secretario general de los jóvenes convergentes, era que el mito de las fronteras inamovibles de Europa se había roto. De pronto, pues, el modelo a seguir era Lituania, que había quedado presa del Estado imperial ruso-soviético cuando al resto del continente, y muy especialmente al imperio de los Habsburgo, había llegado la primavera de las naciones. Nación milenaria, Lituania ponía su reloj a la hora de Europa con un retraso de medio siglo, pero al fin ahí estaba, como nación-Estado, con el solo hecho de proclamar su soberanía. No era necesario forzar mucho la imagen para considerar ahora a España como un viejo imperio austro-húngaro, o una vieja Rusia, a la que con años de atraso había llegado también la hora de abrir las rejas de la prisión en que gemían condenadas tantas naciones. Cataluña, Euskadi y, en su estela, Galicia, aspiraban a ser como Lituania.
Lo cual, bien mirado, tampoco tendría que resultar tan difícil: Cataluña, Euskadi y Galicia disfrutaban, como todas las naciones habidas y por haber, de un nutrido y variado repertorio de relatos legendarios sobre sus orígenes, de territorios con límites bien definidos a lo largo de una historia milenaria, de lenguas propias cultivadas frente a agresiones externas, de culturas e identidades diferenciadas, de altos lugares y de símbolos sagrados. No faltaba, pues, ninguna pieza, solo rematar los trabajos de construcción nacional procediendo a una política de nacionalización, para lo que disponían, desde fecha reciente y a diferencia de Lituania, de un poder de Estado. Tal era, en efecto, la mayor originalidad entre los procesos conocidos de construcción nacional: que Cataluña, Euskadi y Galicia, definidas tácitamente en la Constitución española como nacionalidades, disponían de poderes típicamente de Estado —un Gobierno, un Parlamento, un tribunal superior de justicia, universidades públicas, medios de comunicación sin límites presupuestarios, editoriales, museos nacionales, escuelas— para devenir en poco tiempo, si esa era la meta de su élite político-intelectual, naciones en plenitud de sentido político y jurídico.
Al cabo, es siempre el Estado el que culmina la construcción de nación; siempre, claro está, que el Estado disponga de políticos, intelectuales y artistas con fuertes bases institucionales para acometer la tarea. Y así al acabar el siglo fue llamativa la modificación del lenguaje de la clase política que en 1978 había pugnado con bravura por introducir en la Constitución el término nacionalidad, de larga raigambre en los léxicos políticos catalán y español. Nacionalidad, se dijo con notorio desprecio de la historia recién pasada, había sido un expediente impuesto por el ruido de sables o por un fantástico —más bien fantasmal— influjo de la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: un término, afirmaron distinguidos intelectuales otrora marxistas, de origen leninista-stalinista, importado en España ¡para protegernos de los militares! Su destino no podía ser otro, por decirlo al modo de Marx y de Trotsky, que acabar en el basurero de la historia: ni regiones autónomas, como habían sido reconocidas por la Constitución de la República en 1931, ni nacionalidades, como las identificaba la Constitución de 1978: Cataluña, Euskadi y Galicia eran naciones, como Lituania.
Valencia, primero, y luego Andalucía, las Illes Balears y Aragón también buscaron sus raíces
Naciones sin Estado, aunque con poderes de Estado: esta era la originalísima situación al comenzar el siglo. Y ocurrió entonces que mirando hacia atrás a la manera calderoniana, como el sabio que se preguntaba si habría algún otro tan pobre y mísero como él, la respuesta hallaron viendo que otros sabios iban recogiendo las hojas que ellos acababan de desechar. Desde el año de gracia de 2006, Valencia, primero, y luego Andalucía, las Illes Balears y Aragón dieron un paso de gigante en su construcción como naciones políticas proclamándose, en los estatutos reformados de sus respectivas comunidades autónomas, como nacionalidades históricas. En los preámbulos de los, más que reformados, nuevos estatutos, ninguna pieza falta de las habitualmente utilizadas en la construcción nacional: una comunidad armónica de personas libres, una robusta y sólida identidad forjada a lo largo de su historia, un carácter singular como pueblo asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, una lengua o en su defecto una manera propia de hablar, un derecho foral cuando lo hubiera, una ferviente pasión identitaria, en fin, que convertía en juego de adolescentes aquella búsqueda de señas de identidad que llenó los años de transición.
Al transformarse de regiones en nacionalidades históricas por declaración de unos estatutos de autonomía elevados tras su paso por las Cortes a bloque constitucional como leyes orgánicas, las comunidades valenciana, andaluza, balear y aragonesa han dejado al Estado español con un resto de regiones que equivale a lo que antes se llamaba resto de España, a la vez que muestran, por si falta hacía, la razón que asistía a Domínguez Ortiz cuando escribía que las naciones no son, se hacen. Sí, maestro, pero una vez hechas, son, y sería propio del avestruz negarse a ver el ser de lo hecho. Mal que nos pese a quienes creímos un día periclitada la emoción nacionalista y arrumbadas en el desván de la historia las banderas nacionales como fuerza movilizadora, ahí está el hecho más asombroso de las últimas décadas: asistir, como si de una nueva primavera romántica se tratase, al florecimiento de tantas naciones. Lo que vaya a ocurrir con el Estado, ¿a quién importa?
Santos Juliá es profesor emérito de la UNED.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































