Perros kamikaze, cerdos en llamas y burros bomba: animales en guerra
Un ensayo reconstruye el sacrificio militar de toda clase de especies, glorificadas por sus gestas en casos aislados pero olvidadas como víctimas


La épica gusta, sin duda. Recordar a la paloma mensajera Cher Ami, que salvó de la muerte a 194 soldados americanos perdidos en los campos de la Gran Guerra, cerca de Verdún, al ser capaz de entregar el mensaje con la ubicación exacta del batallón pese a llevar una bala alemana en el pecho y una pata colgando de un tendón.
Gusta exaltar las gestas. La historia del boston bull terrier Stubby —Sargento Stubby para los libros—, cuyo olfato salvó de la muerte por gas mostaza a toda su compañía y que capturó a un espía alemán. O la leyenda del caballo Warrior, el equino británico que sobrevivió a cuatro años de batallas y trincheras como las del Somme. O las peripecias del macaco Jackie, que alcanzó el rango de cabo en el ejército sudafricano durante la Gran Guerra. Épica animal, con su lado de tragedia.
Pero luego está lo que ha hecho David Sánchez en su libro Animales de combate (Pinolia): un viaje por el sacrificio de millones de animales en los campos de guerra humanos. La cara más olvidada del sinsentido que es la guerra. Y todo empezó con unos elefantes y unos cerdos en llamas.
Sánchez tiene 42 años y enseña Biología en un instituto de secundaria. Nació en Herguijuela de la Sierra, Salamanca. De pequeño, sus padres cuidaban una pequeña granja con gallinas, conejos, palomas y unos gatos que amedrentaban a los ratones. Le gustaba la granja. Sin embargo, fueron aquellos elefantes que intimidaron a Alejandro Magno en el campo de batalla, y cómo se contrarrestó su efecto con el uso de cerdos en llamas lanzados contra ellos con sus escalofriantes chillidos, lo que sigue provocándole la fascinación que motiva este ensayo: un recorrido por las guerras de todos los tiempos y el papel involuntario del animal.
El volumen rescata historias de todos los tiempos. Las vasijas con serpientes venenosas que el cartaginés Aníbal Barca lanzaba contra los barcos enemigos del rey Eumenes II de Pérgamo. Los 11 millones de equinos —caballos, mulas, burros— que murieron en la Gran Guerra como animales de transporte, carga y tiro. Los delfines adiestrados por la Rusia de Putin para el combate en aguas polares, o los cetáceos de Estados Unidos para localizar minas submarinas. Los camellos y asnos cargados con explosivos que los talibanes hacen estallar por control remoto en Afganistán. Las ratas albinas abocadas a la detección de minas en la selva colombiana. Los dos mil perros kamikaze que en la batalla de Stalingrado lanzó el ejército soviético contra los tanques alemanes. Las doscientas mil palomas que en la Primera Guerra Mundial fueron obligadas a luchar como espías y mensajeras. O los insectos reclutados para dañar la agricultura, atacar al enemigo y transmitir enfermedades infecciosas.

El libro también revisita sacrificios derivados de la guerra. Hay uno muy curioso. Tuvo lugar en el zoológico de París durante el sitio prusiano de 1870. Era invierno y los parisinos estaban hambrientos y desesperados. Por eso no dudaron en comerse a los animales del Jardin des Plantes. Entre ellos, a Castor y a Pollux, los dos elefantes que habían paseado a tantos niños de la capital. Ahora bien: no solo fue supervivencia. Hubo también gula. Aquella Navidad, el restaurante del chef Alexandre Étienne Choson sirvió nuggets de camello frito, guiso de canguro, carne de antílope con trufas, consomé de elefante y chuletas de oso con salsa de pimienta.
Otro caso extraordinario es el de los cientos de miles de gatos que las familias británicas, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, sacrificaron en su jardín. Los mataron en menos de una semana por orden del Comité Nacional de Animales para la Prevención de Ataques Aéreos. Parecía inminente el bombardeo alemán sobre las grandes ciudades y la orden fue sacrificar a los animales que no pudieran ser enviados al campo. Por compasión.
Un icono pop fue la muerte de Laika en la carrera espacial, otra clase de guerra. Cantaba Mecano que en la Tierra hay una perra menos y en el cielo una estrella más. En realidad eran algunas estrellas más. Porque la muerte de Laika fue precedida por otros 48 perros lanzados al espacio por el régimen soviético. Belka, Strelka, Dezik, Tsygan, Lisa. Son nombres olvidados que compendia otro libro fundamental: Soviet Space Dogs (Fuel). Una veintena de estos perros astronauta perdió la vida y desató un merchandising omnipresente en la URSS, a la altura de leyendas olímpicas o héroes de guerra. También la muerte en el espacio alcanzó a macacos, a ratones y hasta a las moscas lanzadas dentro de cohetes para que el hombre analizara el impacto de salir de la Tierra.
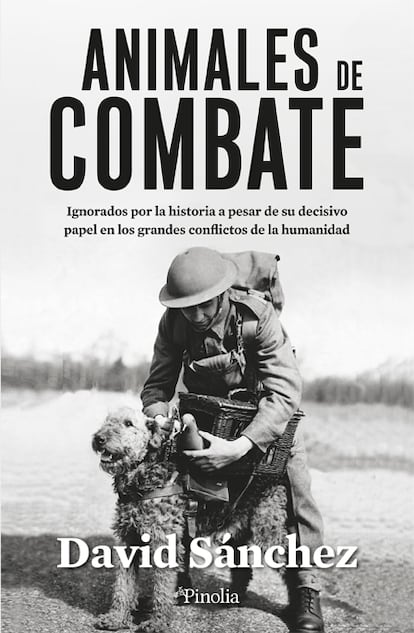
La investigación de David Sánchez traza una profusa galería de salvajadas cometidas con los animales en las guerras. Pero también muestra otras crueldades anheladas y hechas solo a medias. Por ejemplo, un programa americano desarrollado en 1941 bajo el nombre Rayos X. Pretendía lanzar miles de murciélagos contra las ciudades japonesas tras el ataque nipón sobre Pearl Harbor. Cada murciélago llevaría encima unas pequeñas bombas incendiarias de 17 gramos. Debían provocar el terror en muchas casas de madera de bambú. No hizo falta. Las descargas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki evitaron el trabajo de estos drones de cartílago y huesos con los que se llegó a experimentar.
Lo que no impidieron Little Boy y Fat Man fue otra operación cruel llamada El Arca Atómica, un delirio propio de la Guerra Fría. Con esta operación, desplegada en el verano de 1946, Estados Unidos buscaba atemorizar a la Unión Soviética y también investigar los efectos biológicos de las armas nucleares. Como narra el autor de Animales de combate, en un remoto archipiélago del Pacífico —el atolón Bikini—, la marina norteamericana detonó una bomba nuclear contra unas embarcaciones que había llenado con 200 cerdos, 60 conejillos de indias, 204 cabras, 5.000 ratas, 200 ratones y muchos insectos. Un tercio de los ejemplares murió por la detonación o a causa de la radiación. Esa bomba en Nueva York hubiera matado a dos millones de personas. En el atolón Bikini fueron animales. Y casi nadie los recuerda.
David Sánchez explica a EL PAÍS que la propia evolución de la guerra ha aminorado el uso de los animales en combate.
—Los vehículos motorizados sustituyeron a los caballos; las telecomunicaciones sin hilos a las palomas mensajeras; los carros de combate a los elefantes. Existe una legislación firme y cada vez hay más gente concienciada por el respeto animal. Sin embargo, a día de hoy se siguen utilizando animales para la experimentación militar. Porque el ser humano es una especie egoísta. Lo fue, lo es y lo será en el futuro. Y si nuevamente tiene que hacer uso de los animales para lograr sus fines, los acabará empleando, al margen de las consecuencias.
Este desencanto con la especie humana late con fuerza en una de las historias de su ensayo. Sucedió en la mítica tregua de Navidad de 1914. Y el protagonista fue un gato. Los franceses lo llamaban Félix. Los alemanes lo llamaban Hans. Unos y otros, desde su respectivo lado de la trinchera, habían acordado un alto el fuego en la primera Nochebuena del conflicto. Los soldados estaban hartos del fango, el frío y el aburrimiento. Aquel día se cantaron villancicos, hubo ceremonias para enterrar a los muertos y se jugaron partidos de fútbol entre enemigos. Hasta se intercambiaron regalos. Félix medió en ese acercamiento. Los franceses lo mandaban como mensajero para llevarles al enemigo pequeños regalos atados a su collar. Los alemanes lo devolvían, con otros detalles anudados, hacia la trinchera rival. Una bonita historia de Navidad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































