Javier Pradera, pensar la democracia
Una biografía retrata a uno de los intelectuales más influyentes de la Transición. Comunista y disidente del PCE, editor y analista político, fue un referente para la izquierda española

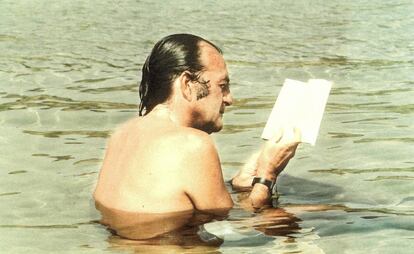
Lo que Jordi Gracia cuenta en Javier Pradera o el poder de la izquierda no son sólo las peripecias por las que pasó el editor, analista político y referente intelectual de EL PAÍS durante años —como editorialista y como el mayor responsable de la construcción de las posiciones políticas y morales del periódico—, sino el accidentado viaje de la dictadura a la democracia de una generación de españoles. Es la historia de un salto enorme, el que se produce cuando se pretende llevar las ideas a la práctica. Lo que Pradera encarna, o que en él se hace visible, es el contradictorio y problemático y pantanoso proceso de salir de aquella esfera gratificante (por dura que fuera) del “contra Franco vivíamos mejor” y pasar a esa provincia gris y tediosa donde no hay otra que desempeñar el prosaico ejercicio del poder. Lo que la biografía de Jordi Gracia revela es la historia de esos que se quisieron progresistas, la izquierda, y que en medio de la dictadura se empeñaron en cambiar las cosas. No es una historia de lo que les fue pasando día a día, sino más bien de las ideas que los alimentaron, de los argumentos que tuvieron que construir, de las justificaciones de sus acciones, del relato de su proyecto. Un proyecto que terminó siendo el de ir transformando el país poco a poco, dando martillazos a una realidad hosca, atornillando los engranajes para hacer algo diferente, limando los ruidos, barriendo los desperdicios.
La cuestión que termina dominando la vida de Javier Pradera, fallecido en 2011, es la de cómo construir una democracia y cómo evitar luego que se vaya estropeando, y cómo empujar para construir dentro de ese marco institucional una sociedad más justa, libre e igualitaria. No es casual que le resultara profundamente irritante que, durante la Transición, de pronto brotaran por todas partes gentes que se proclamaban demócratas de toda la vida. No podían serlo, de ninguna manera, los que procedían del aparato del régimen, pero tampoco la gran mayoría de los que venían del otro lado. “Creíamos en una democracia popular que descansaba en el supuesto de pasar por una dictadura del proletariado que crease unas condiciones objetivas para la democracia”, comentó alguna vez. “No eran antidemócratas”, escribe Gracia, “pero la democracia en la que pensaban era otra, no exactamente la representativa y liberal a la que hubo que educarse por inmersión e improvisación tras la muerte de Franco”.

Lo que le correspondió hacer a Pradera fue embarcarse en esa profunda transformación que ahora se da tan fácilmente por hecha, como si se hubiera tratado tan solo de cambiar de chaqueta. Tenía, más bien, algo de la tarea de Sísifo: empujar una piedra cuesta arriba de la montaña y observar cómo rueda hacia abajo en el momento de alcanzar la cima. Como escribió el propio Pradera en Corrupción y política, su ensayo sobre los costes de la democracia, hay quienes descubren “un nuevo Mediterráneo” cuando constatan “que un sistema democrático no funciona como los textos constitucionales ordenan y los programas predican”. Y añade: “Esa democracia intransigente defendida tanto desde la derecha como desde la izquierda lleva a la pira a las democracias existentes en nombre de las democracias imaginarias”. Frente a “la tradición exasperada y furiosa del viejo regeneracionismo”, lo que Pradera representa es el afán por dar esa batalla diaria, tan poco lustrosa y tan extraordinariamente difícil, de apuntalar y corregir y profundizar ese sistema democrático que la sociedad española conquistó tras la muerte de Franco.
La primera crisis la tuvo Pradera muy joven, cuando tenía 19 años, y vivía en un entorno de amigos, cuenta Gracia, que se sentía “reserva genuina del ‘falangismo puro” y que era muy consciente a la vez de que “los marcos del sistema eran absolutamente inamovibles”. Había nacido el 28 de abril de 1934 en San Sebastián, y su abuelo y su padre fueron asesinados al comienzo de la Guerra Civil por un grupo de milicianos que defendían la República, así que, tal como se desarrollaron los acontecimientos después, pertenecía a una familia que quedó del lado de los vencedores. Corría entonces el año 1953, y aquel muchacho no tardaría más de un par de años en entrar en la célula comunista que impulsaba en la universidad Federico Sánchez (Jorge Semprún). En poco tiempo la vida se le fue torciendo de manera imprevisible. De un lado estaba el brillante estudiante que acababa de sacar las oposiciones al cuerpo jurídico del Ejército del Aire y podía empezar a labrarse un brillante provenir; del otro, un joven airado que salía en 1956 a las calles para acabar con la dictadura. La candidez de aquellos muchachos, explica Gracia, era enorme pues pensaban “que un golpe de efecto, un acto relevante, un momento estelar dispararía la movilización y derrocaría al régimen sin remisión”. Lo que les ocurrió fue que terminaron en la cárcel. La vida de Pradera tomaba definitivamente otros derroteros. En 1957 se casó con Gabriela, la hija de Rafael Sánchez Mazas, con la que no tardaría en tener dos hijos.
Pradera llegó a pasar hasta tres veces por la cárcel, alguna vez durante un largo periodo de tiempo, como cuando estuvo en la de Alcalá de Henares entre enero y noviembre de 1958. Cuando salió, su carrera militar estaba empantanada y tampoco tenía mucho futuro en la universidad, donde fue por un tiempo profesor auxiliar de Derecho Político. Terminó trabajando en una editorial, Tecnos, sin que todavía pudiera imaginar que por ahí iba a desarrollar una parte importantísima de su carrera. En 1956, la movilización estudiantil se había concretado en un manifiesto en el que destacaba un propósito que sería decisivo a partir de ese momento en la historia política de España. “Nosotros, hijos de los vencedores y los vencidos”, se decía ahí, y lo que denunciaban aquellos jóvenes era “la incapacidad del régimen para integrarnos en una tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, de reconciliarnos con España y con nosotros mismos”.
Ese argumento de fondo, el de “reconciliarnos con España y con nosotros mismos”, iba a ser el que marcaría los esfuerzos de Pradera y los suyos en su futuro inmediato. Eran las líneas maestras que por entonces introdujeron los comunistas como marco de su batalla contra la dictadura: superar los odios y los rencores de guerra, lo que importaba era la libertad y la democracia. Jordi Gracia muestra cómo en aquella época ya se dibujaban los rasgos esenciales que iban a caracterizar la manera de operar de Pradera a lo largo de su vida. Era un tiempo marcado por la clandestinidad y donde existía un incesante movimiento subterráneo para unir esfuerzos e iniciativas que contribuyeran a debilitar la dictadura, y siempre con el horizonte de una sociedad socialista. Contactos con gentes de fuera, discusiones, planes, proyectos. Una comunista, Rossana Rossanda, que conoció por entonces a Pradera dijo de él que era incapace di calma. Iba y venía, pero lo más relevante fue siempre lo que iba y venía por su cabeza. El joven Pradera, un tipo largo que imponía ya por la finura de sus argumentos y por la oportunidad de sus ideas y su inteligencia, empezó por complicarle la vida a su amigo Federico Sánchez, el jefe de su célula. Le escribió una larga carta en la que ponía en cuestión la política de los comunistas de entonces, preguntándose si “la burguesía no monopolista” tenía realmente “algún interés objetivo en aliarse con la clase obrera sobre la base de un programa democrático”, como proclamaban entonces. Pradera fue discretamente apartado, pero ya había plantado la semilla de la discordia en un aparato de poder claramente autoritario.

Salió del PCE en 1965. “No necesitó desestalinización porque entró desestalinizado”, escribe Jordi Gracia. Los patrones de su conducta estaban ya perfilados. No iba a callarse nunca. Parte de su tarea fue, como hacía en esos años, “enlazar, conectar, vincular a los distintos grupos de liberales, socialistas, cristianos revolucionarios, filocomunistas y otras especies”. El arma era el diálogo, reconocer al otro, incorporarlo en la transformación de la dictadura. Su trabajo como editor —de Tecnos pasó a Fondo de Cultura Económica y de ahí a Alianza, colaborando estrechamente también con Siglo XXI— le permitió reunir a gente muy diversa para hacer ese otro trabajo de más largo alcance. Ahí le tocó, dice Gracia, ser el “catalizador” de “una especie de colectivo intelectual que inspira, recomienda, escribe y traduce los libros posteriormente publicados”. Fue la tarea que, de alguna forma, desempeñó también en EL PAÍS desde que el diario empezó a gestarse como proyecto. Juntar a sensibilidades diferentes, agitar el debate, afinar las posiciones que contribuyeran a reforzar las raíces de la democracia que estaba naciendo y que la empujaran hacia posiciones progresistas: más igualdad y más libertad en el marco de unas instituciones sólidas. Era la “caja negra” del periódico, observa Gracia; ejercía el liderazgo desde la sombra, desde un profundo compromiso civil y cultural, y con la generosidad de operar desde el anonimato de los editoriales para ir construyendo, siempre de manera colectiva, las posiciones de un periódico que se terminaría convirtiendo en el amigo más preciado de cuantos querían dejar la dictadura definitivamente atrás, acabando con “los modos intolerantes y dogmáticos que deparan sociedades en las que no existe el derecho a la crítica libre, a la alternancia en el ejercicio del poder de las distintas formaciones políticas, a la primacía del voto popular, a la información independiente y el pluralismo político”.
Antes de llegar ahí, Pradera tuvo que superar otras conmociones. Buena parte del espíritu que alentó la lucha contra la dictadura bebía de los manantiales de la revolución. Hacia mediados de los setenta, las cosas habían cambiado drásticamente. “La experiencia histórica de la revolución era ya un fracaso en Cuba, la órbita soviética carecía del menor atractivo, el activismo guerrillero era improductivo y anarquizante, y la experiencia de un socialismo a la chilena había sido frustrada por las armas”, explica Gracia. Frente a esa revolución que “se hace con coraje, con armas y con una minoría abnegada y heroica”, como recomendaba Fidel Castro, iba madurando en España la otra izquierda, la de los socialistas, que entendía que las transformaciones que iban a conducir a una sociedad más justa pasaban por aceptar el marco democrático y por asumir el lento camino de las reformas paso a paso. Pradera había llegado también a esas conclusiones y fue, en ese punto, cuando empezó la aventura de EL PAÍS. “Pradera asume así el papel de editorialista y analista político de un periódico nacido para la democracia y contra la revolución”, apunta Gracia.
El enorme editor, el editorialista puntilloso, el analista político que no deja títere con cabeza. “Como sucede siempre con Pradera, no hay manera de fijar con precisión o exactitud una función concreta que no sea a la vez móvil, fluida o difusa”. Jordi Gracia ha reconstruido su vida, ese largo viaje que no fue solo suyo: el difícil abandono de los proyectos más radicales de la lucha antifranquista, el lento y complejo aprendizaje de la democracia, la construcción de un periódico de referencia, el acompañamiento crítico al proyecto socialista de modernizar España, el rechazo enérgico a sus desmanes más graves (la corrupción, los GAL, el ensimismamiento en el éxito, las distorsiones a los que se forzó al sistema), la vigilancia atenta a lo que vino después.
Javier Pradera o el poder de la izquierda. Medio siglo de cultura democrática. Jordi Gracia. Anagrama, 2019. 666 páginas. 25,90 euros.
La fratría
Cuenta Santos Juliá en Camarada Javier Pradera (Galaxia Gutenberg) que, a mediados de los cincuenta, "en Madrid era habitual, entre estudiantes y jóvenes literatos, un modo de vida que uno de los más íntimos y queridos amigos de Pradera, Rafael Sánchez Ferlosio, llamaba fratría, cinco o seis amigos que se veían a diario, que igual hablaban de agitación hispánica que de teoría del lenguaje". Lo que Jordi Gracia despliega en su aproximación biográfica a este imponente personaje, de quien recoge su enorme energía y su incansable pasión por la conversación, temible por sus sarcasmos, un tanto desgreñado en su indumentaria, lleno de sentido del humor y brillante siempre, apabullante a la hora de machacar a sus adversarios con una plétora de argumentos, es la multitud de fratrías de las que formó parte. Son tantas y tantas las redes de cómplices que fue construyendo a su alrededor, o en las que simplemente se integró, que no hay manera de recogerlas todas, incluso de citar a sus amigos y compañeros de maniobras. Primero en la clandestinidad, enseguida en el mundo editorial, también en el marco de sus viejas aficiones al fútbol y a los toros, luego en EL PAÍS, siempre alrededor del barullo político. Supo construir lazos profundos con unos y otros, y terminó juntando a su alrededor a un puñado de íntimos que fueron frecuentando verano tras verano la casa que compró Natalia Rodríguez-Salmones, la mujer con la que se casó en 1989 tiempo después de divorciarse de Gabriela, en Gandarilla, en San Vicente de la Barquera.
Jordi Gracia va recogiendo también, al hilo del minucioso relato que hace de la vida de Pradera siguiendo el curso de la construcción de sus ideas, retazos de su vida privada. Fue un hombre muy reservado, nunca permitió que se aireara su intimidad, y Jordi Gracia se acerca con elegancia y discreción a todos esos lugares donde gobiernan los afectos, y donde se producen también enormes tempestades y revuelos.
La juventud que en los cincuenta se rebela contra el franquismo no solo cuestiona radicalmente sus políticas, sino que se alza también contra la atmósfera asfixiante que impuso el nacionalcatolicismo. Pradera y sus amigos fueron haciendo lo que hacían todos, “cambiar de hábitos, cambiar de costumbres y, sobre todo, cambiar de ropa para abandonar por fuera lo que intentaban abandonar por dentro”, explica Gracia. Y observa que se trataba de “una afirmación ensanchada de rebeldía explícita, era negar la evidencia de pertenecer a un mundo caduco y católico, era el rechazo a ser pasado para inventarse el futuro sin conocer la letra pequeña, capciosa y a veces dolorosa, de esa informalidad irreverente”. De esa letra pequeña está llena esta biografía.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































