Hay dioses en Alabama
Joshilyn Jackson nos ofrece en 'Hay dioses en Alabama' un thriller psicológico lleno de fuerza, humor y verdad que engancha desde la primera hasta la última línea.
1
Hay dioses en Alabama: el Jack Daniel's, los quarterbacks del instituto, los camiones, las tetas grandes, y también Jesucristo. Yo misma dejé a uno allí, en Possett. Lo metí de una patada bajo la hiedra y se lo entregué a las cucarachas.
Dos años antes de marcharme de allí hice un pacto con Dios. Por aquel entonces me parecía que Dios se portaba bastante bien. Le ofrecí tres cosas a cambio de una: él sólo tenía que hacer un milagro. Si él cumplía su parte, yo me mantendría fiel a mis tres promesas, costara lo que costase. Y por espacio de doce años consideré que nuestro pacto era sagrado. Hasta que un día Dios hizo que Rose Mae Lolley llamara a mi puerta, cargada con mis fantasmas además de su propio equipaje.
Sucedió una semana antes de que empezaran las vacaciones de verano, cuando mi tío Bruster estaba a punto de jubilarse. Llevaba treinta años repartiendo el correo por la Route 19, y al fin iba a recibir un reloj de oro, una pensión de mierda y permiso del gobierno federal para morir. Su fiesta de jubilación se acercaba, y mi tía Florence la usó como eje de su última campaña para hacerme volver a casa. Lanzaba ese tipo de cruzadas tres o cuatro veces al año, normalmente con motivo de unas vacaciones o algún acontecimiento familiar.
Yo ya le había dicho a mi madre mil veces que no pensaba volver. Ni siquiera tenía por qué dar explicaciones. No había vuelto por allí desde que había terminado el instituto, en 1987. Había pasado nueve Navidades en Chicago, llevaba diez vacaciones de primavera sin ir a casa y me las había apañado para pasar los diez últimos veranos ocupada en distintos cursos, como profesora o como alumna. Había evitado los viajes de fin de semana para asistir a bautizos, ceremonias de graduación o bodas de primos y primas segundos. Ni siquiera me permití acudir a los entierros del capullo de mi abuelo y de su mujer, Santa Abuelita.
En ese momento pensé que había dejado claro que jamás regresaría a Possett, aunque Chicago fuera sentenciada a consumirse en las llamas sagradas de un Dios vengador estilo Antiguo Testamento. «Gracias por la invitación, mamá, pero me van a quemar en una hoguera ese fin de semana», decía yo. Sin embargo, a mi madre se le borraban de la cabeza todas las conversaciones y volvía a sacar el tema como si nada en cuanto hablábamos otra vez.
Burr tenía los pies apoyados en mi destartalada mesita de centro y estaba leyendo una novela de intriga judicial que había comprado en el supermercado. Habíamos visto una peli temprano, y antes de ir a cenar habíamos pasado un momento por mi casa para recibir la llamada de las ocho de mi tía Florence. Perdérsela no era ni siquiera una opción. Yo la llamaba todos los domingos después de misa, y ella aparcaba a mi madre junto al teléfono todos los miércoles por la tarde y marcaba mi número. No me habría extrañado nada que un día, si le saltaba el contestador, hubiese contratado a una cuadrilla de paletoninjas del sur que fueran a Chicago y me devolvieran a casa.
Florence aún no me había hablado directamente de la jubilación de mi tío, pero había aleccionado a mi madre para que me preguntara si pensaba asistir a la fiesta. Llevábamos ya seis semanas con el mismo tema, y como sólo faltaban diez días para el acontecimiento, esta vez tocaba que la tía Florence entrara personalmente en acción. Mamá era tan maleable que casi parecía un invertebrado; sin embargo, al final de sus huesudas muñecas Florence tenía unas manazas enormes y hombrunas con las que podía estrujarme hasta que no me quedara aliento para decir que no. Era capaz de hacerlo incluso por teléfono.
Burr levantó la vista del libro para observarme mientras daba vueltas por la habitación. Estaba tan nerviosa ante el inminente martirio al que Florence me iba a someter, que no podía sentarme con él. Burr se había hundido en el sofá. Mi apartamento estaba decorado estilo garaje-chic, la opción por defecto de todo recién licenciado. El sofá tenía adornos de terciopelo color musgo sobre un fondo de cuero verde salvia, y estaba tan desvencijado que según Burr por eso me había besado por primera vez. Nos sentamos los dos al mismo tiempo, y el sofá nos succionó y nos apretujó en el centro. Burr decía que no tuvo más remedio que besarme, por cortesía.
—¿Cuánto calculas que tardaremos, más o menos? —me preguntó Burr—. Estoy muerto de hambre.
Me encogí de hombros.
—No sé, es la típica conversación de los miércoles por la tarde con mi madre.
—Vale —dijo Burr.
—Aunque luego tendré que pelearme con mi tía Florence para decidir si voy o no voy a la fiesta de mi tío Bruster.
—En ese caso —replicó Burr, emergiendo de las profundidades del sofá para dar los cinco pasos que lo separaban de la cocina americana.
Abrió el armario y empezó a buscar algo con que aplacarse.
—No tardaremos tanto —dije.
—Claro, cielo —aceptó, y sacó un paquete de galletas de mantequilla de cacahuete antes de volver al sofá. Se sentó con el libro, pero no lo abrió inmediatamente—. Intenta que no pase de cuatro horas —comentó—. Quiero hablarte de algo en la cena.
Dejé de dar vueltas.
—¿De algo malo? —pregunté, inquieta por lo serio que se había puesto.
Podía ser tanto que pensaba romper otra vez conmigo como proponerme que nos casáramos. Habíamos roto el año anterior, en Navidad, y nos quedamos tan hechos trizas que volvimos como quien no quiere la cosa, sin hablarlo previamente. Llevábamos unos meses bastante bien, pero con Burr eso no podía durar. Debíamos ir hacia alguna parte, y si él creía que no era así, todo se fastidiaba.
—Sabes que no soporto que me hagas eso. Dame una pista —dije.
Burr me miró con cariño, haciendo una mueca.
—No te asustes.
—De acuerdo —contesté. Sentí algo en el estómago, no sé si ilusión o miedo, y entonces sonó el teléfono.
—¡Mierda! —exclamé. El teléfono estaba en un cesto lleno de libros, al otro lado del sofá. Me senté junto a Burr y respondí—. ¿Diga?
—¡Arlene, cariño! ¿Te acuerdas de Clarice?
Clarice era mi prima; nos habíamos criado en la misma casa, prácticamente como hermanas. Mi madre era la única persona del mundo capaz de preguntar una cosa así sin ningún sarcasmo a una hija que llevaba casi un década sin pasar por casa. La tía Florence habría sacado gran partido de semejante frase, y de hecho pensé si no habría sido ella quien había sembrado esa pregunta en los fértiles campos minados de la cabeza de mi madre.
Ocurría lo mismo con la tarjeta que mamá me mandaba invariablemente por Navidad desde hacía cinco años. En ella se veía un teléfono rojo y decía, con retorcidas letras rojas: «¡Hija! ¿Te acuerdas del hombre al que te presenté el día en que naciste? ¿Por qué no le das un toque? Sé que no lo llamas nunca, y hoy es su cumpleaños». Al abrirla aparecía, dibujada en gigantescas letras a rayas de colores, una explicación de una sola palabra para imbéciles terminales: «Jesucristo». Y tres signos de exclamación.
Mi madre encontraba ese tipo de aberraciones en la Liga de Mujeres Baptistas que Atormentan a sus Hijos hasta la Muerte en Nombre del Señor, o como narices se llamara el club donde prestaba sus servicios. La tía Florence era, naturalmente, la presidenta. Y, naturalmente, era la tía Florence quien le compraba las tarjetas a mi madre, las escribía, se las daba a firmar, chupaba el sobre, cogía los sellos del tío Bruster y se encargaba de echarlas al correo. Para mi tía yo estaba ya muy cerca de la apostasía, pues mi iglesia era la Baptista Americana, no la Baptista Sureña.
Sin embargo, me limité a decir:
—Claro que me acuerdo de Clarice, mamá.
—Pues Clarice quiere saber si el viernes podrías pasar por la residencia para recoger a tu tía bisabuela Mag. Mag necesita que alguien la lleve hasta Quincy's para ir a la fiesta de tu tío Bruster.
—¿De verdad me estás diciendo que Clarice quiere saber si tengo intención de hacer un viaje en coche de catorce horas desde Chicago y luego conducir otra hora más hasta Vinegar Park, que, por cierto, es donde vive Clarice, recoger a la tía Mag, que seguro que se mea en el coche alquilado, y luego desandar el camino para plantarme cuarenta y cinco minutos después en Quincy's?
—Sí, pero, por favor, no digas «mear»; es muy feo —replicó mamá, completamente en serio—. Además, Clarice y Bud se han mudado a Fruiton. Ahora están a más de cuarenta minutos de Mag.
—Ya, bueno. ¿Por qué no le dices a tía Florence..., o sea, a Clarice..., que yo me ocupo de recoger a Mag? Eso sí, después de que tía Flo se pase por el infierno y recoja al demonio.
Burr seguía hundido en el sofá, con el libro abierto, pero había dejado de recorrer el texto con la vista. Parecía demasiado ocupado en reírse sin hacer ruido y sin atragantarse con la galleta de mantequilla de cacahuete.
—Arlene, no pienso repetir ninguna blasfemia —replicó mi madre muy tranquila—. Florence le puede pedir a Fat Agnes que pase a por Mag, y tú puedes llevarme a mí.
Desde luego, la tía Florence era de lo más hábil. Pedirle a mi madre que mantuviera esa conversación conmigo era como atar una pistola a la pata de un gatito. Éste, lógicamente, sacudirá su esponjosa patita, las balas saldrán despedidas en todas direcciones y alguna acabará alcanzando algún blanco. En caso de duda, lo que estaba discutiendo con mamá era si pasaba o no a recoger a tía Mag, no si iba o no a Possett. Era una trampa barata, digna del libro de Burr, y yo había caído en ella.
—No puedo llevarte, mamá —le dije amablemente. ¿Por qué matar al mensajero?—. No voy a ir.
—¡Oh, Arleney! —repuso mi madre con voz vagamente triste—. ¿Es que no piensas venir a vernos nunca?
—Esta vez no, mamá.
Mi madre hizo un ruidito, como si estuviese reflexionando, y luego, en tono alegre, exclamó:
—¡En ese caso apostaré el doble a que vienes en Navidad!
El hecho de que yo llevara nueve Navidades sin ir por allí no parecía contar en sus difusas ecuaciones. Y entonces, antes de que pudiera lanzarle un rápido «Te quiero, adiós», oí la voz de mi tía, ladrando por detrás, y a mamá, que decía:
—¡Ahora le toca a la tía Florence!
El teléfono chisporroteó al cambiar de manos y la voz amortiguada de mi tía le pidió a mi madre que fuera a echar un vistazo al bizcocho. Hubo una pausa, presumiblemente mientras mi madre salía de la habitación, y Florence retiró la mano del micrófono y en un tono que desarmaba por lo cariñoso dijo:
—Hola, serpiente.
—Hola, tía Florence.
—¿Sabes por qué te llamo «serpiente», serpiente?
—No soy capaz de adivinarlo, tía Florence.
—Es de un versículo de la Biblia. ¿Tienen la Biblia en la Iglesia Baptista Americana?
—Creo que una vez vi una por allí. Pero desapareció en cuanto se dio cuenta de dónde estaba. La verdad es que recuerdo que dentro había un montón de serpientes, y no me cabe duda de que es justo que me llamen así.
Burr seguía divirtiéndose. Lo sorprendí mirándome y le indiqué que se centrara en su novela. Dejó de sonreír y volvió virtuosamente a las páginas del libro.
Adoptando un tono suave y celestial, mi tía entonó:
—Cuántas serpientes anidan en tu pecho, niña ingrata.
—Eso no está en la Biblia, tía Florence. Estás citando El rey Lear.
—¿Sabes que las mujeres de nuestro grupo de la iglesia se reúnen como cotorras para comentar las atrocidades que tu pobre madre y yo habremos cometido para que su única hija haya huido para siempre jamás? ¿Sabes qué maldades dicen esas cotillas de tu pobrecita madre? ¿Y de mí?
—No, tía Florence, no lo sé —respondí.
Pero mi tía no me escuchaba. Seguía ladrándome al oído, sin parar, tua culpa, etcétera, etcétera, logrando que el corazón se me desbocara y surgiera mi mala conciencia. ¿Quién me había dado de comer? El tío Bruster y su ruta postal. Y ahora lo único que él pedía era una cena en su honor con su familia en el bufé de Quincy's. Contraataqué preguntándole a Florence si me podía poner con el tío Bruster para decirle en ese preciso instante lo orgullosa que me sentía de él.
Pero Florence no estaba dispuesta a soltar el teléfono, ni siquiera para pasárselo a su marido. Cambió de tercio bruscamente y su voz cayó hasta convertirse en un reverente suspiro antes de pasar al clásico «Es muy probable que tu madre esté muerta el año que viene» y preguntarme con tristeza cómo me sentiría si perdiera esa última oportunidad de verla. Le recordé que llevaba nueve años usando el mismo argumento y que mamá seguía viva.
Próximo fragmento: 'En lo bueno y en lo malo', de Carole Matthews
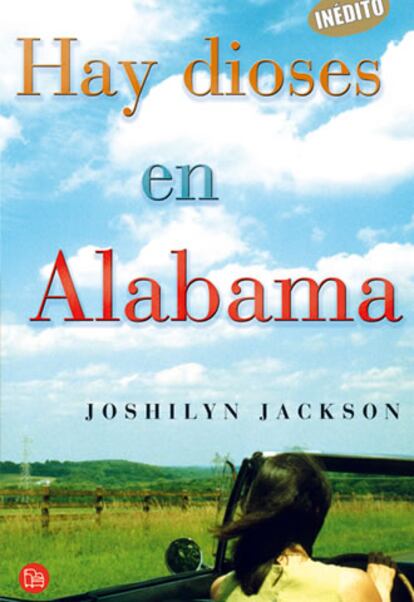
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































