José Jiménez Lozano: las cosas que se saben a la distancia del mundo
La obra del Premio Cervantes 2002, intelectual de primera, filósofo de la tolerancia y cristiano heterodoxo, se ocupa de perseguidos y olvidados, de resistentes contra totalitarismos, de los marginados por los poderes de la Historia


Con las horas contadas, y sacrificado a la misión intelectual a la que iba a entregar la vida, Américo Castro no era ya hombre interesado en novelerías. A mediados de los años sesenta se lo escribe a Cela desde el exilio americano: “No tengo aliento sino para interesarme en el hacer creativo de unos poquísimos hombres de primera fila”. Cuando, llegados los primeros setenta, don Américo regresa a España, su final será de un sufrimiento intenso: viudo, incomprendido de sus pares y exiliado —así lo sentía— de su biblioteca. En esta circunstancia le llega Historia de un otoño, la primera novela de José Jiménez Lozano (1930-2020), una narración sobre la resistencia de las monjas de Port-Royal, en obediencia a su conciencia, frente al poder absoluto de la Corona en el Gran Siglo francés. Al historiador le entusiasmó.
Una de las alabanzas de don Américo, en la correspondencia editada por Guadalupe Arbona y Santiago López-Ríos, nos abre un ángulo desde el que contemplar a Jiménez Lozano: Castro, que “estimaba inconcebible (…) que ningún español se interesara de forma seria por la literatura e historia extranjeras, valora el mérito de un intelectual que desde un pueblo de Valladolid haya novelado sobre un episodio de la historia de Francia con tanto conocimiento de causa, usando fuentes como Sainte-Beuve, Saint-Simon o Pascal”. Destinado a posar ante el mundo con una denominación de “escritor castellano y religioso”, de inexactitud solo inferior a su ausencia contemporánea de sex appeal, el primer Jiménez Lozano ya sorprende por lo abierto de sus miras y el oreo internacional de su biblioteca.
Todos los tópicos
La novela, a insistencia de Delibes, se había presentado al Nadal —quedó segunda—, y el editor Vergés, admirador de los artículos de Jiménez Lozano en Destino, no dudó en publicarla. También ellos lo iban a tener como uno de esos “poquísimos hombres de primera fila”. Delibes, Vergés, don Américo: el catálogo de gentes cualificadas que luego han admirado a Jiménez Lozano no deja de sorprender, de Rafael Conte a José Carlos Llop, de Anna Caballé a Valentí Puig o Andrés Trapiello. Podrían citarse más avalistas, pero —a cuatro años de su muerte— merece más la pena subrayar esa otra atención académica y editorial que sigue recibiendo: lejos de pasar una temporada en el purgatorio, se acaban de rescatar sus crónicas del concilio y del posconcilio y el capricho cosmológico de Señores pájaros, en tanto que la Fundación Jorge Guillén está ya dando a imprenta sus obras completas con tanta rapidez como mérito.
Son años de abundancia para un hombre que siempre le iba a poner la otra mejilla al tópico: escritor de campo cuando no de pueblo, conservador curioso pero al fin y al cabo de derechas, premiado con el Cervantes bajo Aznar, especializado en temas inactuales y recónditos —la Biblia, los moriscos—, y capaz al mismo tiempo de traducir del griego que de dejar los laísmos y leísmos en sus textos. Tampoco le ayudó empezar “tarde a escribir por miedo, porque había leído mucho y comparaba”. Por supuesto, Jiménez Lozano no fue ni quiso ser ni le importó no ser cool ni un solo minuto de su vida, y su mundo iba a estar mucho más lejos de Nueva York que de Arévalo (aunque leyó, y cuánto y cómo, a los americanos).
En todo caso, la mirada de suficiencia hacia su obra parece solo frecuente entre quienes no lo han frecuentado, más allá de que “escritor castellano y religioso” es un agravio chocante si uno piensa en Santa Teresa o Unamuno, o de que el aprecio a los antimodernos no deja de ser una propensión contemporánea. Aún podríamos citar que, allá por los sesenta y setenta, Jiménez Lozano, a fuer de avanzado, por poco no es tenido por hereje. Como sea, él sabía —la cita es de Popper— que “el papel del filósofo, como el del artista, es el de no estar a la moda”. Y bromeaba a sabiendas de que “preguntar por el sentido es solo muestra de provincianismo”.
Con Castro iba a hacer amistad desde su primer libro, Meditación española sobre la libertad religiosa, que publicó en 1966, según confesión a Guillén, con “infinitos miedos a los distintos santos oficios”. Don Américo había buscado “bucear hasta el fondo en la razón de haber sido la vida secular de los españoles radicalmente inconvivible”, y Jiménez Lozano argumentaría que “la unidad de España no se hace por motivos políticos, racionales, como la unidad de otros países, sino por motivos religiosos e impulso vital de supervivencia y triunfo de la casta cristiana sobre las castas mora y judía”. De ahí su crítica al “casticismo católico” español, que ve “político y belicoso”, y que en la Historia, “en lugar de ser algo vivido existencial y espiritualmente”, ha podido devenir (Arbona) “una forma de opresión”.
Así, su propio “talante de defensa de la autonomía personal” se une al convencimiento de que “la libertad religiosa” emana “en último término, del credo cristiano”, y aun insistirá en que fue rasgo propio español adivinar “que un hombre, si no era libre, no era hombre, y que todos los hombres eran iguales”. Y la discontinuidad de esa “libertad ahogada” en la historia española y europea le va a llevar a leer y escribir infinidad de páginas: “Ahí radicaba su inclinación al estudio de la convivencia hispánica de las ‘tres naciones’ hasta su doloroso truncamiento, (…) ahí estaban sus indagaciones sobre los cementerios civiles como ejemplo sangrante de intolerancia, y ahí se situaba su empatía hacia los ‘agnósticos de conciencia’ del XIX” (Bernardo y Boneva).
Hacer hablar al sufrimiento
Lejos de ser un capricho eruditesco, Jiménez Lozano iba a abordar este tema, como le dice también Castro, “desde la intimidad del doliente”. El escritor abulense alguna vez contó cómo, de niños, cogían unos cuantos crisantemos secos de las tumbas para ponerlos sobre las tumbas vacías de los destinados al “corralillo” del cementerio civil. “En medio de aquella posguerra, llena de odio y violencia, con pobreza solemne y aplastamientos”, se vivía “entre relatos: los de los vencidos y los de los vencedores” y se podía aprender “la misericordia para los que sufrían”. Quizá entonces también aprendió que “el triunfo se hace siempre con sangre ajena”, y que “en toda revolución (…) quedan ‘rotas y pateadas las cosas hermosas”. De ahí que en su escritura busque —son palabras de Adorno— “hacer hablar al sufrimiento”, con el bajo continuo de una piedad que “cuenta como una categoría del mero conocer la realidad”. Y de ahí también, con naturalidad plena, que buena parte de su obra se ocupe de perseguidos y olvidados, de heterodoxos, de “seres de desgracia”, de resistentes contra totalitarismos, de aquellos que viven al margen de los poderes de la Historia. Siempre, en la voluntad de que “la injusticia no sea la última palabra”. Y en la esperanza de que “algún día, la debilidad retumbará en el tiempo”.
Quizá con estas fundaciones de hondura moral lo esperado hubiera sido algún tipo de filosofía impura por humana, pero el magma literario de Jiménez Lozano irá sustanciándola en formas diversas, singulares —digámoslo: raras—, siempre muy propias.
Están ensayos como Los cementerios civiles y la heterodoxia española, libro clave en su historia de la tolerancia y en eso que Aranguren llamó “otra historia de España”. También, diálogos —una forma muy querida al autor— como Sobre judíos, moriscos y conversos o las conversaciones jansenistas, de calidad apabullante, de Retratos y naturalezas muertas. Y ese mismo venero aún alimentará buena parte de su narrativa, sea a partir de “la veracidad humilde de las pequeñas historias bíblicas” (Sara de Ur), la maestría en el relato corto de libros como El grano de maíz rojo o la recreación del mundo de san Juan de la Cruz en El mudejarillo.
Hay una cierta consecuencia en que su aproximación ética a la literatura trajera consigo una estética. Y quizá es ahí —junto a algunos ensayos, los diarios y los poemas— donde encontramos al Jiménez Lozano de aleación más pura. Por ejemplo, en Los ojos del icono, hijuela del ciclo expositivo Las edades del hombre que él mismo impulsó. O en una Guía espiritual de Castilla, que deja atrás cualquier resabio esencialista unamuniano para adentrarnos en una tierra de frontera, en un oriente de Europa cuya belleza viene marcada por el desasimiento y la desnudez, pero también por “una estética de lo pequeño, lo alegre y gratuito y puro”. Y si el apego a la tierra será la guía de su prosa, “forzando la mano de la naturalidad (…) para protestar contra las falsedades que fatalmente lleva lo pulido”, esa desnudez —no exenta de sordina— será también característica de una obra poética ya casi de ancianidad. Su cariz se revela al combinar dos de sus títulos: Tantas devastaciones y Elogios y celebraciones.
Despliegue y repliegue
A finales de los sesenta, Jiménez Lozano, periodista en aquel mítico El Norte de Castilla de Delibes y Umbral, escribe: “Tengo la posibilidad de irme a Madrid”. Teme, sin embargo, acabar politizándose, esterilizándose en esa lucha periodística y capitalina. Es también una opción ética y estética: se quedará en Alcazarén, a una distancia del mundo y “con muchos pero doctos libros juntos”: una amplia familia intelectual que va desde los profetas mayores a los escritores rusos, japoneses o nórdicos; san Agustín, Cervantes, Kierkegaard, Eliot, las Brontë o Spinoza.
Todos sus nombres se van filtrando con naturalidad en la larga conversación de medio siglo que es su diarística, de Los tres cuadernos rojos a Evocaciones y presencias, honestísimo lienzo donde, entre lecturas, aprensiones, bellezas del mundo y risas ante las locuras de su tiempo, Jiménez Lozano retrata la vida y se retrata ante ella. Y es revelador apreciar cómo el arco descrito entre sus primeras crónicas y sus últimas entregas del dietario señala al mismo tiempo no solo un itinerario personal, sino el despliegue y repliegue de las esperanzas intelectuales de una época.
El Jiménez Lozano que se retira a su aldea acaba de volver de hacer la crónica del Concilio Vaticano II (Un momento deslumbrante), y seguirá su impulso con las Cartas de un cristiano impaciente, muy célebres en esos años, en la revista Destino. Su tono por entonces es, en efecto, de un entusiasmo que burbujea: “El Concilio ha desbordado nuestras esperanzas”, “ninguna nube podrá empañar ya nuestra alegría”. Son los años en que, como relata Joseba Louzao, colisionan el franquismo y la Santa Sede: para definirse como régimen católico era necesario aceptar los documentos conciliares, lo que obligaba “a defender la libertad religiosa, los derechos humanos o el pluralismo político”. Es, en resumen, una victoria para su visión de pureza evangélica. El Concilio se le muestra así como “una ventana abierta (…) tras seculares miedos e inmovilismos cristianos”; como un abrazo con ese mundo moderno “dejado de lado” por el cristianismo.
Escritor y católico, él —cito a Ridao— ya podrá vivir su fe sin el desgarro de saberla instrumentalizada, reconciliando conciencia cívica y conciencia religiosa. Y en España, confiaba, se iba a abandonar una “fe más política que fiel a la conciencia, más social que íntima”. Es un Jiménez Lozano, sí, en plena gripe progresista.
“Esas nubes finalmente sí llegaron”, afirman Bernardo y Boneva, a la ventana de Alcazarén. El tono de sus diarios y de los artículos “en los últimos años del siglo XX y en los primeros del XXI” adquirirá “un carácter casi escatológico”. El Concilio “no va a ser entendido (…) en nuestras estructuras mentales y sentimentales de cristianos viejos así como así”. Todo un desengaño de las ilusiones de quien había abandonado el integrismo de cuna tras “leer a Bernanos, a Maritain, al joven Mauriac”. El catolicismo contemporáneo —en tiempos de Francisco— ya le va a parecer “un psicologismo teologizado al modo popular, capaz de degradar cuanto toca o de llegar hasta extremos cómicos”. No es el único intelectual católico que evoluciona de esta manera: pensemos en todo un Joseph Ratzinger, que también había llevado durante décadas el cuello vuelto de clérigo progre. Pero cómo no le dolería a él, al Jiménez Lozano que, en pleno furor de aggiornamento, había escrito: “Por favor, no nos llamen todavía herejes. Esperemos a que acabe el Concilio. Entonces sabremos”.
No es solo el cristianismo. Sus mismas observaciones sobre la situación política —aquí, por el procés— no son más halagüeñas: “Quizás en el fondo lo que ocurre es demasiado trágico, y lo que no queremos ver es que estamos asistiendo a la liquidación total de España. Al fin y al cabo, Europa sigue mirándonos y tratándonos como unos pobres subdesarrollados. Y con gran complacencia para una mayoría que está encantada con esa flauta de Hamelín del progreso”. El repliegue, en todo caso, abarca lo civilizacional, en un hombre que busca “preservar un sentido del mundo que viene de la cultura de siglos que se nos dio en herencia” (Herrero) para observar que, en nuestro tiempo, “la persona humana ha sido rebajada y minimizada a una sola dimensión: la de su condición ciudadana”, lo que “significa que el hombre no tiene sino una naturaleza política, y por eso cuenta. (…) Hombre y persona quedan confiscados y socializados por la política”. Y eso, según ha visto y leído tantas veces, es preludio de totalitarismo.
La única constitución pastoral del Vaticano II se llamaría gaudium et spes, “gozo y esperanza”. Comienza su texto con la voluntad de la Iglesia de compartir “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo”. En su mirada del mundo, Jiménez Lozano fue pasando del gaudium et spes de sus inicios al luctus et angor —las tristezas y angustias— de sus últimos escritos.
En un pasaje de Los ojos del icono, medita sobre esas imágenes religiosas que solo “miran como máscaras”, porque “ya no son interrogadas por la angustia de los hombres que encendían ante ellas una candela o murmuraban oraciones”. Por suerte, la literatura de Jiménez Lozano, como observa Reyes Mate, siempre se verá absuelta por una ironía que es un gesto de inteligencia capaz de reconciliar al lector con el descubrimiento de la verdad. Al final, “escritor castellano y religioso”, Jiménez Lozano no fue un hombre optimista, pero sí fue un hombre esperanzado: sabía que esa esperanza “seguirá ahí porque solo ella es capaz de empujar la Historia”. Y, ante todo, porque es “lo que nos constituye como hombres”.
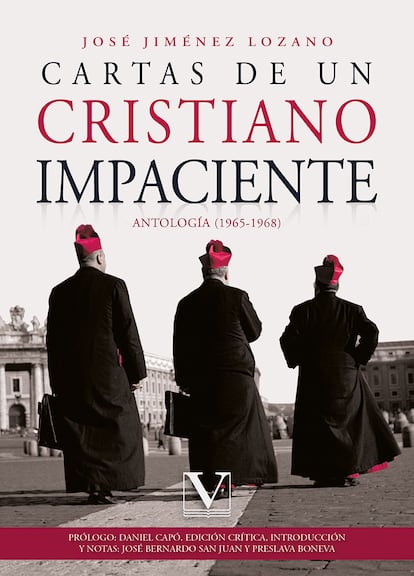
Cartas de un cristiano impaciente. Antología (1965-1968)
Prólogo de Daniel Capó
Edición de José Bernardo San Juan y Preslava Boneva
Verbum, 2023
292 páginas. 21,90 euros
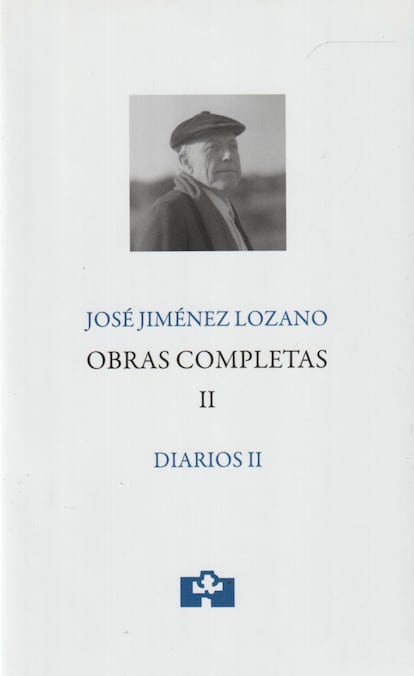
Obras completas (I-IV)
Prólogos de Gabriel Albiac
Fundación Jorge Guillén, 2022-2023
Ensayos I. 928 páginas, 25 euros
Ensayos II. 1.088 páginas. 25 euros
Diarios I. 1.125 páginas. 25 euros
Diarios II. 1.064 páginas. 25 euros

Señores pájaros
Prefacio de Andrés Trapiello
Dibujos de Ramiro Fernández Saus
Días contados, 2023
350 páginas. 27 euros
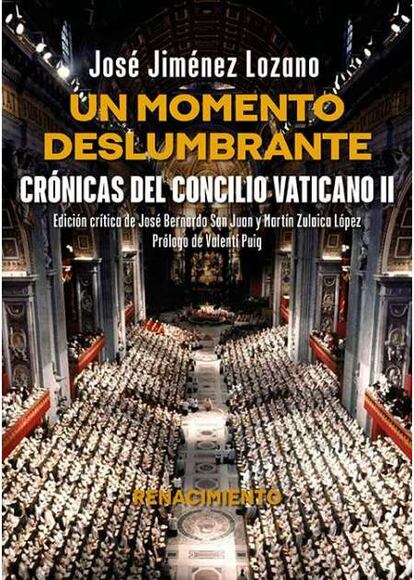
Un momento deslumbrante. Crónicas del Concilio Vaticano II
Prólogo de Valentí Puig
Edición de José Bernardo San Juan y Martín Zulaica López
Renacimiento, 2024
340 páginas. 23,66 euros
Puedes seguir a Babelia en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































