Aleksandr Lukashenko, el excéntrico y autoritario líder de Bielorrusia que se aferra al poder
El presidente bielorruso, que ha cimentado su mando y control en la represión de toda disidencia, promete encontrar a sus enemigos en cualquier lugar

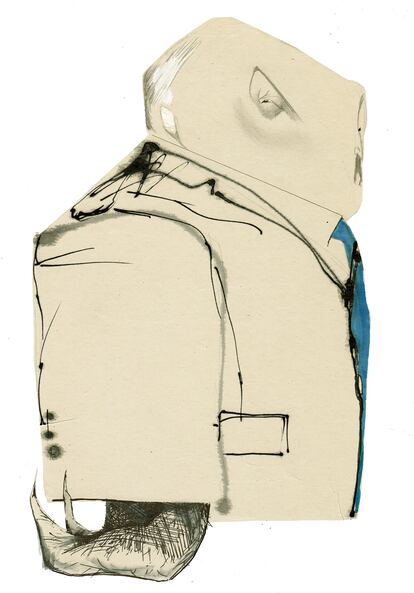
Un caluroso domingo del pasado agosto, mientras una marea de decenas de miles de personas clamaba en las calles de Minsk contra Aleksandr Lukashenko, el autoritario líder bielorruso observaba ceñudo las protestas desde un helicóptero. “Se han escapado como ratas”, presumió, después de pedir al piloto que volara más cerca de la masiva manifestación. Al anochecer, vestido de negro, con chaleco antibalas y alzando un rifle, descendió de su aeronave en el palacio presidencial acompañado de su hijo de 15 años, Nikolai, vestido de militar y también armado. Los vídeos convenientemente difundidos por su servicio de prensa le mostraron desafiante, felicitando a los antidisturbios que bloqueaban la calle. “Nos ocuparemos de ellos”, bramó, señalando a la multitud pacífica, que con creativas pancartas, banderas y flores le pedía que dejara el poder.
Vistoso, estridente y sin límites. Es el estilo del hombre que ha gobernado durante casi tres décadas con maniobras implacables Bielorrusia, la república exsoviética de 9,4 millones de habitantes encajada geoestratégicamente entre Rusia y países de la UE y la OTAN, como Polonia o Lituania. Denominado “el último dictador de Europa” por la Administración de Bush —un apodo que ha prevalecido—, Lukashenko, de 66 años, el fornido gobernante populista con un característico mostacho de corte estalinista, se ha mantenido en el poder al cimentar un Estado unipersonal controlado gracias a sus feroces fuerzas de seguridad y el temido KGB (los servicios secretos que conservan sus siglas soviéticas). Una mezcla de mano dura y mensajes populistas de cara a la galería.

Ahora, enfurecido por la oposición ciudadana, pese a las decenas de miles de arrestos y la brutal represión, y asediado y aislado por la condena internacional por sus fulminantes ataques a los derechos humanos, el bielorruso se aferra al sillón presidencial y se agita con maniobras cada vez más excéntricas e insólitas. Como la de forzar el aterrizaje hace una semana de un avión de pasajeros que sobrevolaba Bielorrusia para detener a un periodista crítico con el régimen que ocupa un lugar visible en su lista negra. Su libro de jugadas es claro: siempre ha prometido cazar a sus enemigos donde quiera que se encuentren: ahora se percibe que eso incluye hacerlo fuera del país o incluso en el cielo. “Es una persona imprevisible”, estima la analista Tatyana Stanovaya. “Pero se ve a sí mismo como el garante o cuidador del país; de su idea de país”, opina. A Lukashenko incluso le gusta bromear con la idea de autocracia. “Nuestra dictadura es diferente, todos descansan el sábado y el domingo y el presidente trabaja”, le dijo a principios del año pasado al entonces secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, en una visita del estadounidense a Minsk.
Hijo de una campesina soltera —algo que le marcó— y capataz de una granja colectiva (koljoz), Lukashenko se forjó una carrera política con alegatos vehementes contra la corrupción. Con su acento rural y una incomodidad visible por llevar trajes de chaqueta y corbata, construyó un perfil de vengador de la ciudadanía contra las élites arraigadas. En 1994, tres años después de que el país declarara su independencia durante la disolución de la Unión Soviética, se proclamó como primer presidente electo de Bielorrusia. Con el lema “ni con la izquierda ni con la derecha; con el pueblo” y un discurso contra el caos y apoyado en la nostalgia del orden y la estabilidad de la URSS, arrasó con más del 80% de los votos en las primeras elecciones presidenciales; los últimos comicios verdaderamente competitivos, según los observadores internacionales.
Lukashenko le tomó el gusto al poder. Y, al eliminar los límites de mandato, lo ha conservado durante 27 años, apoyado en un aparato de seguridad previamente purgado y en las palancas de la Administración, donde ha colocado cuidadosamente a personas de su confianza, precisa el politólogo Artyom Shraibman, que señala que otra de las claves de su supervivencia política ha sido la economía y la relativa estabilidad; también periodos de mano algo más blanda —liberando a presos políticos, por ejemplo— cuando quería congraciarse con Occidente para jugar el papel de amortiguador con Rusia que tanto disfrutaba. Ahora, con el crecimiento de una clase media y urbana, ha perdido muchísimo fuelle, apunta el analista.

A diferencia de los líderes de otros Estados exsoviéticos, Lukashenko conservó las reliquias del comunismo —el aniversario de la Revolución de Octubre de 1917 sigue siendo fiesta nacional—. El avance de la democracia y de los mercados libres ha sido lento. Las empresas estatales, en los sectores clave, suponen algo más del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 75% de la producción industrial, según el Banco Mundial. Y el engranaje de funcionarios y trabajadores estatales es inmenso.
Pavel Latushka, que fue ministro de Cultura de su Gobierno y embajador y que hoy es uno de sus críticos más visibles, miembro del equipo que encabeza el opositor Consejo de Coordinación —en el que está también la premio Nobel Svetlana Alexiévich—, remarca que el poder de Lukashenko se basa en el miedo, en la represión de toda disidencia. “Su Gobierno es como una junta militar. Durante años ha convertido a las fuerzas de seguridad en esclavos del sistema y sirvientes del hombre y no del pueblo, a expensas de apartamentos, salarios y beneficios”, dice el político, que vive exiliado en Varsovia desde el año pasado, tras recibir amenazas personales del líder autoritario. Latushka sostiene no obstante que ese sistema de control tiene rendijas y Lukashenko no cuenta con el apoyo total tampoco en esas poderosas estructuras de seguridad.
El líder autoritario ha ido perdiendo poco a poco su apodo de “batka”, padre de la nación, que sí era más frecuente en Bielorrusa a principios de los 2000 pero que ahora solo emplea alguna gente mayor y periodistas y analistas rusos, que narran sus partidos de hockey o sesiones de esquí con el presidente ruso, Vladímir Putin. Todo sonrisas de cara a la galería, ambos dirigentes mantienen una relación complicada y desconfiada.
El antiguo director de koljoz, sintetiza una diplomática occidental, “vive alejado de la realidad, desconectado de las calles”. El pasado agosto, cuando las inéditas y multitudinarias protestas contra el fraude electoral —después de atribuirse su sexto mandato con el 80% de los votos— se extendieron a varias fábricas estatales, y obreros y empleados que han sido su tradicional granero de votos le gritaron que se marchase, Lukashenko lo presenció aturdido. En el pico de las movilizaciones, cuando las protestas crecían espoleadas por las noticias sobre la brutal violencia policial y las torturas infligidas a los miles de detenidos, el líder autoritario se acercó a una de las plantas de automóviles históricas del país a hablar con los trabajadores y salió escaldado. “Sí, no soy un santo. Conocéis mi dureza, sabéis que si no hubiera dureza, no habría país”, se defendió.

Impactado por los abucheos, se recogió para lamerse las heridas durante unos días, pero no tardó en volver a golpear con más fuerza. Con más de 35.000 personas detenidas desde el inicio de las protestas del año pasado, más de 400 casos de torturas y violencia policial documentados por las organizaciones de derechos humanos y cinco personas fallecidas durante las manifestaciones o en custodia policial, las multitudinarias movilizaciones, las mayores en la historia del país, se han transformado en acciones de resistencia y acciones puntuales y creativas para sortear la represión cada vez mayor.
Hoy, todos los opositores de Lukashenko están en prisión o en el exilio. Como Svetlana Tijanóvskaya, otro de sus errores de cálculo, una antigua profesora de inglés que había decidido quedarse en casa para cuidar a sus hijos que dio un paso al frente cuando arrestaron a su esposo, el bloguero opositor Serguéi Tijanovski, y decidió presentarse a las presidenciales contra Lukashenko. El líder autoritario, atávico, que recalcó que una mujer no estaba preparada y cualificada para ser presidenta, no valoró su potencial y no vetó su candidatura como sí había hecho con el resto. Así que Tijanóvskaya pasó a ser el rostro de la oposición, a unificarla.

Llegó en un momento de descontento clave, cuando la pandemia de coronavirus había causado estragos en Bielorrusia ante el negacionismo y la inacción de Lukashenko, que ordenó mantener escuelas, fábricas y estadios deportivos abiertos y también las fronteras, ridiculizó la covid-19 como una “psicosis masiva” y llegó a sugerir que labrar la tierra con tractor, el vodka, la sauna y jugar al hockey sobre hielo protegerían a las personas. Surgió entonces un movimiento ciudadano que suplió con activismo y solidaridad las carencias y las grietas del Estado, que después cimentó la base de la organización de las protestas.
Para muchas de las personas que habían apoyado a Lukashenko durante años, o que al menos se mantenían conformes con el régimen, aquello fue un catalizador. Para otros, como para Maya Terekulova, de 36 años, fueron la violencia policial y los arrestos arbitrarios. Terekulova, activista de los derechos de las personas con discapacidad y madre de un pequeño con diversidad funcional, apostaba por el líder bielorruso por su idea de estabilidad y apoyo social, cuenta por teléfono desde Minsk. Otros abrieron los ojos tras los ataques a los medios independientes, o con las investigaciones sobre la corrupción de Lukashenko y su familia, que narran como el “presidente del pueblo” lleva una vida de lujos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































