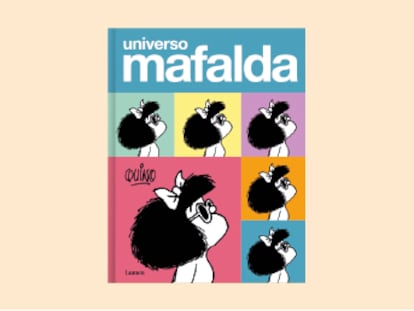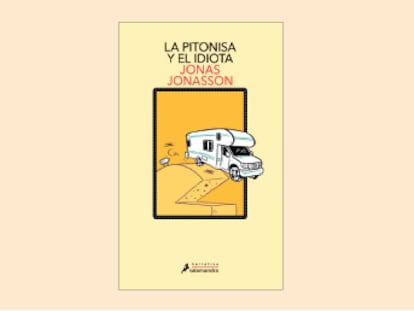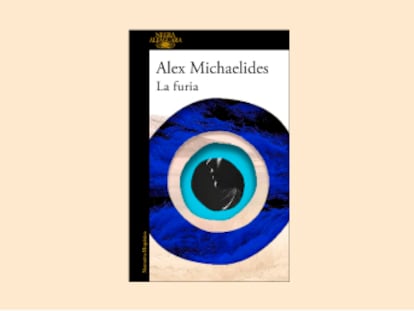Anatomía de una estrategia de polarización: objetivo, “derogar el sanchismo”
España se adentra en una nueva fase de una espiral polarizadora parecida a la de otras democracias, pero más inquietante por las características de fondo de la situación del país

España se encamina hacia las elecciones legislativas del 23 de julio en un escenario político de profunda polarización. Dos conceptos acuñados por la derecha —”la derogación del sanchismo” y “elegir entre Sánchez y España”— marcan con fuerza el escenario y representan ejemplos cristalinos del aumento de un tipo específico, y muy problemático, de polarización: la afectiva. Esta dinámica, común a varios países occidentales, trasciende el tradicional conflicto ideológico y se despliega en el territorio de las emociones, del estímulo del sentimiento de pertenencia a un grupo y rechazo visceral a otros. En este terreno, prospera la construcción de identidades partidistas que se convierten en el prisma principal de lectura de la realidad. Los politólogos señalan que se trata de una lacra especialmente nociva para la eficacia de una democracia.
España comparte con otros países estos rasgos, pero hay dos elementos que motivan una especial inquietud. En primer lugar, según señalan varios expertos consultados para este análisis, hay síntomas de que el problema empeora. Además, España presenta una situación de contexto en algunos sentidos más inflamable que otros países comparables, por las características de su estructura partidista y por cuestiones de fondo sin cerrar, con debilidades críticas en varios de sus pilares —cuestión territorial, forma de Estado, un pasado irresuelto—.
“En España hemos asistido en los últimos años a un proceso de consolidación de dos bloques ideológicos, pero todavía no estábamos en un momento de polarización afectiva muy fuerte. Ahora sí se está generando eso”, dice Luis Miller, científico titular del CSIC y autor de Polarizados. La política que nos divide (Deusto), libro publicado en abril en el que el autor ya afirmaba que el país iba rumbo a las elecciones más polarizadas en 40 años.
“Tengo la sensación de que nos dirigimos a unas elecciones muy polarizantes desde el punto de vista afectivo y es preocupante, porque suelen ser procesos perniciosos, que se retroalimentan”, coincide Mariano Torcal, catedrático de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra y autor de De votantes a ‘hooligans’. La polarización política en España (Catarata).
En cuanto al marco de los partidos, puede notarse que Alemania y otros países de la Europa central y nórdica tienen una cultura de coaliciones que atenúa la polarización; Italia dispone de un sólido historial de casos en los que los distintos bandos cierran filas en momentos críticos; Francia tiene, al menos de momento con la presencia de Emmanuel Macron, una configuración tripolar. Así, España parece aproximarse más al frentismo de las políticas de Estados Unidos y el Reino Unido, pero sin la solidez que otorgan siglos de historia democrática y con un sistema electoral que produce grupos parlamentarios sumisos a la voluntad de la dirección del partido, dificultando el pluralismo y el disenso interno.
En cuanto al marco estructural, por supuesto los demás también afrontan problemas explosivos (territoriales en el Reino Unido; raciales en EE UU; integración migratoria en Francia; etcétera) pero la conjunción a la vez de la cuestión territorial, de la forma de Estado y de un pasado irresuelto configuran en España un escenario especialmente problemático.
El fenómeno y sus consecuencias han sido ya objeto de muchos estudios. Como señala el propio Torcal en su libro, o Ezra Klein en su Por qué estamos polarizados (Capitán Swing), la polarización afectiva refuerza la configuración de votantes que priman la defensa del grupo por encima de todo, con escasa propensión a buscar la verdad, reconocer errores de, o exigir responsabilidades a sus líderes, o aceptar compromisos con la otra parte. De ahí, las multitudes trumpistas que siguen creyendo que Biden robó las elecciones, o las multitudes brexiteras que abrazaron el “que se jodan los expertos”.
A continuación, un intento de radiografiar la actual fase política española desde este punto de vista. Es una realidad compleja, determinada por una plétora de elementos concomitantes o reactivos. El balance de responsabilidades es un juicio que pertenece al ámbito de la opinión, pero es posible enfocar algunas realidades fácticas clave en esta espiral y observarla en comparativa con lo que ocurre en otros países relevantes.
La legitimidad democrática
Los lemas “hay que elegir entre Sánchez y España” y “derogar al sanchismo”, que configuran el marco en el que el PP de Alberto Núñez Feijóo plantea la precampaña, son un emblema cristalino de la polarización afectiva, en la que el mensaje político busca generar una oleada emotiva reactiva, personalizando el foco, difuminando los contenidos.
En el primer caso, se sugiere que el adversario es la antítesis de la patria, un elemento destructor de la misma; en el segundo, se recurre a un vocablo con reminiscencia de regímenes autoritarios para impugnar una geometría de poder —la que incluyó a Unidas Podemos en la coalición de gobierno y a ERC y EH Bildu en la mayoría parlamentaria— y la parte de la acción gubernamental que se considera fruto podrido de esa geometría.
Un sondeo de 40dB. publicado por EL PAÍS apunta que “acabar con el sanchismo” es la principal razón de quienes tienen intención de votar al PP.
“Lo que hace la derecha es plantear una idea que me parece absolutamente horrible, que es: se está instalando un régimen cuya legitimidad democrática es cuestionable que se llama el sanchismo. No se puede jugar a apelar a la ilegitimidad de los actores políticos por intereses particulares”, considera Torcal.
El anterior líder del PP, Pablo Casado, declaró que Sánchez era un presidente ilegítimo y le tachó —además de “ilegítimo”— de “traidor” y “okupa”; su sucesor, Feijóo, ha sostenido que “Sánchez es legítimamente presidente, pero no es legítimo lo que está haciendo”. Legítimo, según la RAE, significa “conforme a leyes”.
Feijóo también ha afirmado que el Gobierno de Sánchez “erosiona los cimientos de la democracia”, mientras la líder del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habló abiertamente de “intento de pucherazo” ante las elecciones del 28-M. Se trata de acusaciones de alto voltaje emocional.
“Con ese tipo de retórica de fondo, ¿qué pasaría si, en contra de los pronósticos, la derecha no logra una victoria?”, se pregunta con inquietud Torcal. Los asaltos a las instituciones en EE UU y Brasil invitan a la cautela. En España, aunque menores, ya se han producido episodios de incidentes físicos ante sedes institucionales.
La retórica de golpes sustanciales a la democracia no se ve reflejada en acciones o expedientes formales desde la Comisión Europea —bajo el mando de la popular Ursula von der Leyen— como los activados contra Polonia o Hungría. El exministro del PP José Manuel García-Margallo citó recientemente un informe de la Comisión sosteniendo que el Ejecutivo comunitario denuncia la “erosión de la democracia en la era Sánchez”. En realidad, el documento se limita a señalar factores —la fragmentación normativa, la limitada evaluación ex post de las políticas y el uso frecuente de procedimientos de emergencia para aprobar leyes— que debilitan la calidad de la legislación.
Las evaluaciones de centro de estudios especializados, como The Economist Intelligence Unit (EIU), poco sospechoso de simpatías con el progresismo radical, tampoco avalan tesis de desgaste democrático sustancial. EIU otorgó a España en 2022 una evaluación de democracia plena, a la par con Francia, mejor que EE UU o Italia, y con una nota sustancialmente en línea con la media de la última década.
Manuel Arias Maldonado, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, autor, entre otros libros, de La democracia sentimental (Página indómita) y columnista del diario El Mundo, considera “desafortunado” el recurso al concepto de sanchismo. “Tiene una contundencia que me parece poco cívica, pero me parece que podemos encontrar manifestaciones igualmente incívicas en la izquierda. Yo preferiría que el debate fuera un poco más civilizado”.
Sin aceptar la etiqueta de “derogar el sanchismo”, Arias Maldonado describe dos rasgos a su juicio censurables del liderazgo de Sánchez: “Por un lado, una alianza contra natura de un partido de Estado, o que solía ser un partido de Estado, el PSOE, con las llamadas fuerzas destituyentes. Por el otro, una manera de concebir el poder, según la cual no le importa vulnerar normas tácitas de la democracia liberal para consolidar su probabilidad de permanecer en el poder, un afán por colonizar las instituciones democráticas, el abuso del recurso al decreto ley, el no dar adecuadamente explicaciones en el Congreso. Se vulneran normas tácitas. No es ilegal pero, obviamente, atenta contra determinados principios orientadores del liberalismo constitucional”.
Los Gobiernos de Sánchez han aprobado 138 decretos leyes en cinco años y medio (y un real decreto legislativo), frente a los 107 de los Gobiernos de Rajoy (junto a 10 reales decretos legislativos) en seis años y medio. Esto debe ponerse en el contexto de la crisis pandémica que tuvo que afrontar uno (2020 y 2021 son los años que suben la media) y la mayoría absoluta de la que dispuso el otro en su primera legislatura. En este apartado, cabe notar que Emmanuel Macron ha sido criticado por orillar el Parlamento, muy especialmente en el caso de la reforma de las pensiones, imponiéndola por decreto, sin voto parlamentario, mediante el artículo 49.3 de la Constitución.
En cuanto a los nombramientos polémicos, destacan el de José Félix Tezanos al frente del CIS, institución que, según coincide la gran mayoría de expertos, se ha instalado, en favor del PSOE, muy lejos en las proyecciones electorales con respecto a la horquilla de las encuestadoras privadas, o el de la entonces ministra de Justicia saliente, Dolores Delgado, como fiscal general. Otra de las críticas frecuentes en la impugnación del sanchismo es la que subraya cómo el presidente, en varias circunstancias, ha acabado haciendo cosas que prometió que no haría —por ejemplo, habló de “íntegro cumplimiento” de la pena de los condenados por el procés—.
Pero es la conformación de la geometría de poder con partidos como Unidas Podemos, ERC y Bildu lo que se configura como el detonante central de la impugnación del sanchismo. UP, cuyos dirigentes hablan de “régimen del 78″, emprendieron una larga campaña de corte populista con el indefinido concepto de la “casta”; ERC —cuyos dirigentes, tras el intento ilegal de secesión de 2017, manifestaron repetidamente que volverán a hacerlo— y Bildu —sus dirigentes siguen reticentes a condenar el terrorismo de la banda ETA—.
“Durante mucho tiempo no hubo intentos radicales de cambiar el sistema”, reflexiona Miller. “Pero en la última fase hay una serie de pactos que significan un intento de mover el país en una dirección, intentos de cambiar el statu quo. Se toca entonces el principal elemento emocional que divide a la sociedad española, que es la cuestión territorial. Hay dos o tres medidas del Gobierno que activan emocionalmente a la derecha. Las reformas de la malversación y la sedición, y también la ley del solo sí es sí. Y la reacción de la derecha es furibunda. Y ahí hay dos elementos que utiliza la derecha tanto a nivel de partidos como medios de comunicación. La polarización no sucede, se hace”, dice Miller, que, como Torcal, fue ponente en el pasado mes de abril en la primera reunión del seminario Democracia y polarización, organizado, a puerta cerrada, por la Fundación Ortega-Marañón.
Torcal subraya como la aparición de partidos “desafiantes” suele ser un factor desencadenante de dinámicas polarizadoras. Podemos irrumpió en 2014 con claros rasgos populistas y polarizadores; en 2017 el procés alcanzó su apogeo; y en 2019 se dispara Vox, con planteamientos de extrema derecha más radicales que los de Le Pen o Meloni en muchos aspectos.
La geometría de poder del Ejecutivo de Sánchez —que incorpora a varios elementos que desafían los cimientos del sistema y que Alfredo Pérez Rubalcaba definió como ‘Gobierno Frankenstein’— y algunas de sus medidas claramente conectadas con esa geometría provocan una sacudida. La mayoría de Gobierno aprobó un gran número de leyes en la legislatura, muchas de las cuales con respaldo explícito de Bruselas o de la patronal. Pero las reformas ad hoc del Código Penal —percibidas por tantos, no solo en la derecha, como meras concesiones a los independentistas a cambio de su apoyo, más que como medidas desinflamatorias, según la retórica gubernamental—, iniciativas con graves errores como la ley del solo sí es sí, o muy polémicas como la ley trans, dieron pie a la gran reacción.
“Ante la realidad de esa fórmula de gobierno, una derecha que se encontraba fragmentada, con problemas de corrupción, luchas internas y un partido ultra que compite con ella, adopta una estrategia polarizante con Casado. Feijóo parecía portador de un planteamiento más moderado, pero después se encuentra con disyuntivas parecidas, con el éxito arrollador de Ayuso, la constante competencia de Vox, y también asume una estrategia polarizante”, dice Torcal.

La erosión de los partidos ‘mainstream’
Giovanni Capoccia, profesor de política comparada en la Universidad de Oxford, señala una dinámica común en muchos países. “Hemos asistido a una paulatina erosión de la fuerza de los partidos tradicionales, considerados responsables de errores de gestión en el pasado, y la aparición de nuevas fuerzas, a menudo radicales. Las redes sociales han contribuido a difundir sus mensajes y a la creación de cámaras de eco”, que refuerzan las dinámicas polarizadoras.
Capoccia subraya como elemento decisivo para el sistema cómo se articula la respuesta de los partidos mainstream ante el surgir de los llamados desafiantes. Una opción es reaccionar tendiendo puentes entre ellos e intentando responder manteniendo su perfil moderado (como en Alemania); otra es tratar de cortarles el paso asumiendo parte de su retórica (como intentaron, sin éxito, los Republicanos ante Le Pen en Francia). En Italia, un “desafiante”, Hermanos de Italia, ha alcanzado el poder. En España, el PSOE se ha apoyado en varios de ellos para la gobernabilidad, y el PP ha demostrado con pactos locales y regionales que está dispuesto a conformar Ejecutivos con la ultraderecha.
En el juego de la polarización afectiva a menudo se establecen equidistancias, y en caso español, desde la derecha se señala un supuesto paralelismo entre aliarse con Vox y con UP. El juicio, inevitablemente, es subjetivo, pero entre los elementos objetivos puede señalarse que, mientras sus planteamientos son a menudo radicales y polarizadores, UP no ha asumido instancias que amenacen derechos civiles y políticos. Es contraria a la OTAN y al apoyo militar a Ucrania, pero es europeísta —sin impugnaciones en este sentido tan radicales como las de Jean-Luc Mélenchon en Francia—; Vox es eurófobo —mucho más que Meloni—, defiende ideas que supondrían no ya un viraje conservador, sino directamente retrógrado, en muchos elementos más extremos que partidos de su familia en Europa occidental.
Gonzalo Velasco, profesor del departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III y autor de Pensar la polarización (Gedisa), coincide en que España avanza en la espiral polarizadora. Advierte de sus reparos ante el término polarización, precisamente porque puede inducir a una cierta visión de equidistancia en si mismo, al visualizarse dos polos. Velasco cree que en España, al igual que en varios otros países, es mayoritariamente responsable la derecha.
Velasco señala un fenómeno transnacional que incide en estas cuestiones. “Los vientos de la política económica global soplan más a favor de un cierto keynesianismo, de medidas proteccionistas, sociales, de un intervencionismo del Estado, en definitiva, en una dirección favorable al ideario socialdemócrata y que contrasta con el del consenso de Washington dominante en décadas anteriores. En este contexto, el discurso de las derechas ya no es tan económico, sino que tiene a que ver con las guerras culturales. Y en España, la derecha política juega con algo que no está en otros países: que el debate nacional no está cerrado, transición política no fue acompañada por transición cultural. Esto es esencial”.
Arias Maldonado adopta un matiz diferente con respecto a los otros expertos en el análisis de la evolución de la polarización en España, al considerar que no es hoy “cualitativamente” diferente del pasado, pero sí coincide en que la reconfiguración del espacio político —y el creciente peso de las redes sociales— han llevado a un clima de “mayor agresividad”.
El pasado
El Gobierno de Sánchez recibe críticas por actividades consideradas polarizantes, no solo en las concesiones a los independentistas o a posiciones extremas de UP, sino también por su acción en relación con el pasado de España, un elemento problemático específico de la realidad española con respecto a la de países del entorno. Aunque la historia fascista no está satisfactoriamente digerida en Italia, en muchos elementos el proceso de metabolización ha tenido más recorrido, empezando por el hecho de que la Constitución italiana fue redactada con espíritu antifascista, y las heridas están más cerradas.
“En lo referido a la Ley de Memoria Democrática sí creo que hay una obvia intencionalidad polarizadora, una acción política que tiene tonalidades a menudo contrarias el espíritu de la Transición”, dice Arias Maldonado.
En España en su laberinto (Almuzara), José Manuel García-Margallo y Fernando Eguidazu inciden en ese argumento, criticando “la división interesada de la sociedad en dos mitades, los demócratas ‘herederos de la República’, es decir, la izquierda; y los legatarios del franquismo, obviamente la derecha”.
En los últimos días, se han vertido acusaciones acerca de maniobras para ejecutar exhumaciones en coincidencia con periodos electorales. En este aspecto, debe recordarse que el calendario ha sido influido también por elementos exógenos a la voluntad del Ejecutivo. En el caso de Primo de Rivera, fue la familia la que eligió la fecha para que coincidiera con el aniversario de su nacimiento; En el caso de Franco, el retraso se produjo por la batalla judicial de los herederos del dictador para impedirlo. Ahora, con las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros ocurre algo parecido: grupos antimemorialistas presentaron recursos en cascada para tratar de impedirlo. El Supremo rechazó el último recurso en marzo.
Casanova, catedrático en la Universidad de Zaragoza, considera que el pasado reciente es un importante elemento diferencial entre España y países democráticos del entorno de Europa Occidental. “España comparte varios rasgos con otros países occidentales”, considera, “pero hay un componente específico, que no es tanto la Guerra Civil en sí misma, sino más bien la larga duración del fascismo, la escasa tradición democrática de la derecha, una reluctancia por parte de ella a condenar el franquismo, a afrontar ese pasado irresuelto, que alimenta un mayor componente de odio hacia quienes ellos creen que no son España”, dice.
“Así, la derecha percibe como un acto de revancha de los perdedores de la Guerra Civil movimientos para que el Estado afronte un pasado irresuelto. No asume que buscar restos de víctimas es un acto de dignidad que la democracia tiene que abordar. No reconocen hasta el final la dignidad de las víctimas porque su cordón umbilical es con los vencedores. El error fundamental es que hay un sector importante de gente que cree que mirar adelante significa que el pasado cercano, traumático e irresuelto, no debe aparecer nunca”, dice.
Casanova considera que desde la izquierda algunos, equivocadamente, hacen un elogio desmesurado, sin matices, de la trayectoria democrática de la República, y que la Ley de Memoria Democrática tiene algunas carencias, pero cree que esta supone un avance en un camino que otros países ya han recorrido. “La derecha no lo ve de esa manera sustancialmente porque no condena el franquismo, no entra en su cultura política”, dice, considerando que ese es el problema central. En este apartado, cabe recordar el enorme trabajo de la sociedad alemana para mirar a la cara su pasado nazi, y dejarlo atrás, así como, aunque ahora el ascenso al poder de Hermanos de Italia agite las aguas, la República italiana está asentada en una Constitución y una construcción de espíritu claramente antifascista.
La retroalimentación
Uno de los rasgos problemáticos de la polarización afectiva es que tiende a la retroalimentación. Los expertos coinciden en ver síntomas de que el PSOE también está entrando, aunque con menor intensidad, en ese terreno.
“En este primer tramo electoral, parece tener una reacción un tanto simétrica. Sois trumpistas, estáis del lado de la mentira… Es una reacción que nadie se está creyendo mucho. Probablemente trata de movilizar. Pero su responsabilidad en esta espiral no es tanta, a mi juicio”, dice Velasco. Torcal también ve señales de que se avanza “en una dirección de retroalimentación”. El PSOE intentó poner en valor su gestión, pero los resultados fueron insatisfactorios y parece estar en marcha una reconsideración. “Aunque es un poco más elegante [que la idea de “derogar el sanchismo”], creo que es polarizadora esta idea de la mejor España frente a la peor derecha”, dice Arias Maldonado. Toca la fibra esencial del nosotros / ellos. Nosotros somos la mejor España y se deja intuir quienes serían la peor.
El riesgo evidente, generalizado, es que la espiral siga y se engrosen las filas de los que Torcal define como los votantes hooligans.
Capoccia señala otro riesgo específico, evidenciado por un reciente estudio publicado en el Journal of Democracy: se detecta entre los votantes de derecha extrema —y entre los abstencionistas— una preocupante disponibilidad a sobreseer sobre valores democráticos a cambio de ver garantizada la defensa de otros valores identitarios. Es, pues, un problema sectorialmente localizado, pero desde luego no beneficia una dinámica generalizada de polarización.
En Por qué estamos polarizados, Ezra Klein recuerda el célebre discurso de Barack Obama, en calidad de senador, en la conferencia demócrata de 2004. En él, alertaba en contra de quienes intentan dividirnos. La primera persona del plural abarcaba a todos, y los otros no eran una parte, sino solo los promotores de la polarización. Cabe también recordar la anécdota de Angela Merkel quien, con todo lo cuestionable que fueron algunas de sus decisiones de Gobierno, mantuvo en el plano partidista posiciones que resultan hoy merecedoras de mucha atención. No solo mantuvo un férreo cordón ante la ultraderecha, sino que, en una ocasión en la que alguien quiso subir una bandera de Alemania al escenario de un mitin de la CDU, cogió el estandarte y lo bajó enseguida. Alemania es de todos, con eso no se hace partidismo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma

Más información
Archivado En
- Pedro Sánchez
- PSOE
- Alberto Núñez Feijóo
- España
- PP
- Podemos
- Vox
- ERC
- Bildu
- Política
- Partidos políticos
- Elecciones
- Elecciones Generales
- Gobierno de España
- Gobierno
- Gobierno de coalición
- Resultados electorales
- Populismo
- Estado de Derecho
- Europa
- Democracia
- EH Bildu
- Isabel Díaz Ayuso
- Ideologías
- Reales Decretos
- Reales Decretos Leyes
- El final de ETA