La palabra enciclopedia
Durante demasiado tiempo los manuales y profesores y maestros siruela de periodismo insistieron en la “objetividad” como virtud básica de la profesión. La objetividad no existe.
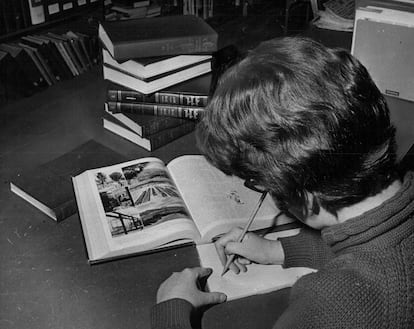

Nuestro mundo bulle de batallas. La guerra de las enciclopedias es una que, sin embargo, nadie imaginó.
La palabra enciclopedia es fuertemente griega pero empezó a importar hacia 1750, en París, cuando un grupo de “filósofos” —que ahora llamaríamos, con perdón, intelectuales— complotaba suavito contra las tiranías de la época: el rey, la Iglesia y todos sus mandamientos. Eran tiempos —también aquellos— en que saber era la forma de rebelarse contra las supersticiones de la mayoría.
Entonces dos señores, Denis Diderot y Jean d’Alembert, unieron para siempre sus nombres en un atrevimiento: compilarían una Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, un espacio donde reunir todos los conocimientos de la época —y revelar todos sus engaños. Para eso pidieron artículos a muchos de sus compañeros: estaban, por supuesto, Voltaire y Rousseau y tantos más. Fueron 28 tomos a lo largo de 20 años, 71.818 artículos, amenazas y cárceles para sus autores, tantas ideas nuevas. Aquellos intelectuales, que todavía llamamos “enciclopedistas”, abrieron el camino de la Revolución Francesa.
Dos siglos más tarde internet, que acabó con las enciclopedias clásicas, acunó una que recuperaba aquel espíritu. Wikipedia está hecha por miles de personas que colaboran en el armado de un cuerpo común. Ya no son las “autoridades” las que le dan autoridad sino la comunidad, el wiki, en uno de los pocos proyectos que retoman la ilusión original de que internet sería un espacio igualitario, democrático, tan distinto del mundo real. No lo es, pero Wikipedia lo parece —y muestra que la construcción común funciona.
Tanto, que uno de sus enemigos más feroces, el señor Elon Musk, de profesión muy rico, de cerebro puro yoyoyó, decidió contraatacar. Hace unos días el señor lanzó su Grokipedia, una copia de Wikipedia hecha por una IA programada para difundir su visión del mundo. Por ahora está solo en inglés —si no saben, que aprendan— y es casi un chiste, pero también una lección sobre eso que llaman laverdá.
Jordi Pérez Colomé dio un ejemplo perfecto en estas páginas, comparando los artículos de ambas sobre George Floyd, cuyo asesinato originó el movimiento Black Lives Matter. Su entrada en Wikipedia empieza así: “El 25 de mayo de 2020 George Floyd, un hombre americano negro de 46 años, fue asesinado por Derek Chauvin, un oficial de policía blanco de 44 años en Minneapolis, Minnesota. Floyd había sido arrestado cuando el empleado de una tienda lo denunció por una compra con un billete falso de $20”.
En Grokipedia, en cambio, empieza asá: “George Perry Floyd Jr. fue un hombre americano con un largo historial delictivo, que incluía condenas por robo a mano armada, posesión de drogas y hurto en Texas entre 1997 y 2007…” —y después cuenta que lo mató un policía y que su acción “precipitó grandes disturbios que causaron daños a la propiedad por valor de miles de millones de dólares”.
Las diferencias saltan a la vista. Pero lo más interesante, en este mundo tan preocupado por las feikñús, es que ninguna miente: todo lo que dicen es cierto, nada es falso.
La gran diferencia es la mirada. Durante demasiado tiempo los manuales y profesores y maestros siruela de periodismo insistieron en la “objetividad” como virtud básica de la profesión. La objetividad no existe: cuando alguien —incluso una máquina— relata algo sólo puede hacerlo empleando su saber y sus ideas del mundo —su subjetividad— para decidir qué mostrar. Nos enseñaron a pensar que subjetividad es una mala palabra, un sinónimo de engaño. No lo es; es la única forma en que un sujeto narrador puede narrar algo: poniendo el énfasis en lo que le parece más significativo, más útil para contar su historia.
Así, ni Wikipedia ni Grokipedia mienten. No lo necesitan: cada una destaca lo que más le interesa, lo que quiere decir. Y el lector no debería preguntarse en qué me mienten sino por qué y para qué me cuentan esto.
De ahí la polarización actual del consumo mediático: los lectores buscan medios con los que están de acuerdo —para recibir puntos de vista cercanos a los suyos. Y así estamos: el problema no es la mentira sino la caída del mito de laverdá: no hay verdad, hay verdades y relatos. El problema no es la mentira sino el derrumbe del mito de la objetividad: no hay objetividad, hay personas o máquinas que, cuando cuentan, eligen lo que cuentan; no existe otra manera.
Incluso en las enciclopedias.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































