Un hijo de la Edad de Plata

La última vez que vi a Claudio Guillén, no hace ni dos semanas, le pedí lo mismo que le pedía casi siempre, que escribiera unas memorias. Él sonreía y hacía un gesto con la mano, como de educada dilación, como sugiriendo también que un libro de memorias implica un egocentrismo excesivo, un dar demasiada importancia a la propia vida. Quizás esta vez también pensó que aunque se lo propusiera ya no le quedaría tiempo.
En los últimos años la enfermedad lo había vuelto más delgado y más frágil -a él, que tuvo una corpulencia desenvuelta y enérgica de profesor norteamericano-, pero ni su cordialidad ni su elegancia habían disminuido, ni tampoco su aire de atención jovial hacia el mundo. Estuvimos hablando de Nabokov, de Joseph Conrad, de Dickens, de T. S. Eliot, de la desoladora actualidad política española, de los temibles integrismos religiosos norteamericanos. Recordaba a Humbert Humbert, a Lolita, al pobre profesor Pnin, con el mismo afecto lejano con el que invocaba al propio Nabokov, a quien conoció al volver de la guerra en Europa en casa de su padre, en Wellesley College, donde Nabokov y Jorge Guillén eran profesores y se habían hecho amigos. Había jugado al tenis con Nabokov, me dijo, y le había ganado, y al recordar aquel triunfo volvía a reírse, como para descartar una nostalgia que nunca parecía ensombrecerle la vida.
La solidez y anchura de su formación no son concebibles ya entre nosotros
Estaba íntimamente orgulloso de su origen pero ni se envanecía de él ni alimentaba ninguna forma de resentimiento. En sus ensayos se encuentran de vez en cuando evocaciones dispersas de aquella España luminosa de la infancia que se perdió con la guerra civil ("...un amigo de la familia llamado Federico, que se pasaba por casa, tocaba el piano y nos hacía reír"). Las grandes sombras de su padre y de aquella generación única de la literatura y la historia españolas junto a las que había crecido no lo abrumaban, aunque agradecía la buena fortuna de haberse educado en su ejemplo.
Más que una desgracia, el exilio fue para él la oportunidad de enriquecer su vida con nuevos idiomas y países diversos, y de seguir aprendiendo con los mejores maestros que en aquellos años podían encontrarse en el mundo, los desterrados europeos que enseñaban en las grandes universidades norteamericanas. A los 19 años se alistó en el Ejército de la Francia Libre y con él participó en la hazaña de la liberación de Europa, que en alguna parte recuerda a toda velocidad y sin ninguna épica: "Volví a mis estudios después sin vacilación, con las tremendas ganas y la capacidad de trabajo que infunde el haberle visto la cara a la guerra y con ella la podredumbre de la vida militar".
Uno hubiera querido saber muchos más detalles, pero en la manera de escribir de Claudio Guillén, como en su manera de moverse, había una impaciencia de pasar cuanto antes a otra cosa, y esos espacios en blanco de su biografía ya no podremos llenarlos. Se movía a grandes zancadas por el mundo y por las amplitudes de la literatura universal, y saltaba de un idioma a otro tan ágilmente como del destierro de Ovidio al de Dostoievski. En el ambiente familiar y en el de sus profesores universitarios había adquirido una formación de una solidez y una anchura que entre nosotros ya no son concebibles, pero tenía una idea vívida e inmediata de la literatura, y se le notaba mucho que la razón principal por la que la estudiaba era la felicidad que obtenía de ella. Lo que escribió de uno de sus maestros más queridos, Pedro Salinas, podría haberlo escrito también de sí mismo: "Don Pedro mostraba y vivía la cultura no como saber o deber, sino como ejercicio del entendimiento -como decían los clásicos- y de la sensibilidad".
A los 82 años -una edad que uno, en el fondo, no podía asociar a Claudio Guillén-, la lectura seguía siendo para él la misma afición apasionada que descubrió en la infancia: "Una costumbre, una necesidad, es más, una adicción, o aun más, una dimensión primordial del vivir". Leía en sus lenguas originales los mayores monumentos de la tradición literaria, pero también prestó una atención exigente y generosa a lo que se estaba escribiendo ahora mismo. Al cabo de tantas vidas, de tantos exilios y regresos, se había acomodado a una España que ya no se parecía nada a la de su infancia, y la observaba con algo de perplejidad y bastante ironía, con la distancia de quien ha estado lejos demasiado tiempo como para volver del todo alguna vez.
Últimamente escribía aforismos, que seguramente satisfacían su gusto por la precisión y la velocidad. Recuerdo uno de ellos: "Contra Primo de Rivera vivíamos mejor". Algunas imágenes de lo más resplandeciente y lo más sombrío del siglo pasado se han ido para siempre con él. Una tarde de invierno, en Nueva York, a principios de los años sesenta, entró en un bar en penumbra a tomarse algo, y vio a su lado a una mujer rubia y espléndida que bebía tristemente a solas, y a la que no se atrevió a dirigirle la palabra. Era Marilyn Monroe.
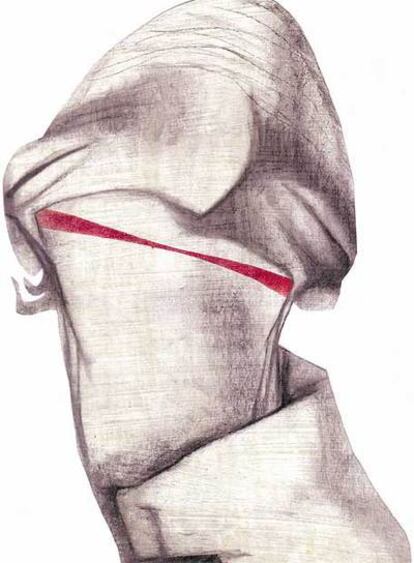
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































