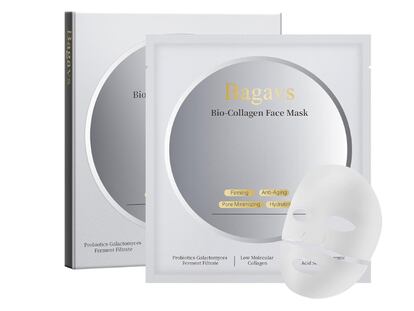Europa e Io desvelan sus secretos
La nave espacial 'Galileo' ha investigado de cerca, durante cuatro años, los satélites 'galileanos' de Júpiter
Alrededor del planeta más grande del Sistema Solar, Júpiter, se encuentran en órbita al menos 16 satélites conocidos. Los cuatro más grandes fueron descubiertos por Galileo Galilei en 1610 poco después de la invención del telescopio y se conocen como galileanos. Hasta que las naves estadounidenses Voyager 1 y 2 sobrevolaron el sistema de Júpiter en 1979, apenas sabíamos nada de ellos. Los dos más cercanos a Júpiter, Io y Europa, con radios de 1.565 y 1.821 kilómetros (más o menos como la Luna), mostraron a las cámaras de las naves dos aspectos únicos en los cuerpos conocidos del Sistema Solar: una inusitada actividad volcánica en Io y una superficie agrietada sin apenas cráteres en Europa. La misión Galileo de la NASA fue en parte planificada para estudiar a fondo estas peculiaridades.En diciembre de 1995, la nave Galileo entró en órbita alrededor de Júpiter tras lanzar una sonda a través de la atmósfera del propio planeta, describiendo el resto del vehículo (el orbitador) trayectorias elípticas que desde entonces han permitido el sobrevolar periódicamente y a baja altitud los satélites galileanos. Mientras que las imágenes de las Voyager alcanzaron a resolver detalles de unos dos kilómetros, la mejor resolución alcanzada por las cámaras de Galileo ha sido hasta la fecha de unos 10 metros, a lo que hay que sumar los datos suministrados por toda otra batería de instrumentos.
¿Qué es lo más relevante que Galileo ha proporcionado de ambos cuerpos en los cuatro años de investigación? Comencemos por Europa. La ausencia de cráteres y la peculiar morfología de su agrietada superficie (por doquier están presentes las líneas y rayas que miden algunos miles de kilómetros de longitud por menos de una decena de kilómetros de ancho) sugieren que ésta es cambiante y joven, con no más de 10 a 100 millones de años de antigüedad (el proceso de craterización de los cuerpos del Sistema Solar se originó básicamente en los primeros 2.000 millones de años de su existencia).
Por otra parte, los espectros de Europa muestran que su superficie está formada básicamente por hielo de agua contaminado a una temperatura de unos -170°C en el ecuador y -223°C en los polos. El mecanismo más aceptado para explicar este rejuvenecimiento superficial es que bajo la superficie visible de Europa, a unos cien kilómetros de profundidad, existe un océano de agua líquida.
Galileo ha venido a confirmar indirectamente este exotismo planetario de varias maneras. En primer lugar, durante las aproximaciones de la nave a los satélites, las señales de radio que envía a la Tierra permiten medir con precisión su trayectoria, y dado que ésta es sensible al campo gravitatorio del cuerpo, determinar su estructura interna. Así sabemos que el interior de Europa está diferenciado en tres capas: un caparazón de agua helada de entre 80 y 200 kilómetros de espesor (sobre cuya base se asentaría el océano), un manto mezcla de rocas y silicatos, y en su centro un núcleo de hierro y azufre. Sin embargo, dado que las densidades del agua en estado líquido y sólido son similares, estas medidas no permiten distinguir entre ambas fases del agua en el caparazón y justo debajo de él.
Segundo, las imágenes más resolutivas muestran la existencia de regiones caóticas en donde se agrupan bloques de hielos incrustados y girados. En la hipótesis del océano, estos bloques serían como inmensos icebergs en muy lento movimiento (inapreciable a las cámaras de Galileo). Además, la estructura que muestran a alta resolución las grietas y bandas oscuras sugiere que se trata de fisuras en la corteza.
Se ha propuesto que las fisuras se forman por el ascenso del hielo contaminado de la corteza que rompe la superficie, emergiendo y desparramándose por los flancos de la grieta. Además, la orientación preferente que muestran las grietas sobre la superficie podría explicarse si Europa no está exactamente sincronizado en su rotación (es decir, que el tiempo que invierte en la rotación alrededor de su eje no es exactamente igual al de revolución alrededor de Júpiter, algo que sucede en todos los demás satélites).
La desviación de la sincronización es muy pequeña a tenor de las medidas de Galileo, pero suficiente para explicar la orientación de las líneas y es, además, consistente con la hipótesis de que la corteza está desacoplada del manto por medio del océano subsuperficial.
En tercer lugar, si bien el hielo de agua debería mostrar básicamente una superficie blanca en Europa, existen regiones que presentan tonos rojizos y amarillentos sugiriendo que allí el hielo está contaminado. Los espectros infrarrojos tomados por Galileo de las grietas y de las regiones caóticas se ajustan bien si los hielos están mezclados con ácido sulfúrico hidratado y con sales. De ser así, es muy probable que el hipotético océano fuese realmente salado y consiguientemente conductor eléctrico. Esto ayudaría a explicar la existencia del campo magnético, revelado recientemente por Galileo en Europa, Calisto y Ganímedes. El magnetismo de Europa se originaría por corrientes de inducción en el océano salado, provocadas por las variaciones en el campo magnético de Júpiter a medida que el satélite recorre su órbita.
Último sobrevuelo
En el último sobrevuelo de Galileo sobre Europa, el pasado 3 de enero y a tan solo 351 kilómetros de altura sobre su superficie, el magnetómetro midió cambios cada cinco días y medio en la dirección del campo magnético de Europa, en buen acuerdo con el mecanismo de generación comentado y con la hipótesis del océano salado.
En cuanto a Io, y a diferencia de los demás satélites galileanos, su superficie es la más seca y se encuentra cubierta de depósitos formados por derivados del azufre resultado de su intensa actividad volcánica. Tras la visita de los Voyager se pensaba que las erupciones de gas que forman los vistosos festones sobre los volcanes, los flujos de lava y las erupciones piroclásticas, tenían su origen en la existencia de depósitos de azufre subsuperficiales. Sin embargo, tanto con los telescopios en Tierra como con Galileo, se ha comprobado que en las lavas que emanan de algunos volcanes, las temperaturas exceden los 1.200°C, por lo que tal actividad tiene un origen fundamentalmente basáltico.
Galileo ha seguido los cambios en los volcanes que entran en erupción unas cuantas veces al año y nos ha mostrado en detalle los ríos de lava que de ellos emergen. La estructura interna del satélite determinada por las medidas del campo gravitatorio es consistente con la presencia de un gran núcleo mezcla de hierro y azufre (entre 35% y 60% del radio), rodeado de un manto o quizás un magma oceánico de unos 800 kilómetros en cuya parte superior se encontraría la corteza (espesor entre 30 y 100 kilómetros), sede del vulcanismo generado en la zona magmática. Galileo ha estudiado también en detalle la tenue atmósfera de Io (esencialmente dióxido de azufre y sus derivados que escapan de los volcanes) y la formación de auroras en los gases sobre los volcanes activos.
Pero ¿cuál es la causa final de todos estos fenómenos? Io, Europa y Ganímedes se encuentran en resonancia orbital (resonancia de Laplace). Por cada vuelta que da este último satélite alrededor de Júpiter, Europa da dos e Io una. Periódicamente se produce un tira y afloja entre los satélites y Júpiter, y sus órbitas se hacen ligeramente elípticas. Se producen así fuerzas de marea que flexionan al satélite (Europa se comprime y estira en cada uno de sus días varias decenas de metros), disipándose el calor necesario para formar los volcanes de Io y fundir internamente el hielo de Europa.
Agua y calor
La presencia de agua y de una fuente de calor, e incluso la detección de algunos compuestos orgánicos y azufre (agente oxidante) en Europa, abren a la especulación el posible desarrollo de la vida en el océano subsuperficial. Las formas de vida encontradas en situaciones extremas en el fondo de los océanos terrestres, cerca de fuentes hidrotérmicas, podrían ser un modelo de vida para Europa.
Se espera avanzar en el conocimiento de este satélite con la misión Europa Orbiter de la NASA, una nave que se inyectaría en órbita baja (200 kilómetros) alrededor del satélite. Su lanzamiento está previsto para noviembre de 2003. La búsqueda de vida en el hipotético océano requeriría un estudio in situ de la superficie, pero esto no podrá planificarse hasta que exista mayor evidencia de la presencia del océano y mejor conocimiento de la superficie de Europa.
Agustín Sánchez Lavega es catedrático de Física de la Universidad del País Vasco.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.