HORAS GANADAS Odisea RAFAEL ARGULLOL
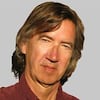
El 26 de julio de 1990, Anatoli Soloviov y Alexandre Baladin vivieron una aventura épica digna de los héroes antiguos. Una semana antes todo parecía perdido cuando, durante siete horas, intentaron separar sin conseguirlo la escotilla del módulo acoplado a la nave Soyuz. De ello dependía su supervivencia. Por eso aquel día, en su segundo y definitivo intento, no podían fallar. Para superar la prueba, los dos cosmonautas tuvieron que afrontar dos momentos extremadamente críticos. El primero se produjo mientras acababan de repasar la pantalla técnica del módulo, cuando observaron que habían casi agotado el combinado respiratorio de sus escafandras autónomas. Consumiendo las últimas reservas lograron recorrer, con muchas dificultades, los 20 metros de regreso hasta la puerta de la estación Mir. El segundo fue peor, pues los astronautas, al llegar a la cámara de descompresión, no pudieron cerrar la escotilla. En ese momento se cortó la comunicación entre la plataforma espacial y la Tierra. Durante horas hubo en la base de seguimiento una incertidumbre total. Cuando se reanudó la comunicación, Soloviov y Baladin pudieron anunciar que estaban a salvo. Es, sin duda, una historia épica, con la necesaria prueba de máximo peligro, superada con decisión. Pero, ¿quién se acuerda hoy de esta aventura? Se halla encerrada únicamente en una escueta nota de periódico perdida entre la memoria escrita de otras miles de notas de periódico. Es una historia épica que no se ha convertido, ni posiblemente se convertirá, en conciencia de una historia épica. En la explicación más inmediata podemos deducir que la caída del poder soviético no sólo ha truncado una de las grandes epopeyas científicas del siglo XX, sino que ha debilitado enormemente su memoria. El definitivo golpe de gracia puede ser el final, mucho más allá, es cierto, de las previsiones iniciales de la estación espacial Mir. Su agotamiento técnico tal vez entrañe también el agotamiento de recuerdos que debieran ser memorables. A este propósito tiene un especial significado la exposición de Joan Fontcuberta, Sputnik: la odisea de la Soyuz 2, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Relato fotográfico extraordinariamente imaginativo, el trabajo de Fontcuberta nos retrotrae al corazón secreto de la segunda mitad del siglo, cuando la guerra fría era el tenso escenario de la gran carrera por conquistar el espacio. La simbiosis entre realidad y simulacro, de la que Joan Fontcuberta ha dado repetidas muestras de maestría en otras ocasiones, aparece como el marco adecuado para unas imágenes tragicómicas en las que la ambición y el ansia de conocimiento humanos flotan en un territorio sin límites. Las optimistas anticipaciones de la ciencia-ficción se han desvanecido en gran parte. En la travesía del espacio cada nueva conquista suscita nuevos interrogantes y nuevos aplazamientos. Esto explicaría, más allá de las causas históricas y políticas, los altibajos en la recepción épica de la carrera espacial. A excepción de momentos culminantes, el precipicio se ha demostrado demasiado profundo como para suscitar expectativas inmediatas en la sensibilidad contemporánea. El diagnóstico es rotundo: por el momento, la Gran Frontera es intransitable para las posibilidades humanas. Al menos, en lo que se refiere a signos que vulneren el silencio del universo. Buena parte de los esfuerzos más sustanciales de la ciencia moderna han estado dirigidos a indagar en la Gran Frontera. Pero la exploración del territorio nunca ha estado separada de la búsqueda de respuestas y, quizá más secretamente, del hallazgo de interlocutores. Una sola señal proveniente de más allá de la frontera habría sido interpretada como el acontecimiento más insigne de todas las épocas. Así, desde luego, lo ha reflejado la imaginación moderna con su hambrienta necesidad de sugestionarse con presencias que vinieran a justificar nuestra presencia en el mundo. En otras palabras: naturalezas asimilables a nuestra naturaleza, en las que se pudiera espejear nuestra imagen para romper, así, la agotadora secuencia de un perpetuo monólogo. El problema es la sospecha, no certificada pero tampoco desmentida, de que la Gran Froteras no oculta un espejo, sino más bien un pozo sin fondo. Sin indicios de diálogo, nunca como ahora parece evidente la conciencia de solipsismo. El hombre sería un relato sin oyentes en el que se cuenta su solitario protagonismo en el mundo. Tal idea de soledad, sin embargo, nos ha resultado y nos seguirá resultando inaceptable. La fábula de Joan Fontcuberta rescata, con fuerza y originalidad, fragmentos de este inconformismo humano desde décadas recientes, pero ya demasiado oscuras. Sus imágenes me recuerdan un viejo y deteriorado documental en el que aparacía Yuri Gagarin, uno de los héroes más genuinamente homéricos de nuestro tiempo: valiente, jovial, audaz, muerto en plena juventud, como en las antiguas epopeyas. Tras protagonizar el primer vuelo espacial le pedían que expresara las tres principales sensaciones de su experiencia. La tercera era el miedo; la segunda era la soledad; la primera, la alegría.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































