Primo Levi, un suicidio envuelto en sombras
El escritor italiano Ferdinando Camon rescata en un libro sus últimas conversaciones con el autor de ‘Si esto es un hombre’ y defiende la tesis de que su muerte fue accidental, en contra de la versión oficial
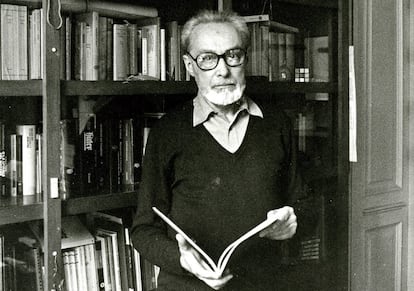

De vez en cuando hay que hacerle caso a George Tabori y tomarse el Holocausto con humor. El dramaturgo húngaro solía citar la deferencia que mostró su padre con un compañero de barracón ante la cámara de gas de Auschwitz: “Después de usted, señor Mandelbaum”. Tabori, que trabajó en Hollywood, entendería que hallásemos un parecido razonable entre el cine de Tarantino y Primo Levi. En filmes como Malditos bastardos o Érase una vez en Hollywood, Tarantino se ha aficionado a la ucronía para reescribir las historias de la Alemania nazi y la familia Manson con un final feliz. No hay nada de ficción ucrónica en la vida de Primo Levi, pero lo parece: Auschwitz, el campo de exterminio industrial de personas, no solo no le mató sino que le salvó la vida en dos ocasiones y, con su supervivencia, los nazis dejaron escapar al mayor de sus enemigos, a un judío que era un escritor brillante que construiría un monumento contra el olvido.
La primera vez fue en el Valle de Aosta. Levi se había unido a los partisanos sin saber cargar un fusil. Las milicias fascistas, tras capturarle en una acción de castigo, le condenaron a muerte. Se confesó judío y le subieron en un tren de ganado rumbo a Auschwitz. Le tatuaron el número 174517 en el antebrazo y sobrevivió 11 meses como mano de obra esclava en el campo satélite de Monowitz. La segunda vez fue al final de la guerra, cuando se acercaba el Ejército Rojo y las SS evacuaron el lager en pleno invierno. Se libró de las marchas de la muerte porque tuvo suerte, estaba enfermo de escarlatina, desahuciado en su barracón. Sus biógrafos apuntan incluso una tercera: Levi sufría episodios de depresión clínica, la condición de testigo de la barbarie nazi fue un estímulo vital que le salvó hasta el final.
Sucede que si aceptamos que lo ocurrido la mañana del 11 de abril de 1987 fue un suicidio, el final feliz de la no ucronía tarantiniana se rompe. Resulta difícil esquivar la impresión de que fue una víctima en diferido del nazismo, de que se puede superar cualquier trauma salvo el de Auschwitz, cosido encima 40 años después como la estrella de David. Ese día, a las 10:05, Levi abrió la puerta de su casa en Turín, caminó por el rellano, abrazó la barandilla y cayó de un tercer piso por el hueco de la escalera. El impacto en el suelo de mármol le mató en el acto.
El atestado policial certificó el suicidio. El escritor italiano Ferdinando Camon, sin embargo, siempre ha defendido que fue una muerte accidental. En Si existe Auschwitz, no puede existir Dios (recientemente publicada por Altamarea, con traducción de Carlos Gumpert) recupera sus últimas conversaciones con Levi e incluye una introducción firmada en 2014 en la que explica que el autor de Si esto es un hombre le envió una carta poco antes de morir —la recibió el 14 de abril— llena de proyectos y expectativas (“mándeme el artículo de Libération en cuanto salga, averigüe si Gallimard quiere más ejemplares de mis libros”).
El novelista veneciano, de 87 años, premio Strega con Un altar para la madre, ahora titubea. En su casa de Padua, dice: “Me queda la duda, la explicación del suicidio no me convence. Si se tiró, no lo hizo por su voluntad, sino porque tenía un vacío”. Y añade: “Los que se suicidaban en los campos morían porque la vida era un infierno, y la muerte era mejor que la vida. Si Levi se suicidó, fue por esto. El problema es que para Levi el lager era el pasado… Tal vez no era realmente pasado. Quizás el lager nunca pasa”.
Philip Roth también encontró a Levi muy alegre y vitalista en septiembre de 1986 cuando lo visitó en Turín. El español Adolfo García Ortega reconstruyó en la novela El comprador de aniversarios (2002) las últimas horas de Levi. En el libro crea un personaje memorable, el niño Hurbinek, que murió en Auschwitz con tres años, a partir de una mención de Primo Levi en La tregua. “Lo de Camon no es creíble —dice García Ortega—, más allá de esa mínima duda sobre quién se suicida en el hueco de la escalera. Levi, con su pasado y su exitoso presente como escritor, se enfrentó al síndrome del superviviente del Holocausto, una mezcla de depresión, culpabilidad y sin sentido vital. Conocemos su efecto porque varios escritores se enfrentaron a ese síndrome autodestructivo y eligieron acabar con sus vidas. Recuerdo ahora a Paul Celan y Jean Améry. El suicidio fue un grito o denuncia personal que hemos de interpretar como heroicamente humana”.
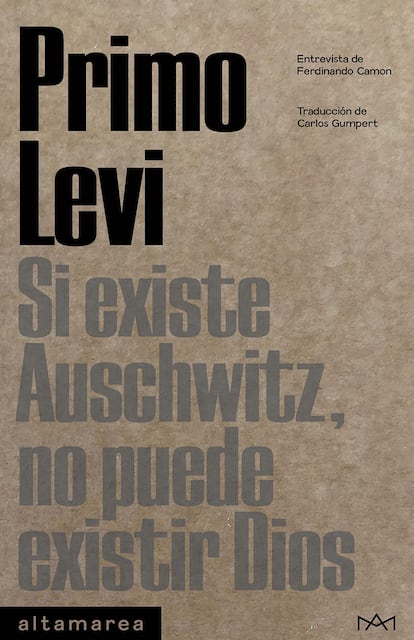
Paul Celan perdió a sus padres en un campo de exterminio de Transnistria. El poeta rumano, autor de Fuga de la muerte, poema canónico del Holocausto, se arrojó al Sena en 1970. Jean Améry avisó con tiempo y publicó Levantar la mano sobre uno mismo, un tratado sobre la muerte voluntaria. Su biógrafa Irène Heidelberger-Leonard cuenta que un estudiante, tal vez uno de tradición kantiana, le preguntó por qué había escrito ese libro y no se había suicidado. Améry replicó: “¡Un poco de paciencia!”. El escritor austriaco y Levi convivieron en Auschwitz sin saberlo. Ambos murieron con 67 años. Améry en 1978, en una suite del hotel Österreichischer Hof de Salzburgo tras ingerir un botiquín de barbitúricos.
Levi no dejó nota alguna, solo la lista de la compra, pero los suicidas no dejan cartas de despedida. Sus admiradores han especulado como forenses sentimentales sobre la indiscreción del método, en el lugar más visible y doloroso para su familia, un rellano donde convergen lo íntimo y lo público en su casa en el Corso Re Umberto, donde nació y residió siempre. Como químico experimentado pudo haber optado por la química.
Antonio Muñoz Molina ha caminado por el Corso Re Umberto buscando el número 75. El autor de Sefarad y del prólogo de la Trilogía de Auschwitz de Levi dice: “Me parecería un acto entre de soberbia e irresponsabilidad cargar de un sentido excesivo (y negativo) el posible suicidio de Primo Levi. ¿Cómo podemos juzgar a quien ha sufrido infinitamente más que nosotros? Para mí, que Levi se suicidara, cosa que como sabemos no es del todo segura, no invalidaría ni su lucha, durante tanto tiempo solitaria, por atestiguar el horror, ni su vindicación de la racionalidad y la bondad frente a la barbarie”. Y recuerda que, al leer Los hundidos y los salvados, encontraron “una nota abismal de amargura y cansancio, incluso esa terrible llamada de la oscuridad que hay al final, cuando la voz del kapo sigue sonando en los sueños”.
Para el biógrafo Ian Thompson, que no duda del suicidio, citar a Auschwitz como desencadenante es una convención romántica. Descarta el patrón escritor-judío-superviviente que, tras dedicarle su obra a los campos nazis, elige el suicidio. No fue Auschwitz quien lo mató, fue la depresión. Y en esta participaron muchos factores, desde la química intrínseca de Levi, hasta su pasado, su pánico a la senilidad o la enfermedad de su madre.
La trascendencia de su muerte elevó su estatus como escritor. Camon arremete contra las grandes editoriales que rechazaron publicarle hasta ese día, en especial la prestigiosa Gallimard. Camon les había insistido. Tras el 11 de abril el lacónico rechazo (“Ferdinando, es que no nos gusta”) se transformó en un aullido desesperado (“Ferdinando, por favor, transmita este mensaje a la señora Lucia [esposa de Levi] y a la editorial Einaudi: Gallimard está dispuesto a contratar todos los libros de Levi que estén disponibles”).
“Auschwitz existe, de modo que Dios no puede existir”, le dijo Levi a Camon. Y anotó a lápiz en la revisión final del libro: “No encuentro solución al dilema. La busco, pero no la encuentro”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































