El enigma de la habitación 622
El autor de ‘La verdad sobre el caso Harry Quebert’ vuelve a su Suiza natal para situar su nuevo ‘thriller’, del que EL PAÍS ofrece las primeras páginas en primicia

El día del asesinato
Domingo 16 de diciembre
Eran las seis y media de la mañana. El Palace de Verbier estaba sumido en la oscuridad. Fuera, todavía era noche cerrada y estaba nevando mucho.
Las puertas del ascensor de servicio se abrieron en la sexta planta. Un empleado del hotel apareció en el pasillo con una bandeja de desayuno y se dirigió a la habitación 622.
Al llegar, se dio cuenta de que la puerta estaba entornada. La luz se filtraba por la rendija. Anunció su presencia, pero no obtuvo respuesta. Al final, se tomó la libertad de entrar, suponiendo que habían dejado la puerta abierta para él. Lo que descubrió le arrancó un alarido. Salió huyendo para avisar a sus compañeros y llamar a emergencias.
A medida que la noticia se propagaba por el Palace, se fueron encendiendo las luces en todos los pisos.
Un cadáver yacía en la moqueta de la habitación 622.
Primera parte antes del asesinato
1. Flechazo
A principios de verano de 2018, cuando acudí al Palace de Verbier, un prestigioso hotel de los Alpes suizos, estaba lejos de imaginar que me iba a pasar las vacaciones resolviendo el crimen que se había cometido en el establecimiento muchos años antes.
Supuestamente, mi estancia allí iba a ser un ansiado respiro después de dos cataclismos a pequeña escala que habían acontecido en mi vida personal. Pero antes de contaros lo que pasó ese verano, tengo que volver primero a lo que dio origen a toda esta historia: la muerte de mi editor, Bernard de Fallois.
Bernard de Fallois era el hombre a quien le debía todo. El éxito y la fama los había conseguido gracias a él.
Me llamaban «el escritor» gracias a él. Me leían gracias a él.
Cuando lo conocí, yo era un autor a quien ni siquiera habían publicado: él hizo de mí un escritor leído en el mundo entero. Con su aspecto de patriarca elegante, Bernard había sido una de las personalidades más destacadas del mundo editorial francés. Para mí fue un maestro y, sobre todo, pese a llevarme sesenta años, un gran amigo.
Bernard falleció en el mes de enero de 2018, a los noventa y un años, y reaccioné a su muerte como lo habría hecho cualquier escritor: me lancé a escribir un libro sobre él. Me entregué a ello en cuerpo y alma, encerrado en el despacho de mi piso del 13 de la avenida de Alfred-Bertrand , en el barrio de Champel de Ginebra.
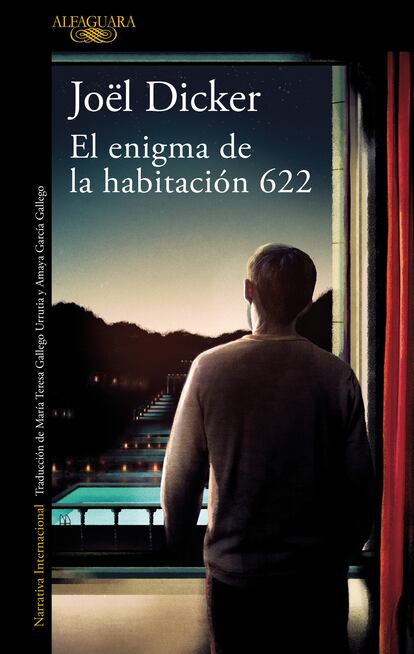
Como siempre que estaba escribiendo, la única presencia humana que podía tolerar era la de Denise, mi asistente. Denise era el hada buena que velaba por mí. Siempre de buen humor, me organizaba la agenda, seleccionaba y clasificaba la correspondencia de los lectores, y releía y corregía lo que yo había escrito. Llegado el caso, me llenaba la nevera y me reponía las provisiones de café. Y, para terminar, se adjudicaba cometidos de médico de a bordo, presentándose en mi despacho como si subiera a un barco después de una travesía interminable, y me prodigaba consejos de salud.
—¡Salga de aquí! —me ordenaba afectuosamente—. Vaya a dar una vuelta por el parque para ventilarse las ideas. ¡Lleva horas encerrado!
—Ya fui a correr esta mañana —le recordaba yo.
—¡Tiene que oxigenarse el cerebro a intervalos regulares! —insistía.
Era casi un ritual cotidiano: yo obedecía y salía a la terraza del despacho. Me llenaba los pulmones con unas cuantas bocanadas del aire fresco de febrero y luego, desafiándola con una mirada guasona, encendía un cigarrillo. Ella protestaba y me decía con tono consternado:
—Que lo sepa, Joël, no le pienso vaciar el cenicero. Así se dará cuenta de cuantísimo fuma.
Todos los días me imponía a mí mismo la rutina monacal que seguía cuando estaba dedicado a escribir y que constaba de tres etapas indispensables: levantarme al alba, ir a correr y escribir hasta por la noche. De modo que, indirectamente, fue gracias a este libro como conocí a Sloane. Sloane era mi nueva vecina de rellano. Se había mudado hacía poco y desde entonces todos los residentes del edificio hablaban de ella. Por mi parte, nunca había tenido ocasión de conocerla. Hasta esa mañana en que, al volver de mi sesión diaria de deporte, me topé con ella por primera vez. Ella también venía de correr y entramos juntos en el edificio. Entendí en el acto por qué todos los vecinos coincidían al hablar de Sloane: era una joven con un encanto que te dejaba sin recursos. Nos limitamos a saludarnos educadamente antes de meterse cada cual en su casa. Yo me quedé alelado detrás de la puerta. Me ha bía bastado ese breve encuentro para empezar a enamorarme.

Al poco tiempo, solo tenía una cosa en mente: conocer a Sloane. Intenté un primer acercamiento aprovechando que los dos salíamos a correr. Sloane lo hacía casi todos los días, pero sin horario fijo. Me pasaba horas deambulando por el parque Bertrand hasta que perdía la esperanza de encontrármela. Y, de pronto, la veía pasar fugazmente por una avenida. Por regla general, me resultaba imposible alcanzarla y la esperaba en el portal de nuestro edificio. Me impacientaba delante de los buzones y fingía que estaba recogiendo el correo cada vez que un vecino entraba o salía, hasta que por fin llegaba ella. Pasaba delante de mí, sonriéndome, y yo me derretía y me quedaba tan turbado que, antes de que se me ocurriera algo inteligente que decirle, ya se había ido a casa.
Fue la portera, la señora Armanda, la que me informó sobre Sloane: era pediatra, inglesa por parte de madre, y su padre era abogado, había estado casada dos años pero no salió bien. Trabajaba en los Hospitales Universitarios de Ginebra y alteraba el horario diurno y el nocturno, por eso me costaba tanto entender su rutina.
Después del fracaso de no coincidir con ella cuando salía a correr, decidí cambiar de método. Le encomendé a Denise la misión de vigilar el pasillo por la mirilla y avisarme cuando la viera aparecer. En cuanto oía las voces de Denise («¡Está saliendo de casa!»), yo salía corriendo del despacho, peripuesto y perfumado, y me plantaba a mi vez en el rellano, como por casualidad. Pero lo más que hacíamos era saludarnos. Ella solía bajar a pie, lo que impedía entablar cualquier conversación. Y aunque le pisaba los talones, ¿de qué me servía? En cuanto Sloane llegaba a la calle, desaparecía. Las poquísimas veces que cogía el ascensor, yo me quedaba mudo y en la cabina reinaba un silencio incómodo. En ambos casos, yo volvía a subir a casa con las manos vacías.
—¿Y bien? —me preguntaba Denise.
—Pues nada —mascullaba yo.
—Pero, Joël, ¿cómo puede ser tan inútil? ¡A ver si nos esforzamos un poquito!
—Es que soy algo tímido.
—¡Venga ya, déjese de monsergas! En los platós de televisión no se le nota nada tímido.
—Porque a quien ve usted por televisión es al Escritor. Pero Joël es muy distinto.
—¡Pero vamos a ver, Joël, tampoco es tan complicado! Llama usted a la puerta, le regala unas flores y la invita a cenar. ¿Le da pereza ir a la floristería, es eso? ¿Quiere que me encargue yo?
Entonces llegó esa noche de abril, cuando fui a la Ópera de Ginebra, yo solo, a ver la representación de El lago de los cisnes.
Y hete aquí que en el entreacto, al salir a fumar un cigarrillo me topé con ella. Cruzamos unas palabras y, como ya estaba sonando el aviso para volver a la sala, me propuso ir a tomar algo juntos después del ballet. Quedamos en el Remor, un café a unos pasos de allí. Así fue como Sloane entró en mi vida.
Sloane era guapa, divertida e inteligente. Sin lugar a dudas, una de las personas más fascinantes que he conocido. Después de la noche del Remor, la invité a salir varias veces. Fuimos a conciertos y al cine. La llevé a rastras a la inauguración de una exposición de arte moderno infumable donde nos dio un ataque de risa y de la que salimos huyendo para ir a cenar a un restaurante vietnamita que le encantaba. Pasamos varias veladas en su casa o en la mía, escuchando ópera, charlando y arreglando el mundo. Yo no podía dejar de comérmela con los ojos: estaba postrado ante ella. Cómo entornaba los ojos, cómo se retocaba el pelo, cómo sonreía levemente cuando algo le daba apuro, cómo jugueteaba con los dedos de uñas pintadas antes de hacerme una pregunta. Me gustaba todo de ella.
No tardé en pensar solo en ella. Tanto es así que aparqué temporalmente el libro.
—Ay, Joël, está usted en las nubes —me decía Denise al comprobar que ya no escribía ni una línea.
—Es por Sloane —explicaba yo delante del ordenador apagado.
No veía el momento de estar con ella y reanudar nuestras conversaciones interminables. No me cansaba nunca de oírle contar su vida, qué la apasionaba, qué le apetecía y a qué aspiraba. Le gustaban las películas de Elia Kazan y la ópera. Una noche, después de cenar con mucho vino en una cervecería del barrio de Pâquis, acabamos en el salón de mi casa. Sloane contempló, divertida, los adornos y los libros de las estanterías de la pared. Estuvo mucho rato mirando un cuadro de San Petersburgo que había sido de mi tío abuelo. Luego les dedicó otro buen rato a las bebidas fuertes del mueble bar. Le gustó el esturión en relieve que decoraba la botella de vodka Beluga y lo serví en un par de vasos con hielo. Encendí la radio, el programa de música clásica que escuchaba muchas noches. Me desafió a identificar al compositor que estaba sonando. Fácil, era Wagner. Así que me besó con La valquiria y me acercó a ella tirando de mí y susurrándome al oído que me deseaba.
La relación duró dos meses. Dos meses maravillosos. A lo largo de los cuales, sin embargo, el libro sobre Bernard fue recuperando terreno. Al principio aproveché las noches en que Sloane tenía guardia en el hospital para adelantarlo. Pero cuanto más adelantaba, más me metía en la novela. Una noche, Sloane sugirió que saliéramos: por primera vez, no acepté la oferta. «Tengo que escribir», le expliqué. De entrada, Sloane fue de lo más comprensiva. También ella tenía un trabajo que a veces la tenía más ocupada de lo previsto.
Y entonces rechacé salir por segunda vez. Tampoco en esta ocasión se lo tomó a mal. Tenéis que entenderme: me encantaba cada instante que pasaba con Sloane. Pero tenía la sensación de que iba a estar con ella para siempre, de que esos momentos de complicidad se repetirían indefinidamente. Mientras que la inspiración para una novela podía esfumarse tan rápido como había surgido, y la ocasión la pintan calva.
La primera pelea se produjo una noche a primeros de junio, cuando, después de acostarnos, me levanté de la cama para vestirme.
—¿Adónde vas? —me preguntó.
—A mi casa —contesté con toda naturalidad.
—¿No te quedas a dormir?
—No, quiero escribir un rato.
—O sea, que vienes, te desfogas y hasta la próxima.
—Tengo que adelantar la novela —le expliqué, contrito.
—¡No me digas que te vas a pasar todo el rato escribiendo! —estalló—. ¡Te tiras con eso todo el día, hasta última hora de la tarde, y después de cenar, e incluso los fines de semana! ¡Esto se está saliendo de madre! Ya no me propones hacer nada.
Noté que nuestra relación se iba apagando tan deprisa como había prendido. Tenía que hacer algo. Por eso, al cabo de unos días, la víspera de marcharme a una gira de diez días por España, llevé a Sloane a cenar a su restaurante favorito: el japonés del Hôtel des Bergues, cuya terraza estaba en la azotea del establecimiento y tenía unas vistas a la rada de Ginebra que quitaban el hipo. Fue una velada de ensueño. Le prometí a Sloane ser menos escritor y más «nosotros», insistiendo una y otra vez en lo mucho que significaba ella para mí. Incluso empezamos a planear irnos juntos de vacaciones en agosto a Italia, un país que a los dos nos gustaba especialmente. ¿Mejor la Toscana o Apulia? Ya lo investigaríamos cuando volviera de España.
Nos quedamos en la mesa hasta que cerraron el restaurante, a la una de la madrugada. Era una noche templada de finales de primavera. Durante la cena, tuve la extraña sensación de que Sloane estaba esperando algo de mí. Y en el momento de irnos, cuando me levanté de la silla y los empleados comenzaron a pasar la fregona por la terraza a nuestro alrededor, Sloane me dijo:
—¿A que se te ha olvidado?
—¿Olvidado qué? —pregunté.
—Hoy era mi cumpleaños...
Al ver mi cara de pánico, comprendió que no se equivocaba.
Se marchó hecha una furia. Intenté retenerla, deshaciéndome en excusas, pero ella se subió al único taxi libre que había delante del hotel y me dejó plantado en el umbral, ante la mirada jocosa de los aparcacoches. En lo que tardé en llegar al número 13 de la avenida de Alfred-Bertrand, Sloane ya estaba en casa, había desconectado el teléfono y se negaba a abrirme. Al día siguiente me marché a Madrid y mientras estuve allí le envié abundantes mensajes de texto y de correo electrónico que no obtuvieron respuesta. Me quedé sin saber nada de ella. Volví a Ginebra el viernes 22 de junio por la mañana para encontrarme con que Sloane había roto conmigo.
Fue la portera, la señora Armanda, quien hizo de mensajera. Me paró cuando estaba entrando en el edificio:
—Hay una carta para usted.
—¿Para mí?
—Es de su vecina. No quería meterla en el buzón por la asistente de usted, que le abre el correo.
Abrí el sobre en el acto. Encontré una nota de unas pocas líneas:
Joël:
No va a funcionar.
Hasta pronto.
Sloane
Esas palabras me dieron de lleno en el corazón. Subí a casa con la cabeza gacha. Pensé que allí, al menos, estaría Denise para subirme los ánimos en los días venideros. Denise, la mujer encantadora a la que su marido había dejado por otra, un icono de la soledad moderna. Nada mejor para sentirse menos solo que encontrarse con alguien que está aún más abandonado. Pero al entrar en el piso me encontré con que al parecer Denise se marchaba. No eran aún ni las doce.
—¿Denise? ¿Adónde va? —le pregunté a modo de saludo.
—Hola, Joël, ya lo avisé de que hoy me iría pronto. Mi vuelo sale a las tres.
—¿Su vuelo?
—¡Joël! ¡No me diga que se le ha olvidado! Lo hablamos antes de que se fuera a España. Me voy quince días con Rick Corfú.
Rick era un individuo a quien Denise había conocido por Internet. Efectivamente, habíamos hablado de esas vacaciones.
Se me había ido de la cabeza.
—Sloane me ha dejado —anuncié.
—Ya lo sé; lo siento mucho, de verdad.
—¿Cómo que ya lo sabe? —dije, extrañado.
—La portera abrió la carta que Sloane dejó para usted y me lo contó todo. No he querido decírselo mientras estaba en Madrid.
—Y, aun así, ¿va a marcharse? —le pregunté.
—¡Joël, no voy a anular mis vacaciones porque lo haya dejado su novia! Además, seguro que encuentra a otra en un pispás. Todas las mujeres le ponen ojitos. Hale, nos vemos dentro de quince días. ¡Ya verá cómo se pasan enseguida! Y lo tengo todo previsto, , he ido a la compra. ¡Fíjese! Denise me llevó corriendo a la cocina. Al enterarse de que Sloane y yo habíamos roto, se había anticipado a mi reacción: iba a quedarme encerrado en casa. Preocupada a todas luces por que dejase de alimentarme en su ausencia, había hecho un impresionante acopio de provisiones. Desde las alacenas hasta el congelador, estaba todo lleno de comida. Hecho lo cual, se marchó. Y yo me quedé solo en la cocina. Me preparé un café y me acomodé en el mostrador largo de mármol negro, enfrente de todas las sillas altas que se alineaban desesperadamente vacías. En esa cocina cabíamos diez, pero no había nadie más que yo. Me arrastré hasta el despacho donde pasé mucho rato mirando una foto mía con Sloane. Luego, cogí una ficha y escribí «Sloane» y, a continuación, la fecha de este espantoso día en que me había dejado, con la anotación «22/6: un día que hay que olvidar». Pero era imposible sacarme a Sloane de la cabeza. Todo me la recordaba. Incluso el sofá del salón, en el que acabé dejándome caer y que me trajo a la memoria cómo, pocos meses antes, en ese mismo sitio y encima de ese mismo tapizado, había empezado la más extraordinaria de las relaciones, que yo había conseguido echar a pique.
Me contuve para no ir a llamar a la puerta del piso de Sloane ni telefonearla. Pero a última hora de la tarde, como ya no podía más, me acomodé en la terraza, fumando un cigarrillo tras otro, con la esperanza de que Sloane se asomase también y nos encontrásemos «por casualidad». Sin embargo, la señora Armanda, que me vio desde la acera cuando salió a pasear al perro y cuando volvió, al cabo de una hora, se fijó en que yo seguía allí, me dijo desde el portal: «No sirve de nada esperar, Joël. No está. Se ha ido de vacaciones».
Me metí otra vez en el despacho. Sentía que necesitaba irme. Me apetecía alejarme temporalmente de Ginebra, quitarme de encima los recuerdos de Sloane. Me apetecía tener calma y serenidad. Entonces, entre las notas sobre Bernard que tenía encima de la mesa, me fijé en la que se refería a Verbier. Le encantaba ir allí. La perspectiva de pasar allí algún tiempo, de disfrutar de la tranquilidad de los Alpes para centrarme, me atrajo en el acto. Encendí el ordenador y me metí en Internet: enseguida me topé con la página web del Palace de Verbier, un hotel mítico; me bastaron unas pocas fotos para convencerme: la terraza soleada, el jacuzzi con vistas a unos magníficos paisajes, el bar de luces tamizadas, los salones acogedores y las suites con chimenea. Era exactamente el entorno que necesitaba. Pinché en la pestaña de reservas y me puse a teclear.
Así fue como empezó todo.
El enigma de la habitación 622. Joël Dicker. Traducción de María Teresa Gallego y Amaya Urrutia. 624 páginas. Alfaguara en castellano y La campana en catalán. Se publica el 3 de junio.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































