¿Y si ‘Mujercitas’ no fuese un libro feminista?
La novela de Louisa May Alcott no ha estado exenta de relecturas y debates, una polémica que se ha reavivado este otoño en el 150º aniversario de su publicación
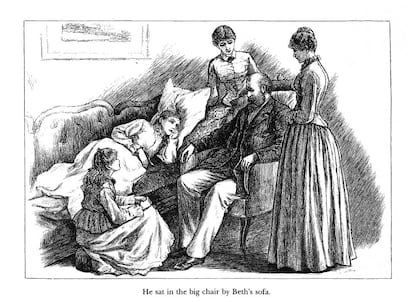

La primera lectora que quedó arrebatada por la historia de las cuatro hermanas March fue Lilly Almy, la joven sobrina del editor Thomas Niles, en 1868. Su tío le pasó los primeros capítulos de la novela, unas páginas que tanto la autora, Louisa May Alcott, como él convenían en que eran bastante sosas. Al ver el entusiasmo de Lilly, Niles intuyó el sensacional éxito: animó a Alcott a quedarse con royalties, se inventó el título (el borrador se llamaba La familia patética) y le sugirió que dejara abierta la posibilidad de una segunda parte. Su instinto de editor no falló: dos semanas después de su publicación, el 30 de septiembre de 1868, se agotó la tirada de 2.000 ejemplares de Mujercitas y las lectoras escribían pidiendo una secuela, que estuvo lista tres meses después. El libro que juntaba las dos partes quedó consagrado como un inspirador clásico para inquietas adolescentes.
Cabe preguntarse si una novela puede o debe ser feminista, si ese es el rasero por el que debe ser medida
Traducciones, adaptaciones cinematográficas y televisivas, obras de teatro y sobre todo millones de lectoras han probado a lo largo de siglo y medio el irresistible encanto de la inconformista Jo y sus hermanas. Desde Ursula K. Le Guin hasta Simone de Beauvoir, pasando por Hillary Clinton, el número de mujeres que han citado esta novela como una lectura fundamental la convierten en un gran Bildungsroman femenino. Y sin embargo Mujercitas no ha estado exenta de relecturas y debates que cuestionan que se trate de una novela feminista, una polémica que arrancó en los sesenta y que se ha reavivado este otoño al calor del 150º aniversario en pleno fragor de la era Me Too.
Cabe preguntarse si una novela puede o debe ser feminista, si ese es el rasero por el que debe ser medida, pero lo cierto es que ninguna obra está a salvo de lecturas desde otro prisma más allá del estrictamente literario. De ahí que la crítica Hillary Kelly apunte que “resulta francamente extraño que mujeres inteligentes consideren que un libro en el que los sueños de las protagonistas son desechados para acabar metidas en una vida dedicada a zurcir calcetines sea señalada como lectura obligatoria para las niñas de hoy”. Su airado comentario en New York Magazine probablemente esté a la altura de lo que muchas lectoras sintieron en 1869 cuando leyeron la segunda entrega de Mujercitas, pero por motivos distintos. Que las tres hermanas March que sobreviven (la frágil Beth muere) acabaran casadas, renunciando a la vida artística que Jo imaginaba para ellas, indigna a Kelly. Sin embargo, lo que a sus antepasadas les dolió es que la autora no atendiera a sus deseos (expresados en cientos de cartas) de que la rebelde Jo se casara con su amigo y vecino. “No casaré a Jo con Laurie para satisfacer a nadie”, escribió Alcott. También mostró su hartazgo con las misivas en las que le preguntaban quién desposaría a quién “como si fuera el único final y objetivo en la vida de una mujer”, según recoge Anne Boyd Rioux en el ensayo recientemente publicado en EE UU Meg, Jo, Beth and Amy: The Story of Little Women and Why It Still Matters (Meg, Jo, Beth y Amy: la historia de Mujercitas y por qué aún importa).
A Louisa May Alcott sus padres le inculcaron algo distinto. Amigos y vecinos del círculo trascendentalista, Abigail y su excéntrico esposo Bronson eran abolicionistas y creían en la igualdad de derechos de las mujeres. Pero todo ideal contiene sus contradicciones. Cuando de pequeña a Louisa le preguntó su padre que qué pensaba que era un filósofo, ella describió la imagen de un hombre subido a un globo cuya familia sostiene las cuerdas intentando llevarlo a tierra. Como la Escarlata O’Hara de Lo que el Viento se llevó, (otra aguerrida norteamericana, aunque sureña) Alcott se propuso que con su pluma impediría que su familia pasara hambre. Y vaya si lo consiguió.
Cuando recibió el encargo de escribir “un libro para chicas”, Alcott dijo que lo intentaría, aunque confesaba a un amigo: “Nunca me gustaron las chicas ni conocí a muchas, excepto a mis hermanas”. Tiró de recuerdos y tuvo la osadía de crear a una desenfada heroína capaz de trepar y correr como cualquier muchacho, bondadosa y temperamental. Jo y sus hermanas viven en un hogar idílico, pero no son perfectas; tienen envidias, discusiones, vergüenzas. Uno de los primeros críticos alabó la novela por “sencilla y verdadera”. Ese realismo quizá fue lo que llevó a Alcott en el siglo XIX a casar a las March y describir en la segunda parte sus esforzadas vidas matrimoniales. En Reino Unido, el (decepcionante y ñoño para muchas) segundo libro se ha mantenido separado del primero y lleva por título Good Wives (Buenas esposas). En español la editorial Lumen ha publicado una edición ilustrada del tomo de 1868, y ahí los matrimonios quedan fuera.
La crítica feminista se ha centrado en la visión edulcorada de la vida familiar que frustra los sueños juveniles de las protagonistas
La discusión feminista arrancó en 1968 al cumplir Mujercitas un siglo, y en ella participaron, entre otras, Gloria Steinem y Judith Fetterly. La crítica se centraba en la visión edulcorada de la vida familiar que frustra los sueños juveniles de las protagonistas, la fijación con el matrimonio y el hogar. Pero ¿no forma parte esto de la experiencia femenina? ¿Los finales pueden ser felices y amargos a la vez? El desenlace matrimonial de las March puede resultar frustrante (más aún si se tiene en cuenta que Alcott condujo a sus protagonistas a un estado civil que no quiso para sí), pero de lo que no cabe duda es de que la escritora dotó a sus heroínas de la libertad para elegir. Ninguna se casa obligada ni por dinero: son dueñas de su destino, la libertad última a la que cabe aspirar. Quizá la nueva adaptación cinematográfica que prepara la directora Greta Gerwig, en la que Saoirse Ronan dará vida a Jo, logre responder a los reproches de hoy.
El 28 de septiembre, dos días antes de cumplirse el aniversario de Mujercitas, la doctora Blasey Ford testificó ante el comité del Senado de EE UU en la confirmación de Brett Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo, un hito en la historia feminista de ese país. Las librerías allí se llenan desde hace meses de distopías femeninas que retoman el hilo de lo que Margaret Atwood escribió en su Cuento de la criada, y de ensayos como el de Rebecca Traister sobre el poder revolucionario de la indignación de las mujeres. ¿Dónde queda la novela de Alcott? En ella se encuentra Marmee, la madre que confiesa a su hija que vive “enfadada cada día de su vida”. Esa lección, por el momento, sigue de rabiosa actualidad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































