Un mundo no tan imaginario
La escritora argentina publica el segundo capítulo de su serie sobre las relaciones amorosas

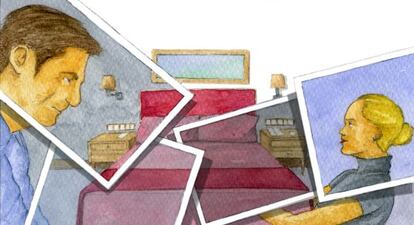
Un día, ya no se sabe cuándo ni cómo, en uno de esos encuentros, entre las sábanas revueltas de un hotel, él dijo que la quería. Lo dijo con esa voz adormecida que a ella le gustaba tanto (y que la hacía pensar en cigarrillos, aunque ninguno de los dos fumara, y en café, aunque ninguno de los dos tomara café), y sopesó esas palabras sintiendo pánico y felicidad, pánico y triunfo: pánico. Y dijo (porque hay un momento para decir esas cosas, y ese momento es siempre un momento frágil, pasajero) que ella también lo quería, y se sintió sincera pero irresponsable, la protagonista de una película absurda. Ese día ella lloró abrazada a él, pero él no lloró, y entonces ella ya no volvió a llorar. Así es como, a veces, se dirimen las cosas.
No viven en la misma ciudad, de modo que la existencia de ambos se ha transformado en una larga sucesión de excusas: viajes que duran más de lo que deberían, reuniones de negocios en sitios más o menos improbables. Pero lo hacen de manera natural —impunemente—, y entonces nadie ve, en eso, ninguna irregularidad.
Viven un poco entre paréntesis, entre un encuentro y el que sigue, haciendo planes que nunca cumplen (ir al cine, porque siempre termina pareciendo una pérdida de tiempo; pasar unos días en una playa, porque de todos modos se encerrarían en un hotel). Están orgullosos de cuidar los detalles, de no caer en el cliché: de no cuchichear a escondidas, de no decir “necesito un tiempo”. Actúan como si fueran solteros, como si no los separaran cuatro hijos —y una mujer y un marido— sino un puñado de kilómetros.
A veces se quedan despiertos en la oscuridad, acariciando con los pies sábanas que huelen a lavandería, mirando sin ver la sombra de una lámpara, pensando en silencio cosas que los atormentan (“¿Seré capaz?”, “¿habrá dolor?”). Otras veces se miran largamente a los ojos hasta que él dice: “¿Estás bien?”, y ella se queda muda durante unos segundos —y espera que él sepa ver, en eso, una respuesta—, y entonces sonríe y dice: “Sí, estoy bien”. Casi siempre es mentira.
Se hacen preguntas tontas, sabiendo que son las mismas preguntas tontas que se han hecho todos: ¿qué te gusta de mí, qué cambiarías? Pero no se hacen las preguntas que en verdad quieren hacerse: ¿cómo es el sexo con tu marido, cómo es el sexo con tu mujer, por qué están juntos?
Se hacen preguntas tontas, sabiendo que son las mismas preguntas tontas que se han hecho todos: ¿qué te gusta de mí, qué cambiarías? Pero no se hacen las preguntas que en verdad quieren hacerse: ¿cómo es el sexo con tu marido, cómo es el sexo con tu mujer, por qué están juntos? Las cosas que no se dicen yacen en cuartos de hotel cuyos televisores nunca encienden, en baños llenos de sales de L’Occitane que jamás usan. Se parapetan detrás de la ignorancia, imaginando que el mundo es esa caja de cemento con una cama y dos mesas de luz y un baño con piso de porcelanato. Repasan, una y otra vez, su historia: “¿Sabías que esto iba a terminar así cuando me viste en ese avión?”, o “¿Cómo fue que te atreviste a escribirme?”. Son como niños pidiéndoles a sus padres que les cuenten, por enésima vez, cómo se conocieron: la tierna revisitación de la leyenda.
No pueden salir a la calle tomados de la mano, jamás fueron juntos de compras y, en los bares y en los restaurantes, mantienen una actitud distante y tiesa. Pero, sin embargo, todo eso que pasa —esa larga sucesión de tardes pastando en la languidez malsana y mórbida del amor y el sexo— parece más real que nada de lo que les pasa. Más real que el colegio de los niños. Más real que pagar los impuestos. Más real que el trabajo.
Se muestran fotos de sus vacaciones con otras personas —marido, mujer, los hijos— y hacen comentarios jocosos —“Qué traje de baño tan extravagante”, “Qué chico tan lindo”—, pero son fotos que, en realidad, les rompen el corazón. Cuando hablan del futuro e imaginan dónde y cómo (una casa, un trabajo posible, una manera), se detienen un segundo antes de que todo se torne insoportablemente doloroso y hacen bromas: ella dice que, cuando vivan juntos, él se volverá panzón en menos de dos meses, y él que ella aparecerá embadurnada en crema depilatoria después del primer año. (Pero, de todas formas, todo se torna insoportablemente doloroso, y hay algo triste y patético en el intento de escapar de ese dolor haciendo bromas idiotas, y lo saben, y no pueden evitarlo). Cuando llega la hora de hacer la maleta, van y vienen por la habitación como robots, juntando medias y zapatos. Ella finge que esa tarea —que la horroriza— no le importa, y dice cosas como: “¿Hará frío en el aeropuerto?”. Él se concentra maniáticamente en recoger las medias porque esa es su forma de sobrevivir. Al despedirse, no se hacen promesas ni se dan explicaciones y se dicen adiós con un abrazo limpio, sin besarse. Pero cuando ella se queda sola siente ganas de gritar.
Mientras no están juntos, viven un poco aturdidos, dispersos, y el deseo es una jaula, una jalea, un magma que lo cubre todo.
Mientras no están juntos, viven un poco aturdidos, dispersos, y el deseo es una jaula, una jalea, un magma que lo cubre todo. Ella, desde su ciudad, le escribe contándole que cocinará fideos. Él, que irá al supermercado. Omiten la circunstancia que rodea: las parejas, los niños. Tienen una vida en común, y es esa: una vida hecha de cuartos de hotel que desaparecen y aparecen como relámpagos, como mojones de una dicha interrumpida, de una felicidad lunática. Ella siente que todos los lugares comunes del cine y las novelas se hacen realidad (siente, por ejemplo, que se le podrían romper los huesos de placer). Él siente que ella es todas las cosas que ni siquiera sabía que quería.
Pero un día ella dirá algo que en realidad no cree, y él dirá algo que en realidad no piensa. Y así es como termina todo. Y nunca nada será tan bueno como eso.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
























































