El marqués de Bolíbar
En esta novela fantástica de Leo Perutz, se entremezclan el amor, la guerra y los celos
Hacia las ocho de la mañana divisamos por fin las dos torres blancas de la iglesia de la villa de La Bisbal. Estábamos calados hasta los huesos, yo y mis quince dragones y el capitán Eglofstein, el adjunto al regimiento, que había venido con nosotros para encargarse de los asuntos a tratar con el alcalde.
El día anterior, nuestro regimiento había tenido un violento enfrentamiento con la guerrilla y su caudillo Saracho, a quien nuestros hombres, no sé por qué motivo, llamaban «el Tonel»; quizá fuera debido a su figura rechoncha. Hacia el atardecer habíamos logrado dispersar a los rebeldes; los habíamos perseguido hasta el interior de sus bosques y habíamos estado a punto de prender al propio Tonel, el cual, a causa de su gota, caminaba con lentitud.
A continuación habíamos hecho el vivac en campo abierto, para disgusto de nuestros dragones, que maldecían por no hallar, después de un día semejante, siquiera un puñado de paja seca para dormir. Bromeando, les prometí a cada uno de ellos un lecho de plumas con cortinajes de seda tan pronto como llegáramos a La Bisbal, y se dieron por satisfechos.
Yo mismo pasé una parte de la noche con Eglofstein y Donop en los aposentos del coronel. Para alegrarle el ánimo, bebimos ponche caliente y jugamos al faraón. Pero no conseguimos hacer que dejara de hablar de su difunta esposa. Al final tuvimos que abandonar las cartas para escucharlo, y nuestro trabajo nos costó no ponernos en evidencia, pues no había oficial en todo el regimiento de Nassau que no hubiera tenido por amante durante algún tiempo a la hermosa Françoise-Marie.
A las cinco de la mañana me puse en marcha con Eglofstein y mis dragones. «Prenez garde des guerrillas!», exclamó a mis espaldas el coronel, mientras me alejaba a caballo. Aquel servicio era de los llamados de fatigue, pero qué remedio me quedaba, siendo como era el más joven de los oficiales del regimiento.
El camino estaba libre y los insurgentes no nos hostigaron. En la calzada yacían unas cuantas mulas reventadas. Pero antes de la aldea de Figueras encontramos a dos españoles muertos, que se habían arrastrado agonizantes hasta allí; uno de ellos era un guerrillero de la banda de Saracho, y el otro llevaba el uniforme del regimiento de Numancia; sin duda habían confiado en alcanzar la aldea al amparo de la oscuridad, pero la muerte les había cerrado el paso.
Encontramos Figueras totalmente abandonada por sus habitantes; los campesinos se habían refugiado en las montañas con sus rebaños. Sólo en el mesón, al otro extremo de la aldea, había tres o cuatro españoles, de los llamados «dispersos», soldados errantes del Tonel, que se dieron de inmediato a la fuga cuando nos acercamos. Llegados al lindero del bosque, aullaron hacia nosotros, como posesos, su «¡Muerte a los franceses!», pero ninguno de ellos abrió fuego. Uno de mis dragones, el cabo Thiele, les gritó: «Por los siglos de los siglos, amén, ¡so mastuerzos!», creyendo, Dios sabrá por qué, que «muerte a los franceses» significaba «Loado sea nuestro señor Jesucristo».
Al llegar a las puertas de La Bisbal, encontramos al alcalde, que nos aguardaba allí en compañía del consistorio en pleno y algunos otros ciudadanos. En cuanto desmontamos, se aproximó a nosotros y nos dio la bienvenida con las palabras usuales en tales circunstancias.
La ciudad, nos dijo, se hallaba predispuesta en favor de los franceses, pues los guerrilleros del caudillo Saracho habían causado muchos daños a los ciudadanos, extorsionándolos y robando su ganado a los campesinos. La única excepción eran unos pocos elementos hostiles que se habían aposentado en la ciudad. Y nos rogó que tratáramos a la ciudad con miramiento, pues él y sus convecinos estaban ansiosos de hacer todo lo que estuviese en sus manos para ayudar a los valientes soldados del
gran Napoleón.
Eglofstein replicó con pocas palabras que él no podía prometer nada, pues el trato que había de recibir la ciudad dependía única y exclusivamente de las disposiciones del coronel. A continuación se dirigió a la casa consistorial, en compañía del alcalde y el secretario, para extender los pases de pernocta. Los ciudadanos, que habían asistido a la entrevista mudos y atemorizados y con los sombreros en las manos, se desperdigaron, apresurándose a regresar a sus casas junto a sus mujeres.
Yo, por mi parte, dispuse a varios de mis hombres en la puerta de la ciudad y luego entré en una posada situada extramuros, al borde de la carretera, para esperar la llegada del regimiento ante una taza de chocolate caliente que el posadero se ofreció de inmediato a servirme.
Tras el desayuno salí al huerto, pues el aire de la angosta sala de la posada, que apestaba a pescado frito, me producía malestar. El huerto, en el que el posadero, sin el menor sentido del orden, había plantado cebollas, ajos, calabazas y habas, no era grande ni estaba bien cuidado, pero el olor de la tierra mojada por la lluvia me hizo bien. El huerto lindaba con un gran jardín en el que se alzaban higueras, olmos y nogales; un estrecho sendero, orillado de tejos, conducía, por entre parterres de césped, a un estanque, y al fondo se alzaba una casa de campo blanca, cuyos techos de pizarra mojados por la lluvia ya me habían llamado la atención desde la carretera.
Tras mis pasos salió al jardín, desde la posada, el cabo a mi servicio, que se me acercó irritado hasta la exasperación y echando pestes:
—¡Mi teniente! —exclamó—. Por la mañana, sopa de harina barata, al mediodía sopa y por la noche pan con ajos. Ése es nuestro rancho desde hace semanas. Cuando alguno de nosotros, por la carretera, requisaba unos cuantos huevos a un campesino, le caía un consejo de guerra. Pero usted nos prometió que en La Bisbal tendríamos la mesa preparada, el mejor vino puesto a enfriar en el pozo y en cada escudilla un suculento pedazo de tocino. Y sin embargo
—¿Qué? ¿Qué os ha puesto el posadero?
—¡Arenques de los peores, a cuatro cuartos la docena, y además podridos! —gritó el cabo, enseñándome en la palma de la mano una pescadilla de las que los campesinos españoles suelen conservar en tinajas llenas de vinagre.
—¡Pero Thiele! —le dije bromeando—. Está escrito en la Biblia: «Todo lo que vive y se mueve os servirá de alimento». Entonces, ¿por qué no ese pescado?
El cabo quiso replicarme enojado, pero en aquel momento no se le ocurrió ninguna respuesta apropiada a mi cita bíblica. Y un instante después se llevó el dedo a
los labios, aún abiertos, y me cogió de la muñeca. Había visto algo que hizo desaparecer inmediatamente su irritación.
—¡Mi teniente! —dijo en voz baja—. Ahí hay uno escondido.
De inmediato me tiré al suelo y me acerqué a gatas y sin hacer ruido a la verja del jardín.
—Un guerrillero —susurró a mi lado el cabo—. Allí, entre los matorrales.
Ciertamente, en ese momento vi, apenas a diez pasos de distancia, a un individuo agazapado entre las matas de laurel. No llevaba sable ni trabuco, y si iba armado, debía de llevar el arma oculta entre sus ropas.
—Ahí hay otro. Y ahí también. ¡Y ahí, y ahí! Mi teniente, son más de una docena. ¿Qué se traerán entre manos?
Tras los troncos de los olmos y los nogales, entre los tejos, entre los arbustos y sobre el césped, por todas partes vi hombres tumbados o agachados. Ninguno de ellos parecía haber notado aún nuestra presencia.
—Corro a la casa a dar la voz de alarma a los demás. Esto debe de ser una guarida o quizás el cuartel general de los guerrilleros. Seguro que el Tonel no anda muy lejos —susurró el cabo.
Y en ese instante salió por la puerta de la casa de campo un hombre alto y anciano, cubierto con un abrigo oscuro con vueltas de terciopelo, que, caminando lentamente, con la cabeza gacha, bajó los peldaños de la escalera.
—Apostaría que van a por él —dije en voz baja, sacando mi pistola.
—¡Esos bandidos van a asesinarlo! —masculló el cabo.
—¡Cuando salte la verja, te vienes detrás de mí y caemos los dos en medio de ellos! —ordené, pero inmediatamente uno de los hombres salió de detrás de un montón de grava y se lanzó a toda prisa hacia la espalda del anciano.
Levanté la pistola y apunté, pero un instante después la dejé caer, pues íbamos a ser testigos de uno de los espectáculos más singulares que he visto en mi vida. Mi
madre tiene un hermano que es médico en un manicomio de Kissingen; y de niño yo iba de vez en cuando a visitarlo. Y, a fuer de sincero, en aquel momento me sentí trasladado al jardín de aquel manicomio. Pues el hombre se quedó parado tras el anciano, a un paso de distancia, se quitó el sombrero y exclamó a voz en grito:
—¡Señor marqués de Bolibar! ¡Os deseo muy buenos días, excelencia!
Y en el mismo instante salió de detrás de una estatua de piedra arenisca un individuo alto y calvo vestido de arriero que también se dirigió, con torpes pasos de baile, hacia el anciano, e, inclinándose, graznó:
—Mis respetos, señor marqués. Viva vuestra excelencia mil años.
Pero lo más extravagante de todo era que el anciano seguía su camino, conduciéndose como si no hubiese visto ni oído a ninguno de los dos. Entretanto, se había acercado a donde yo estaba y pude ver su rostro, que me pareció sobremanera rígido e inalterable. Su cabello era totalmente blanco, y la frente y las mejillas, pálidas. Tenía los ojos fijos en elsuelo; nunca olvidaré sus rasgos intrépidos y terribles.
A medida que seguía caminando, los hombres, uno tras otro, iban saliendo de sus escondrijos; como en una farsa de marionetas, se asomaban por todas partes, de entre los arbustos, de detrás de los árboles, de debajo de los bancos del jardín, se descolgaban de los árboles, se cruzaban en su camino y le gritaban:
—¡Vuestro humilde servidor, señor marqués de Bolibar!
—Muy buenos días, señor marqués, ¿cómo está la salud de vuecencia?
—Ilustrísimo señor, mis respetos y homenajes.
Pero el marqués continuaba en silencio su marcha, sin hacer nada para alejar a los incómodos lacayos que le saludaban, arremolinándose a su alrededor como las
moscas en torno a una escudilla de miel; su rostro permanecía inalterable, como si todo aquel griterío y todos aquellos saludos no fueran dirigidos a él, sino a otra
persona a quien no veía.
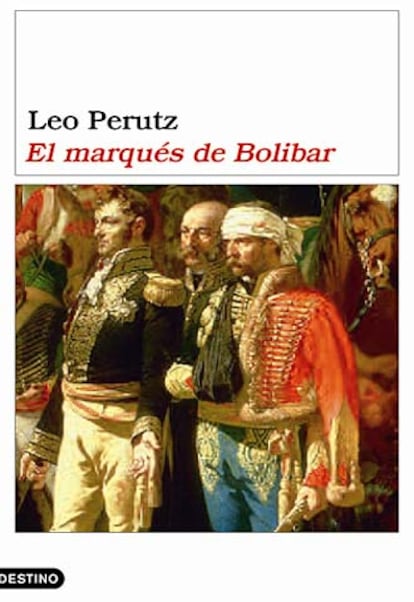
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































