Juan Gabriel Vásquez encuentra a la Madame Bovary del siglo XX: “Quise saber por qué murió de tristeza”
El escritor transforma en literatura la vida de Feliza Bursztyn, escultora colombiana exiliada en Francia a la que descubrió en una vieja columna de Gabriel García Márquez. Reconstruye su vida y su muerte en ‘Los nombres de Feliza’


Reconocer el momento exacto en que nace un libro es casi tan emocionante como identificar el día en que empezó una relación o la idea misma de una nueva criatura. Y eso no siempre es evidente. Pero Juan Gabriel Vásquez tiene muy claro que su nueva novela, Los nombres de Feliza (Alfaguara), brotó en un instante muy especial al que puede poner su particular cumpleaños. Y sumar varios hitos en el camino. Vamos a verlo.
Vásquez, nacido en Bogotá en 1973, tenía 23 años cuando se instaló en París. Había pasado la carrera de Derecho leyendo literatura en las últimas filas del aula y perseguía los pasos de sus mitos en esa ciudad mágica en la que Joyce, Scott Fitzgerald, Hemingway, Vargas Llosa, García Márquez o Cortázar habían levantado una arquitectura narrativa tan monumental como inmaterial. Edificios que no se ven precisamente al caminar por los Campos Elíseos o el Sacré Coeur, pero que están ahí, en las páginas absolutas de los autores y de quienes los han leído.

Lo que pronto se vio obligado a perseguir el joven colombiano, sin embargo, no fue tanto a las musas como las consultas, salas de espera y largos viajes en metro por la ciudad para afrontar un problema de salud que esos días le hizo la vida más difícil. Y no era cuestión de llevar a Marcel Proust encima, sino lecturas más fáciles de compaginar con semejante trasiego, como una recopilación de las columnas de Gabriel García Márquez en EL PAÍS. Y fue una de ellas, dedicada a una mujer, la que encendió la chispa: “La escultora colombiana Feliza Bursztyn, exiliada en Francia, se murió de tristeza a las 10.15 de la noche del pasado viernes 8 de enero, en un restaurante de París”. Era 1982 y aquella lectura impactó a Juan Gabriel Vásquez en 1996.
“Hubo algo que se me quedó metido entre pecho y espalda. Yo nunca había oído hablar de ella, pero me nació la pregunta: ¿Quién era esa mujer? ¿Y cómo puede alguien morir de tristeza? Fue el germen de la novela”, cuenta hoy Vásquez. Así nació la corazonada de que ahí había algo poderoso y se puso en marcha el instinto, pero no las herramientas, que aún tardaría en fabricar antes aún que el propio libro. En total, 27 años han pasado. “Mis libros siempre se cocinan lentamente, pasa mucho tiempo desde la corazonada hasta la escritura”.
Hoy Vásquez habla con calma en su nuevo piso en Madrid, una ciudad a la que se está mudando después de una vida con etapas en París (1996-1998), Bélgica (1999), Barcelona (1999-2012), su Bogotá natal (2012-2023) y vuelta a París. El piso ya es hogar porque los libros no solo han llegado, sino que han encontrado su sitio en la estantería y, entre ellos, asoma una cabeza de barro que él ha modelado con sus propias manos en la misma escuela de escultura en la que se formó su protagonista, Feliza Bursztyn, en los cincuenta en París. Volveremos a ello.

Porque entre aquel chispazo inicial y el curso rápido de escultura hubo más pistas en el camino. Una está en Las reputaciones, libro de 2013 en la que el protagonista, un caricaturista político, dibuja a la escultora. “Entonces ya había tomado la decisión, veía claro un libro, pero aún no sabía cómo”. Y otras, más vinculadas a las herramientas, están en dos libros. El autor, premio Alfaguara por El ruido de las cosas al caer, necesitó escribir La forma de las ruinas (2015), sobre los asesinatos de dos importantes políticos colombianos, y Volver la vista atrás (2020), sobre la extraordinaria vida del cineasta Sergio Cabrera, para encontrar “la estrategia correcta”. “Ambas son novelas que navegan en aguas mixtas entre la ficción y la realidad y en las que está el ejercicio que he querido hacer aquí: la ficción no como invención absoluta sino como la imaginación del otro, de alguien que existe realmente. Para hacerlo me hacía falta aprender lo que aprendí con esos dos libros”.
Y lo que aprendió fue exactamente esto: a convertir una vida en literatura, a investigar a fondo hasta conocer los detalles más nimios de un personaje y, a partir de ahí, a levantar el andamiaje que se despega de las reglas de la biografía para tomar vuelo propio y aportar una creación propia. “Si jugamos a los porcentajes, creo que en esta novela hay un 25% de trabajo periodístico, un 25% de investigación de aquel momento histórico y un 50% de novelista”, asegura Vásquez. “Creo que todo mi ejercicio se parece un poco a esos momentos medio legendarios de Miguel Ángel poniendo la oreja en un bloque de piedra y diciendo: ‘¡Ah!, lo que estoy oyendo es el Moisés, eso es lo que está ahí y hay que sacarlo’. Es lo que siento que ha sido mi trabajo de novelista, tomar una mole inmensa, la experiencia ajena, el material de la historia colombiana, la biografía borrosa de un ser humano, y convertirlo en una figura estilizada que significa algo. Eso es la novela”.
El método de sus libros, relata, arranca siempre con un punto de partida periodístico. “Los primeros pasos son casi siempre una entrevista, un reportaje que hago para mí. Así ocurrió con Sergio Cabrera, con quien conversé con la grabadora durante siete años. También me hago preguntas sobre lo que somos en Colombia como país. Después del periodista entra el historiador que tiene que reconstruir un momento con documentos, archivos, fotografías. Y, en tercer lugar, entra el novelista, cuya única tarea es decir algo que ni el historiador ni el periodista puedan decir. ¿Y qué es eso? Se trata de ponerle alma. Contar el lado invisible y secreto de lo que es visible desde los hechos y los datos, contar lo que no se puede comprobar. Todo eso es la razón por la que Guerra y Paz nos dice cosas de las guerras napoleónicas que no nos dicen los libros de historia”.
Y esta es la fórmula del narrador que es Vásquez: “Mi interés es averiguar qué puede hacer mi libro que no se puede hacer desde otras maneras de contar el mundo”. Definición para tomar nota.

Por todo ello se arremangó y buscó las trazas de la historia, entabló relación con el viudo de Bursztyn y con todos los testigos vivos de la época y estableció el perfil de una mujer que le impactó por su poderosa vocación para ser artista; por trabajar con materiales heterodoxos como la chatarra o los sopletes, que más pertenecían al reino de la mecánica que al del arte; por su rebeldía y negativa a dejarse encasillar en ninguna convención; por su ascendencia judía, hija de unos padres que habían huido del nazismo, y a la vez laica. Por su temperamento imbatible; por una determinación que la llevó a abandonar a su marido y sus tres hijas en pos de una historia de amor y un salto de pértiga hacia el universo cultural; por conectar con la ilusión revolucionaria que se extendía por el continente y que en ella era incompatible con las guerrillas. Por sus amistades conservadoras, sus contradicciones, su ambigüedad y capacidad para vivir en varios mundos; por ser una mujer fuerte en un mundo machista; por ser de izquierdas en un país que Vásquez define como paranoico y atemorizado por los fantasmas del socialismo. Por su detención y tortura infernal en un momento de persecución política en una Colombia violenta; por su huida y refugio en París, donde la tristeza pudo más que la amistad de personas como García Márquez y Mercedes Barcha; que la fuerza de su esposo, que viajó hasta allí para reunirse con ella; o que la beca que estaba a punto de recibir para proseguir en Europa sus trabajos de arte.
Los nombres de Feliza convierte, así, a esta escultora en una especie de Madame Bovary del siglo XX, una Emma diferente porque estudió, se forjó y luchó con otras herramientas, pero con la misma bravura y la misma fatalidad. Una cuidadosa anatomía de un momento, de unas horas, de unos días, los últimos que vivió antes de caer muerta en un restaurante ruso de París.

Allí, en esa ciudad que también ha sabido convertir en personaje, Vásquez ha visitado el local que albergó ese restaurante, el piso que fue su última morada, donde los lectores sentiremos el frío que se colaba por sus ventanas desencajadas, y la mencionada escuela en la que Feliza se formó. “Yo necesito ir a los lugares de mis personajes, sean reales o de ficción. Cuando me di cuenta de que mi estudio, donde escribí la novela, daba a la calle de la Grande Chaumière, donde estaba la academia en la que ella estudió en los cincuenta, y descubrí que todavía existe, traté de entrar. No me lo permitieron porque solo pueden los estudiantes. ¿Y qué hice? Me inscribí en cursos de escultura, no solo para ver el lugar por dentro sino para sentir el material que ella también tuvo que trabajar y cómo es el proceso de aprendizaje. El resultado es esta cabeza de barro. Me llevó 30 horas”. La cabeza nos observa, impertérrita, y a ella volveremos otra vez.
“Con esta novela he pagado una deuda con ese París mítico al que llegué en 1996, donde Vargas Llosa escribió La casa verde; Cortázar, Rayuela; García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, y antes que ellos, Joyce firmó el Ulises y tantos autores que han sido definitivos para mí. Llegué como un joven latinoamericano que sueña con escribir novelas y va persiguiendo las placas de edificios o cafés donde ocurrió una escena, buscando ese París fetichista y mitómano que solo existe en la imaginación y que nunca se completa porque no existe”, asegura. “Aquí lo inventé, lo obligué a existir y eso me dio mucho gusto. Logré una reconciliación con ese París que llegué buscando”.
¿Pero de qué París estamos hablando? Del suyo y de todos. La vida de Feliza Bursztyn recaló ahí en los cincuenta y luego en los ochenta del pasado siglo. La de Vázquez, en los noventa —cuando conoció la historia— y en estos años veinte, cuando la escribió. Dos siglos y dos mundos radicalmente diferentes: “El París donde escribí el libro es una ciudad marcada por el miedo, de constante alerta terrorista, muy distinta a esa especie de inocencia de la ciudad a la que llegué por primera vez”. Por ello fue importante contar aquel París de los protagonistas, “a salvo de nuestras convulsiones del presente”.
París es personaje, como lo es Colombia y sus olas de violencia, la Revolución Cubana y la ilusión izquierdista; y —en mucha menor medida— Texas, patria del primer marido de Feliza Bursztyn y de sus hijas, a las que visitó asiduamente, o Israel, referencia constante para su familia. Y es que Vásquez defiende una “literatura de puertas afuera” que mira y se interesa por los fenómenos de la historia y de lo público y “que investiga ese mundo que hay más allá del lugar que ocupamos”. “Yo sigo creyendo en cierta forma en la novela social que explora nuestro lugar en conversación con el mundo, una novela que abre las puertas para examinar qué nos pasa cuando nuestras vidas privadas chocan con eso que llamamos historia”.
— ¿Es así como define su literatura? ¿Una literatura de puertas afuera?
— No lo sé muy bien, porque no escribo de manera programática. Pero mirando lo que ya he escrito puedo reconocer mis demonios y mis obsesiones, que son las relaciones entre vidas privadas y las fuerzas sociales que nos moldean. Mis novelas discuten eso, hablan del ser humano sometido a ciertas fuerzas, pero lo he entendido con el tiempo. No es un programa y no sé bien si los libros futuros seguirán así.
Ese amor por la literatura que entrecruza vidas privadas con la historia que las moldea le ha llevado a interesarse por obras más allá de los espacios íntimos que podrían ocurrir en cualquier país. “A mí me interesa lo que decía Balzac que era la novela: la historia privada de las naciones. Me interesa una literatura que se haga preguntas sobre lo que más ha marcado mi vida, que es mi país. Y la razón por la que escribimos de nuestros países —sea Vargas Llosa de Lima o Joyce de Dublín— no es porque lo conozcamos mejor, sino justamente por lo contrario: porque creemos conocerlo y de repente salta un monstruo de la oscuridad y nos sacude. Por ese desajuste escribimos”. Por ello escribe de Colombia y la pone en conversación con el exterior. “No en una exploración claustrofóbica y ombliguista, sino en relación con el mundo”.

Aquí hemos hablado de cómo nace una novela, también de cómo se hace y por qué. Cae la tarde invernal en este Madrid cosmopolita y creciente que ha elegido por la simultánea sensación de familiaridad y extrañeza que tanto le atrae a la vez. Pero nada en Juan Gabriel Vásquez, ni su novela ni esta conversación, existiría sin incluir las grandes referencias literarias que ha sumado en su vida y que, en esta ocasión, le han llevado a releer y dialogar con Marcel Proust. El hombre que también ha traducido a Conrad o Victor Hugo habla de “Marcel” varias veces y acude a él —en el libro y en la entrevista— para explicar las razones últimas de su búsqueda. “Marcel dice que un libro es como un instrumento óptico mediante el cual el lector se lee a sí mismo e identifica cosas que sin el libro no habría podido identificar. Si Feliza Bursztyn reviviera y leyera el libro quisiera saber si se ve en él o me he equivocado. Y me gustaría hacerle mil preguntas, saber cómo esa mujer que fue una especie de escándalo portátil se compadece con el diagnóstico de su amigo de que murió de tristeza. Eso quisiera saber”.
La duda queda flotando en el aire mientras su cabeza de barro parece mirarnos con desdén. “¿Tiene algún nombre esa escultura?”, le pregunto. “Por fortuna, no”, responde. “Si lo tuviera sería Fracaso número 1 y nada más”, bromea. Acaso ella nos recuerda que, a diferencia de Bursztyn, el oficio de escritor fue la mejor elección de Vásquez, aunque en su libro haya tardado 27 años. Y no 30 horas.
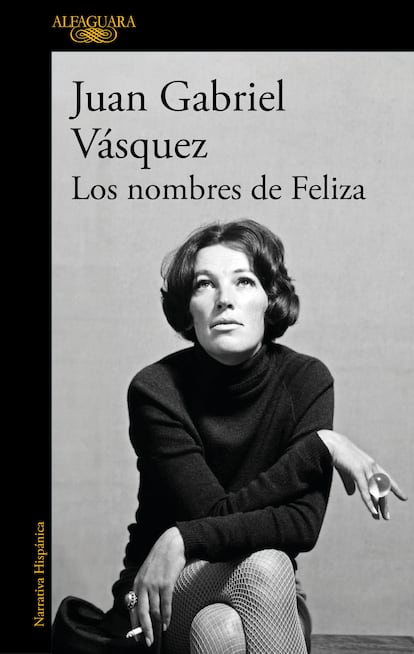
Los nombres de Feliza
Alfaguara, 2025
288 páginas
19,90 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































