En el sótano
Nuestra resplandeciente sociedad, que entroniza la juventud, esconde el sacrificio y la renuncia de miles de mujeres sin que el problema de los cuidados se convierta en un amplio y necesario debate público
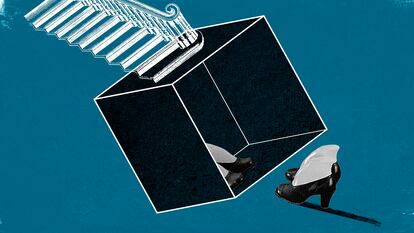
En el magnífico relato de Ursula K. Le Guin Los que se alejan de Omelas, la autora nos presenta una sociedad utópica en un día festivo, cuyos habitantes viven rodeados de paz y de belleza, e invita al lector a completar el cuadro proyectando en ella sus propios requisitos para la felicidad. El relato comienza describiendo una Arcadia feliz, para conducirnos después a los sótanos de ese paraíso. Allí, desamparado y sucio, escondido en la oscuridad de una mazmorra, llora un niño abandonado cuya cruel cautividad es requisito indispensable para el funcionamiento del engranaje de la brillante superficie. Hay quienes nunca quieren verlo, también quienes bajan al sótano y olvidan, pero unos pocos ciudadanos, una vez que conocen lo que encierra el subsuelo de Omelas, se alejan de la ciudad de ensueño, nadie sabe hacia qué otra parte. El relato es de una perfección literaria y una profundidad moral escalofriantes.
Todos conocemos los sótanos de nuestro mundo, poblados cada vez más de niños abandonados, de jóvenes precarizados, de inmigrantes maltratados, de cadáveres, de injusticia. Pero hoy solo quisiera bajar a los sótanos del envejecimiento. Lo hago no para insistir en el trato inhumano y letal que recibieron los ancianos en demasiadas residencias durante la pandemia, sino para llamar la atención sobre los sótanos secretos, anónimos, individuales, que soportan el edificio de nuestra sociedad de la opulencia.
Hace un tiempo, este mismo diario publicó un artículo sobre una mujer, Mercedes Arribas, que rescató a su madre de 78 años, enferma de alzhéimer, de la residencia donde la había llevado años antes, indignada por el trato que recibía. Mercedes tiene 50 años, está divorciada y vive en un piso de 50 metros cuadrados con sus dos hijos adolescentes, que mantiene con su trabajo de patronista de moda. En los artículos que se le dedicaron se subraya la generosidad de esa hija, que ha modificado la vida de toda su familia para ocuparse de su madre enferma, una decisión que parece ejemplarizante, pero que oculta sufrimiento. Detengámonos en lo que significa para ella y para sus hijos la presencia permanente de la abuela, el sacrificio extremo que comporta la convivencia de los cuatro en un espacio tan reducido y, sobre todo, la ausencia de un sistema de cuidados público y eficaz, humanizado, que se haga cargo de los mayores cuando su atención hace difícil, si no imposible, la vida familiar, o cuando los hijos no desean hacerlo. Porque la familia, para muchos, no es un lugar de afectos recíprocos, sino de angustias y de traumas.
En España, por el peso de una cultura familiarista y católica, hay muchos ejemplos como el de Mercedes. Un amigo periodista está dedicando su jubilación al cuidado de su madre anciana y con alzhéimer. Él y todos sus hermanos se ocupan de ella las 24 horas de cada día de la semana, sin interrupción. Otra amiga, recién jubilada también, asiste a su padre dependiente renunciando a los proyectos que había construido con su pareja para los últimos años de su vida; todos renuncian a los sueños que habían diseñado para ese tiempo indeterminado que nos separa de la falta de autonomía que conlleva hacerse viejo.
Por otra parte, muchos de mis amigos, personas en torno a la edad de jubilación, piensan en el suicidio asistido cuando dejen de ser autónomos, pues no quieren cargar sobre sus hijos el cuidado de su vejez. Pertenecemos a una generación donde la autonomía y la independencia han estado en el centro de nuestras vidas y no concebimos que estas sean una carga para quienes amamos.
El cuidado de los ancianos y los niños recaía exclusivamente en las mujeres antes de que estas se incorporaran al mundo laboral; ahora, si la familia tiene medios, emplea a mujeres inmigrantes que se ocupan de ellos. En los países del sur de Europa, el Estado ha relegado a una cuestión privada los cuidados, haciendo una grave dejación de funciones. De modo que los cuidadores informales (los no remunerados) soportan grandes niveles de estrés y depresión, sufren índices de ansiedad más altos que el resto de la población y su calidad de vida —en términos de tiempo de ocio, amistad, actividades educativas, proyectos personales—, se reduce hasta en un 40%. La mayoría de ellos disminuye también su tiempo de trabajo para dedicarse a cuidar, un esfuerzo que se hace más duro si se realiza con personas que sufren trastornos mentales o demencias. En 2018, había en España 465.000 personas con más de 90 años; ¿quiénes las cuidaban? Según el Informe 2020 de Envejecimiento en Red, las hijas en edades intermedias son mayoritariamente quienes cuidan a sus padres ancianos, sufriendo las consecuencias que hemos descrito arriba. En España solo hay 4,1 plazas de residencia por cada 100 personas mayores, y la pandemia ha puesto en evidencia, además, que falta control público para exigirles el cumplimiento de los indispensables indicadores de calidad.
Como en Omelas, nuestra resplandeciente sociedad, que entroniza la juventud, esconde en sus sótanos el sacrificio y la renuncia de miles de mujeres, a las que se suman también algunos hombres, sin que el problema se convierta en un amplio debate público. Sin embargo, un Estado social de derecho debe incluir entre sus funciones la atención de sus ciudadanos más vulnerables.
El considerable aumento de la esperanza de vida no ha venido acompañado de los necesarios servicios y sistemas de cuidados que prometía el Estado de bienestar, hoy amenazado. Somos una sociedad negacionista, ciega a la miseria y el dolor que se esconde en sus sótanos.
Los cuidados han estado siempre en el centro del debate feminista. Fueron las mujeres quienes reivindicaron y exigieron que el Estado se hiciese cargo de la tarea de velar por los más vulnerables, tarea que corresponde a todos realizar. Pero decir que corresponde a todos no solo significa repartirlos entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico, sino sacar los cuidados del interior de los hogares; no significa apelar a la voluntad de cuidar de las personas singulares, sino que se convierta en un problema político y se implementen los recursos para resolverlo, desarrollando centros suficientes, con personal especializado y bien remunerado.
En 2020, en España, el 21% de la población tenía más de 65 años. La población de mayores de 80 años casi se duplicó entre 2001 y 2020, mientras que la población de menores de 20 años sigue disminuyendo en la Unión Europea. Un problema que no solo afecta a las pensiones, sino a todos los soportes de la sociedad.
Urge, pues, abrir un debate sobre el tema, ampliar las ayudas a los cuidadores, pero, sobre todo, que el sistema público de salud y de servicios sociales se haga cargo de las crecientes necesidades que el envejecimiento de la población trae consigo. Urge airear y limpiar los oscuros sótanos de nuestra hipócrita Omelas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































