El mundo secreto de los adolescentes inmigrantes que trabajan en peligrosos turnos nocturnos en fábricas suburbanas en EE UU
Durante el día, extranjeros menores de edad van a la secundaria. Por la noche, trabajan en fábricas para pagar deudas del viaje y mandar dinero a sus familias. El trabajo infantil no sorprende a las autoridades. Tampoco están haciendo mucho sobre el tema

Es un poco antes de las seis de la mañana y todavía está oscuro cuando García regresa a casa del trabajo esta mañana de octubre. El apartamento donde vive con su tío y su tía está en silencio. Ya se han ido a sus puestos de trabajo.
Después de nueve horas regando a alta presión maquinaria en una planta de procesamiento de alimentos, García está cansado y hambriento. Pero tiene menos de una hora para prepararse para ir a la escuela secundaria, donde es estudiante de tercer año. Se ducha rápidamente, se viste, y recalienta restos de un caldo de pollo como la comida que él llama su cena. Entonces se bebe de un trago un poco de café, se lava los dientes y sale para alcanzar el autobús del colegio que espera cerca del límite del extenso complejo de apartamentos.
Aquí en el suburbio de Chicago conocido como Bensenville, y en lugares parecidos a lo largo de Estados Unidos, adolescentes guatemaltecos como García pasan sus días en clases aprendiendo inglés y álgebra y química. Durante la noche, mientras sus compañeros de clase duermen, ellos trabajan para pagar deudas a los coyotes que les ayudaron a cruzar y a sus patrocinadores, para contribuir en el pago de alquileres y facturas, para comprar provisiones y zapatos, y para mandar dinero a casa a los padres y hermanos que dejaron atrás.
Están entre las decenas de miles de jóvenes que han llegado a Estados Unidos durante los últimos años, algunos como menores no acompañados, otros junto a uno de sus progenitores, y fueron parte de una ola de migrantes centroamericanos solicitando asilo en el país.
En la zona de Urbana-Champaign, sede de la Universidad de Illinois, oficiales de uno de los distritos escolares dicen que niños y adolescentes reparan tejados, lavan platos y pintan apartamentos universitarios fuera del campus. En New Bedford, Massachusetts, un líder sindical guatemalteco de origen indígena ha escuchado quejas de trabajadores adultos en la industria de empacadoras de pescado que están perdiendo trabajos que van a jóvenes de 14 años. En Ohio, hay menores trabajando en peligrosas plantas de procesamiento de pollo.
ProPublica ha entrevistado a 15 menores y jóvenes adultos solo en Bensenville que dicen que trabajan o han trabajado siendo menores en más de dos docenas de fábricas y otras instalaciones en las afueras de Chicago, normalmente a través de agencias de empleo temporal, y casi todos en situaciones donde las leyes federales y estatales que regulan el trabajo de niños prohibirían explícitamente su contratación.
Aunque la mayoría de los menores entrevistados para este reportaje ahora ha cumplido los 18 años, solo aceptaron hablar bajo la condición de no ser plenamente identificados y de no nombrar a sus empleadores porque temen perder sus trabajos, dañar sus casos de inmigración o enfrentarse a sanciones penales.
Algunos empezaron a trabajar cuando tenían tan solo 13 o 14 años, empacando los dulces que los estadounidenses encuentran al lado de la caja del supermercado, cortando las tajadas de carne cruda que acaban en sus congeladores, y cociendo, en hornos industriales, las pastas que se toman con el café. García, que ahora tiene 18 años, tenía 15 cuando consiguió su primer trabajo en una fábrica de piezas para automóviles.
Como muchos obreros adultos, frecuentemente ni saben los nombres de las fábricas donde trabajan. Se refieren a ellas, en español, por el producto que fabrican o empacan u ordenan: los dulces, los metales o las mangueras.
Los menores usan tarjetas de identidad falsas para conseguir los trabajos a través de agencias de empleo temporal que reclutan a inmigrantes y, a sabiendas o no, aceptan los documentos que les entregan. Trabajar el turno de noche permite a los jóvenes asistir al colegio durante el día. Pero es un sacrificio brutal: se quedan dormidos en clase; muchos, a la larga, abandonan los estudios. Y algunos, como García, se lesionan. Sus cuerpos muestran las cicatrices de cortes y otras lesiones de trabajo.
Activistas laborales dicen que hace tiempo que escuchan rumores sobre el trabajo infantil, pero cuando intentan indagar más, nadie quiere hablar. Obreros adultos en algunas fábricas dicen que encuentran de forma rutinaria a niños cuando hacen sus turnos. Y maestros de colegios dicen que han tenido estudiantes que se lesionaron en el trabajo y no pidieron ayuda porque tenían demasiado miedo a meterse en problemas.
Mientras tanto, las agencias gubernamentales con la misión de hacer cumplir las leyes sobre el trabajo infantil no van buscando infracciones, aunque algunos funcionarios dicen que no les sorprende escuchar lo que está pasando. En lugar de eso, esas agencias esperan que las quejas lleguen a ellas, y casi nunca llegan.
Las empresas se benefician del silencio. Es un secreto a voces que nadie quiere revelar, y menos que nadie los menores que trabajan.

Antes de desaparecer dentro de atestadas líneas de ensamblaje, los jóvenes inmigrantes guatemaltecos de Bensenville llegaron a Estados Unidos como parte de una nueva ola de jóvenes centroamericanos en busca de asilo que han captado el interés de la nación en los últimos años.
Muchos de ellos pasaron por la red federal de albergues para menores inmigrantes no acompañados que fueron objeto de escrutinio en 2018 durante la política de la Administración Trump de separar a los niños de sus padres. Mientras esperaban semanas o meses para ser puestos bajo la tutela de sus custodios o patrocinadores, se sentían cada vez más ansiosos por sus crecientes deudas de inmigración, desesperados por salir y poder trabajar para que sus familias en sus países de origen no sufrieran las consecuencias del incumplimiento de un préstamo.
“Honestamente, creo que casi todo el mundo en el sistema sabe que la mayoría de los jóvenes vienen a trabajar y mandar dinero a casa”, dice Maria Woltjen, directora ejecutiva y fundadora del Young Center for Immigrant Children’s Rights (Centro Young por los Derechos de los Niños Inmigrantes), una organización nacional que aboga en los tribunales por los niños inmigrantes. “Quieren ayudar a sus padres”.
Pero, ya estuvieran en un albergue en Florida, California o Illinois, los menores escucharon advertencias parecidas del personal de los centros: tenían que matricularse en un colegio y no meterse en líos. Los jueces de inmigración que iban a decidir sus casos, según dijeron a los jóvenes, no querían ni oír hablar de que estuvieran trabajando.
“En la casa hogar, te preguntan: ‘¿Con quien vas a vivir? ¿Él te va mantener?”, dice un joven de 19 años que pasó casi seis meses en un albergue de Nueva York antes de que una amiga de la familia en Bensenville aceptara acogerle. “Y tú dices que sí. ¿Él se va hacer cargo de ti? Sí. ¿Él te va llevar a la escuela? Sí”.
García también había escuchado esto en el centro de Arizona donde pasó seis semanas después de dejarse detener por agentes en la frontera de Estados Unidos y México. Sabía que no le estaba permitido trabajar, pero también sabía que no tenía opción. “No tenía a nadie aquí que me pudiera mantener”, cuenta.
Tenía 15 años y tenía deudas para pagar, empezando con los aproximadamente 3.000 dólares que debía al coyote que le había guiado a través de México desde Guatemala. Para financiar el viaje, sus padres habían pedido un préstamo bancario, usando su casa como aval. Si no pagaba la deuda, su familia podría perder su hogar.
García hizo la travesía al norte en la primavera del 2018 para escapar de las pandillas y la pobreza de Huehuetenango, la capital del Estado del mismo nombre en el oeste.
Un muchacho delgado y tímido de sonrisa fácil, a García no le gustaba imaginar su futuro en Guatemala. Otros chicos de su edad ya habían dejado el colegio, incapaces de pagar las cuotas, y trabajaban a tiempo completo. Aún si García terminara la secundaria, era probable que acabaría trabajando en la construcción para el resto de su vida, como su padre. Durante los fines de semana y las vacaciones escolares, tenía un trabajo como ayudante de albañil. Podía ganar alrededor de 350 quetzales, (alrededor de unos 45 dólares actuales), por seis días de trabajo. No era mucho, pero normalmente era lo suficiente para cubrir las cuotas del colegio y los libros. Sus padres no siempre podían permitirse ayudarle.
“Se siente uno culpable,” dijo su madre, Juana, una cocinera de restaurante en Huehuetenango que plancha y lava ropa en su tiempo libre para ganarse un sueldo adicional. “Dice uno, ‘ojalá pudiera yo conseguir un buen trabajo donde me paguen bastante, para poder cumplirle los sueños a mis hijos, para que culminen sus estudios en la carrera que quieran.’ Pero por más que uno haga, no logra ganar lo suficiente para sacarlos adelante”.
Durante años, niños y familias han huido del altiplano empobrecido de Guatemala mientras corría la voz de que era fácil para menores—o adultos acompañados por un niño—entrar en Estados Unidos y pedir asilo. Desde 2012 hasta el año pasado, el número de guatemaltecos detenidos en la frontera saltó de 34.000 a más de 264.000, según informes federales. De los detenidos el año pasado, aproximadamente el 80% eran familias o niños viajando solos.
Los otros jóvenes que se establecieron finalmente en Bensenville se fueron por todo tipo de razones: uno dice que su padre le pegaba cuando bebía, le quemó la mano con el motor caliente de una motocicleta y después le echó de casa; otro asegura que temía ser agredido físicamente por ser gay; otros cuentan que vinieron para reunirse con padres que habían emigrado años antes.
Para García, emigrar representaba la posibilidad de amparo, de un diploma de secundaria, y quizás hasta de ir a la universidad y estudiar para ser arquitecto, todo mientras podía seguir ganando dólares para mandar a su familia. Le dijo a sus padres que quería intentarlo. Su madre imploró a García, el más joven de tres hermanos, que no se fuera de su lado. Pero su padre, que había pasado algún tiempo en EE UU cuando García era mucho más joven, dijo que podía irse.
El viaje puede ser traumático, hasta violento. Pero García llegó ileso, viajando en autobuses y caminando largos trechos en México. Días después de entregarse a agentes en la frontera, llegó al albergue de Phoenix donde los empleados verificaron su relación con una tía materna en Bensenville quien había acordado acogerle. A través de García, su tía declinó hablar con ProPublica para este reportaje.
Los tutores tienen la obligación de garantizar que pueden cuidar a los niños, lo que incluye proporcionar apoyo financiero y una situación de vivienda apropiada, según la oficina federal de reubicación de refugiados (Office of Refugee Resettlement, en inglés), que administra el programa de albergues. Por regla general, pagan el costo de los viajes de los menores desde los albergues hasta sus casas. Y no se les permite exigir a un niño que trabaje para pagar la deuda de él o su familia o que pague por habitación y comida.
El personal de los albergues tiene la obligación de llamar para controlar la situación de los niños 30 días después de su liberación y asegurarse de que todavía viven con sus tutores, están seguros, están matriculados en un colegio, y están al tanto de las fechas de sus futuras comparecencias en las cortes de inmigración. El seguimiento normalmente termina ahí.
Pero los tutores, especialmente aquellos que no son familia inmediata, frecuentemente piden a los menores que paguen por los costos del viaje, además de una parte del alquiler y de otras facturas. Algunas veces cobran una contribución adicional que puede llegar a 500 dólares o más. Para los menores, es un intercambio justo: pueden ver que sus parientes apenas van tirando, muchas veces viviendo en lugares reducidos y trabajando en múltiples empleos.
La tía de García, que había emigrado años antes con su familia, era reacia a hospedarle. “Aquí es demasiado duro”, recuerda Juana la explicación que le dio su hermana. “Tenemos que luchar bastante. Tenemos que enfrentarnos a muchas cosas. Él está muy pequeño”. Pero ante la insistencia de García, su madre trató de convencer de nuevo a la mujer. “No tengo a quien más acudir sino a ti”, imploró. “Ayúdanos para que él pueda estar allá y con nuestra propia familia”.
Finalmente, su hermana cedió, pero dejó claro que no podía permitirse alimentar otra boca. Sus propios envíos de dinero ya mantenían a la abuela de García en su país. Si venía, García tendría que trabajar para pagar su parte de los gastos. Él inmediatamente aceptó el trato.

A los pocos días de su llegada, García acompañó a sus tíos a la fábrica donde trabajaban haciendo piezas para automóvil. Fue contratado para un turno de seis de la tarde a seis de la mañana limpiando tornillos y tuercas recién fabricadas con una pistola de aire. Los obreros usaban gafas de seguridad para protegerse de las esquirlas de metal que saltaban contra sus caras. Era un trabajo sucio. “No me gustó, trabajar así con mucho aceite”, recuerda García. “Y siempre era peligroso”.
García no era directamente contratado por la fábrica. En vez de eso, consiguió el empleo a través de una “oficina”, la palabra que inmigrantes hispanohablantes usan para describir las docenas de agencias de trabajo temporal que emplean a miles de obreros en Illinois. En algunos casos, los menores entrevistados por ProPublica —todos varones menos uno— dicen que ni conocen el nombre de la agencia de contratación que les emplea; es simplemente el sitio donde alguien les dijo que podían encontrar trabajo.
En décadas recientes, las fábricas americanas han intensificado su giro hacia agencias temporales de empleo para cubrir sus puestos de trabajo. Las agencias ofrecen flexibilidad en el empleo y pueden ayudar a las empresas a escudarse contra asuntos legales relacionados con el estatus migratorio dudoso de algunos empleados o reclamaciones de compensación laboral porque las agencias son el empleador directo. ProPublica ha cubierto ampliamente lesiones y explotación que están vinculadas al trabajo temporal. Algunas agencias activamente reclutan a inmigrantes; durante los últimos meses, al menos dos agencias temporales llenaron el césped del complejo de apartamentos en Bensenville con carteles promocionando empleos, incluido uno que ofrecía una bonificación de 200 dólares después de cuatro semanas de trabajo.
Según las versiones de los menores, la edad raramente surge como tema cuando intentan conseguir trabajo.
Ramos tenía 14 años y acababa de terminar el octavo grado cuando consiguió su primer trabajo en el verano de 2018. No sentía tanta presión de pagar deudas de migración o ayudar con el alquiler como algunos de los otros jóvenes del complejo residencial porque había venido con su madre y hermanos menores en el otoño pasado para juntarse con su padre, que había inmigrado a los Estados Unidos años antes.
Pero por la noche, Ramos veía a su padre volver a casa del trabajo exhausto después de turnos consecutivos en dos fábricas. “Los fines de semana estaba cansado. Siempre estaba durmiendo”, dice Ramos, un joven flaco con el pelo rizado. “Le dije que quería ayudar. Decía: ‘No, mejor estudia’. Pero yo siempre estuve insistiendo”.
Una tarde mientras caminaba a casa desde la parada del autobús después de las clases del colegio de verano, Ramos recibió una llamada de otro chico que vivía en el complejo avisándole de puestos vacantes en una planta de empacamiento de dulces. “Me vine corriendo y le dije a mi mamá”, recuerda. “Ella accedió y luego me preparó algo de almuerzo”.
En menos de una hora, Ramos estaba aprendiendo los protocolos para lavar las manos y llevar la redecilla del pelo en la planta. Empezó a trabajar aquel mismo día, agarrando cajas de dulces ácidos empaquetados mientras pasaban velozmente por la línea de ensamblaje, y amontonándolas en palés de madera.
Nadie le pidió la edad, dice. “Me dijeron que si andaba estudiando”, recuerda Ramos. “Les dije que sí. Y me dijeron: ‘Oh, está bien”.
Solo dos de los 15 jóvenes entrevistados para este artículo aseguran que su edad había sido un obstáculo en sus intentos de ser contratados, e incluso ellos finalmente encontraron empleos.
Un menor cuenta que una prima mayor le llevó a la oficina de una agencia temporal poco después de su llegada de Guatemala en 2014. Tenía 15 años, pero su tarjeta de identidad decía que tenía 21. El personal de la agencia no le creía. Su prima intervino e imploró: “Tú sabes para qué nosotros vinimos a este país, no para darnos lujos sino para trabajar”. La agencia, dice el menor, le consiguió un empleo en una fábrica.
Otro adolescente, Miguel, también tenía 15 años cuando intentó conseguir un trabajo con una tarjeta de identidad que decía que tenía 19. Señala que los empleados de la agencia se burlaron de él: “Casi no te dejaban trabajar por la estatura. Te miraban la carita de niño y decían, no, tú no puedes trabajar”.
Decepcionado, Miguel volvió al complejo y le contó a un amigo lo que había pasado. El chico, que tenía 14, dijo que había vacantes en la empresa de reciclaje de metal donde él trabajaba con su madre. Días después, Miguel consiguió un empleo allí.

A su edad, Miguel tendría que haber estado en la escuela, aunque en realidad no se matricularía hasta algunos meses más tarde. La ley federal limita el trabajo de menores de su edad a un máximo de tres horas en días de escuela y ocho horas los sábados o domingos, y prohíbe que trabajen turnos de noche. También hay límites estrictos del tipo de trabajo que los adolescentes de 14 o 15 años pueden ejercer; el empleo en una planta de reciclaje de metal no se permite, por ejemplo. Pero allí estaba él, haciendo turnos de noche de 12 horas, frecuentemente seis días a la semana.
Mark Denzler, presidente y director ejecutivo de la asociación de fabricantes de Illinois (Illinois Manufacturers’ Association), afirma en una declaración escrita que las agencias de empleo son consideradas como el empleador oficial y “están obligadas por ley a revisar correctamente a los aspirantes, incluyendo la verificación para empleo”. Denzler agrega que su grupo “exhorta enérgicamente a todos los fabricantes y empleadores a cumplir con todas las leyes federales y estatales especialmente en lo que concierne a las leyes de trabajo infantil”. “No consentimos las infracciones de estas leyes”, zanja.
Dan Shomon, un lobista para la asociación de servicios de personal de Illinois (Staffing Services Association of Illinois), que representa a algunas agencias de empleo, declinó hablar de cómo las agencias garantizan que sus trabajadores no son menores de la edad legal, pero dice que las compañías con las cuales él trabaja “cumplen con docenas y cientos” de reglamentos federales y estatales.
“Nuestra meta como asociación es hacer que la gente trabaje y tratar a la gente bien porque esto nos hace buenos empleadores y necesitamos conseguir gente todo el tiempo”, defiende, “así que no nos beneficia ser un empleador de pacotilla sino un buen empleador”.
Miguel no tuvo quejas de la planta de reciclaje de metales; agradecía tener el empleo. Pero era un trabajo difícil, que implicaba frotar trozos de metal con químicos de limpieza calientes. A veces, los químicos le salpicaban y quemaban sus antebrazos. Asegura que se acostumbró. “Cada día llegan diferentes piezas”, detalla Miguel, que ahora tiene 18 años y está en último año de secundaria. “Lo tienes que limpiar bien, tallarlo con esponjas bien talladitos. El jefe te regaña mucho si sale mal… Tardé como una semana nomás para agarrarle”.
Hasta este verano, cuando se mudaron a una casa alquilada más grande, Miguel y su padre vivieron durante casi tres años en un apartamento de dos cuartos en el complejo de Bensenville con 11 parientes y amigos de la familia. Miguel y su padre dormían sobre mantas en el suelo del salón, al lado de dos hombres y sus hijos pequeños. A veces, Miguel se despertaba y veía cucarachas pasar corriendo.
“La verdad fue malo ver también a los niños allí, durmiendo en el suelo”, lamenta Miguel, un adolescente tranquilo con un piercing en la oreja, tatuajes y sueños de llegar a ser jugador de fútbol profesional. “Yo pensé que ya estaba grande y me debía acostumbrar a dormir en el suelo. Pero no ellos”.
Mientras su padre se encargaba del alquiler y otras facturas, Miguel mandaba la mayor parte de sus ganancias semanales de casi 600 dólares a su madre y tres hermanas en Guatemala. Pensaba sobre todo en su hermana más pequeña, que solo tenía seis años, cuando enviaba el dinero.
“Mi hermanita pequeña, quiero que ella vaya a la escuela, que tenga su carrera”, dice, “que no pase por lo que yo he pasado”.

Un cúmulo de edificios de ladrillo de tres plantas escondidos detrás de un parque industrial y un campo de golf, el complejo de apartamentos en Bensenville alberga tanta gente de la misma región de Guatemala que algunos residentes lo llaman “Pequeño Huehue,” por Huehuetenango.
Olas de inmigrantes se han juntado con amigos y parientes quienes les dijeron que era un sitio conveniente para encontrar trabajo en fábricas y almacenes. A unas pocas cuadras se asienta un pequeño centro comercial con un restaurante guatemalteco, tiendas que ofrecen servicios de cambio de moneda y envío de paquetes, y una agencia de empleo temporal.
Pero el mundo casi hermético del complejo de apartamentos nutre a un distrito escolar en Elmhurst, un municipio más próspero justo al sur de Bensenville. La Escuela Secundaria Comunitaria York puede ser un choque cultural para los adolescentes; casi tres cuartos de los estudiantes son blancos y solo el 5% estudia inglés como segunda lengua.
Miguel y los otros se perdían en el inmenso edificio de ladrillo, diferente a cualquier cosa que hubieran visto en su tierra. Y a diferencia del complejo de apartamentos o las fábricas donde casi todo el mundo habla español, aquí les costaba entender lo que se decía en inglés. Se mantenían juntos, raramente interactuando con los estudiantes blancos no latinos con quienes tenían pocas clases, y ni siquiera con otros estudiantes latinos más americanizados.
De alguna forma, Miguel es uno de los estudiantes guatemaltecos afortunados porque su padre le puede apoyar financieramente, lo que le permite trabajar menos turnos, o turnos más cortos, durante el año escolar para enfocarse en sus estudios y hasta jugar en el equipo de fútbol. Este otoño dejó de trabajar para intentar mejorar sus notas. Pero ha habido periodos en los que tuvo que dar prioridad al trabajo.
Dejó de asistir a clases durante varias semanas el año pasado cuando pensó que su madre podría necesitar atención médica cara en Guatemala, y otra vez cuando su padre fue brevemente detenido por el servicio de inmigración. En esos tiempos, trabajó turnos consecutivos para ganar dinero adicional, explica.
Algo parecido le pasó a Ramos. Esta primavera, cuando la pandemia del coronavirus cerró la fábrica donde trabajaba su padre, se convirtió en el único sostén de la familia durante algunos meses, trabajando en una empresa que envasaba carne. Cuando empezó el colegio de nuevo en el otoño, pasó a un turno de tiempo parcial en una planta que empaca libros; su hermana de 15 años recién cumplidos se unió a él.
Su madre, Lucy, agradece el dinero que ganan, pero les recuerda que quiere que tengan una educación. Cuando era una niña creciendo en Guatemala, no pudo ir al colegio porque tenía que trabajar en el campo. Sus hijos ahora le están enseñando a escribir su nombre y los números. “Son mis tesoros”, dice Lucy. “Quiero que estudien para que salgan adelante”.
García, sin embargo, siempre ha tenido que priorizar el trabajo porque tiene que mantenerse a sí mismo. Después de un mes en la fábrica de piezas automotrices, encontró un nuevo trabajo lavando la maquinaria de procesar alimentos donde podía hacer un turno más corto, normalmente de ocho de la noche a 5.30 de la mañana. Pero una vez que se matriculó en la escuela, dormía solo tres o quizás cuatro horas cada tarde.
No lograba mantenerse despierto en clase. La mayoría de los maestros fueron comprensivos, pero las reprimendas de una de las maestras todavía le molestan. García intentó explicar a su maestra en su limitado inglés por qué estaba tan cansado. “Eso no es mi problema”, la recuerda diciendo. “No sé por qué trabajan y no estudian”.
Encontrar la forma de responder a las necesidades de estos estudiantes ha sido un desafío, asegura Lorenzo Rubio, que dirige el departamento de Idiomas del Mundo de York. Y no es solo porque los estudiantes están agotados; muchos tienen lagunas importantes en su educación, lo que significa que están retrasados respecto a sus compañeros en temas básicos como matemáticas y ciencia.
Cuando Rubio empezó su carrera docente en York hace nueve años, había solo una estudiante guatemalteca recién llegado al programa de aprendizaje de inglés (EL, por sus siglas en inglés), recuerda. A medida que aumentaba la inmigración de América Central, el número de estudiantes guatemaltecos en York subía “a ocho, después 15, después 30”, afirma Rubio. El año escolar pasado, hubo 79 estudiantes nacidos en Guatemala matriculados en York, según los registros estatales.

Como respuesta a la afluencia, York expandió su programa EL y contrató a más maestros, incluidos algunos que enseñan cursos opcionales muy solicitados, como mecánica automotriz. Esto facilita a los estudiantes guatemaltecos poder tomar una mayor variedad de clases y conocer a estudiantes fuera del programa.
Sin embargo, solo el 57% de los estudiantes que estudian inglés en York se gradúan en cuatro años, según archivos estatales del año escolar 2018-2019. La parte más difícil es responder a las necesidades de los estudiantes que trabajan durante los turnos de noche, apunta Rubio.
Educadores en varios distritos escolares cercanos dicen que ellos, también, están adaptándose a una afluencia de centroamericanos recién llegados que trabajan en horario nocturno en fábricas, restaurantes y hoteles. En la escuela secundaria Fenton, a unas millas de York, la mayoría de los aproximadamente 80 estudiantes que están aprendiendo inglés son de Guatemala y casi la mitad trabajan en fábricas, señala Michelle Rodríguez, quien coordina el programa de inglés como segunda lengua.
Ahora que su colegio ha pasado a la enseñanza a distancia en respuesta a la pandemia del coronavirus, Rodríguez ve que los estudiantes algunas veces acceden al sistema de aprendizaje virtual desde las salas de descanso de las fábricas. Dice que está siendo difícil mantenerles involucrados en línea. Pero incluso antes de la pandemia, sabía que muchos estudiantes tenían la tentación de dejar el colegio para trabajar a tiempo completo. “Tenemos, digamos, tres años con el estudiante”, explica. “Intentemos en esos tres años darles la mejor educación que podamos”.
Los adolescentes pueden ser reacios a hablar del trabajo, aun con los adultos del colegio en quienes confían. Becky Morales, una maestra de EL en York, es una de esas adultas. Cuando se hacían clases presenciales antes de la pandemia, permitía a los estudiantes tomar siestas durante la hora del almuerzo si se mantenían despiertos durante matemáticas o ciencia. “Si no tienes los básicos de comida y de sueño y de ser amado”, defiende, “no vas a ser capaz de aprender nada”. (Las clases se han hecho en persona de forma intermitente durante este año escolar debido a la pandemia).
Por casualidad un día del invierno pasado, Morales notó que la mano de García estaba hinchada, envuelta en gasa y embadurnada de sangre seca. Morales sacó al estudiante a un lado y él le explicó que en medio de su turno de la noche anterior se había cortado el nudillo de su mano izquierda con la manguera de alta presión que usaba para limpiar las máquinas. Un chorro fuerte de agua hirió su mano, rompiendo el guante de goma y cortando la piel. Él creía que se podía ver el hueso.
Dijo que fue a un supervisor y pidió que le llevaran a una clínica. El supervisor le preguntó si tenía “el seguro bueno”, o sea, el permiso para trabajar legalmente. “Y eso no lo tenía”, dice García. “Entonces ya no me llevaron”.
En la escuela, Morales encontró un botiquín de primeros auxilios, le limpió la mano y le dijo que fuera a la enfermería. Cuando la enfermera le preguntó qué le había pasado, García dijo que se había cortado con un cuchillo de cocina. La enfermera le dijo que la herida era demasiado profunda para ser de un cuchillo, y preguntó otra vez, explica García. “Después hice como que ya no le estaba entendiendo. Como me estaba hablando en inglés, hice como no le estaba entendiendo”.

Temió que si admitía que se había lesionado en el trabajo, tendría problemas por usar una tarjeta de identidad falsa o que su tía iría a la cárcel por permitirle hacerlo. García nunca buscó atención médica adicional. Casi un año después, dice que todavía siente el hueso dislocado.
Otros tres adolescentes entrevistados por ProPublica cuentan que sufrieron lesiones en el trabajo. Dos de ellos ya tenían 18 años cuando se hicieron daño, aunque ambos habían trabajado desde los 16 en empleos que, bajo la ley federal, les tendrían que haber sido vetados porque son considerados peligrosos. Uno se fracturó el talón cuando la máquina elevadora que estaba manejando se deslizó sobre su pie en una empacadora de carne. El otro se cortó el pulgar con un cuchillo en una empacadora; un supervisor le llevó a un centro de atención médica primaria para que le dieran puntos.
Miguel se cortó la palma de su mano izquierda con un trozo afilado de metal en la planta de reciclaje durante un turno este año, cuando tenía 17 años. La herida era profunda, como dos pulgadas de largo. Tuvo miedo, pero no se lo contó a nadie. Más tarde, cuando volvió a casa, se lavó la herida y la vendó. Al día siguiente, llevó mangas largas al trabajo para esconder su mano lesionada y así evitar que alguien le hiciera preguntas. “Mejor no dije nada”, relata.
A diferencia de los casos donde se sospecha de abuso infantil, los funcionarios laborales del Estado aseguran que no conocen ningún requerimiento que obligue a denunciar infracciones por trabajo infantil. Cuando se le pregunta si había considerado denunciar el incidente de García a las autoridades, Morales vacila. Es un asunto sobre el que ha pensado mucho.
“Es muy duro. ¿A quién se supone que tengo que informar? Ni siquiera sé”, dice. “Sabemos que lo hacen para poder mantenerse. Si fuera a un estudiante y le dijera ‘tienes que dejar de trabajar porque es peligroso’, probablemente dejaría la escuela y seguiría trabajando”.
“Digamos que pongo una denuncia al Estado de Illinois… entonces todos estos chicos podrían perder sus trabajos. ¿Entonces qué pasa? Siento como que les pondría en una situación peor”.

En general, los departamentos de Trabajo son sistemas basados en denuncias. Si nadie se queja, rara vez se hace una investigación proactiva o se vigila su cumplimiento.
Archivos federales demuestran que solo ha habido sanciones por trabajo infantil contra una fábrica de Illinois en los últimos cinco años, y ninguna relacionada con agencias temporales. Y no se ha hecho ninguna denuncia de este tipo al Departamento de Trabajo de Illinois durante el mismo periodo.
El Departamento de Trabajo estatal hace controles aleatorios de las nóminas de los empleadores y otros documentos, pero es poco probable que se descubra infracciones de trabajo infantil porque los controles se basan en papeleo, y los menores normalmente usan tarjetas de identidad falsas. Oficiales del departamento dicen que se reúnen de forma rutinaria con organizaciones de la comunidad y activistas laborales que tienen relaciones de más confianza con obreros vulnerables para averiguar si hay otros asuntos sistémicos que no se están denunciando. Pero el tema del trabajo infantil en agencias temporales o fábricas no ha surgido en estas conversaciones, apunta Yolanda Carrillo, la consejera general del Departamento de Trabajo estatal.
Ella y otros funcionarios del Estado dijeron que tomarían medidas si supieran dónde buscar. “Si no sabes dónde está pasando, a quien está pasando, en qué lugar empezar tu investigación, es difícil enfrentarse al tema de forma integral”, dice Carrillo. “Y no es por falta de voluntad”.
De forma parecida, el fiscal general Kwame Raoul del Estado de Illinois, cuya agencia cuenta con una oficina de derechos laborales y ha puesto denuncias civiles contra agencias temporales en años recientes, dice en una declaración escrita que su agencia está dispuesta a “actuar sin demora” en concierto con otras agencias para asegurar la integridad física de niños y el cumplimento de leyes de trabajo infantil. Pero ellos tampoco han recibido una sola denuncia.
Una posible razón que explica la falta de atención al asunto es que los jóvenes guatemaltecos vinieron a este país recientemente y están desconectados de las organizaciones que sirven tradicionalmente a inmigrantes hispanohablantes, la mayoría de los cuales son mexicanos. Los guatemaltecos que hablan de forma primaria una de los muchas lenguas indígenas maya están todavía más aislados.
Sin embargo, a Carrillo —y a casi todos los activistas laborales, académicos, oficiales consulares, abogados de inmigración y otros entrevistados para este reportaje— no les sorprende conocer las experiencias de los jóvenes guatemaltecos. Antes de entrar en el Departamento de Trabajo el año pasado, Carrillo había trabajado para organizaciones legales que atienden a obreros de bajo sueldo, incluidos inmigrantes, sobre asuntos laborales.
“No me asombra”, asegura. “El problema es que la gente no comparte. Usted [como reportera] puede entrar en una conversación y conseguir que la gente comparta información… No digo que sea imposible, pero es mucho más difícil para una agencia entrar y lograr que la gente comparta información”.
Pero ha habido pistas en años recientes sobre niños y adolescentes que trabajan en fábricas de las afueras de Chicago.

El mes pasado, la oficina del fiscal federal de Chicago denunció a una pareja guatemalteca en Aurora, otro suburbio al oeste, por trabajos forzados por presuntamente haber obligado a una adolescente, de 16 o 17 años, a trabajar para pagar deudas del viaje, según la denuncia. Al menos uno de los empleos, que era en una fábrica, fue obtenido a través de una agencia de empleo, y requería que la joven tuviera 18 años.
Y en un caso que también llegó al ojo público el año pasado, las autoridades encontraron a una guatemalteca de 15 años trabajando por medio de una agencia de empleo en una planta de procesamiento de comida rápida en Romeoville, en las afueras del sudoeste. Era una de más de dos docenas de personas que vivían en la casa de una mujer con quien supuestamente tenían deudas de inmigración, además de alquiler y otras expensas. La mujer se ha declarado culpable de una de las acusaciones por trabajo forzado, además de otros cargos, y está esperando su sentencia.
En ningún caso las autoridades presentaron cargos criminales contra las agencias de trabajo que empleaban a los menores en las fábricas que, sabiéndolo o no, se beneficiaban de su trabajo. Un portavoz de la oficina del fiscal federal declina hacer comentarios mientras los casos permanezcan abiertos.
Estos casos se enfocaron en los individuos involucrados y no en el sistema más amplio que permite el uso de trabajo infantil. La política es parecida cuando los departamentos de Trabajo hacen investigaciones proactivas de trabajo infantil, precisa Janice Fine, una profesora de asuntos laborales e investigadora en Rutgers, quien hizo un sondeo reciente en los departamentos de trabajo estatales acerca de cómo vigilan el cumplimiento de las leyes laborales (Illinois no fue parte del sondeo).
La estrategia que se emplea normalmente para responder al trabajo infantil —investigadores haciendo redadas en comercios donde es probable que se emplee a menores, como las ferias veraniegas, o restaurantes— no es una solución eficaz a largo plazo, sostiene.
“No están pensando ‘¿qué impulsa el trabajo infantil y cómo podemos enfrentarlo de forma sistemática para determinar en esta industria qué es lo que lo impulsa, quiénes son los actores claves, quiénes son los empleadores claves y de qué tipo de esquemas de empleo están aprovechándose para incurrir en este tipo de actividad?”, reflexiona Fine. “La cuestión de cómo se convierte de verdad en un cambio estructural a largo plazo no es lo que están intentando solucionar”.
El problema es más grande que el asunto de hacer cumplir la ley, es un reflejo de la pobreza insuperable en los países que mandan migrantes de todas las edades aquí y de la fuerza de atracción de un mercado laboral americano ávido por contratarlos.
“En resumidas cuentas, si interfieres con la situación, ese menor todavía irá a trabajar”, dice Woltjen, del Centro Young. “Si algo pasa y teme que va a ser entregado a las autoridades, huirá y no va a volver a la escuela y seguirá yendo a trabajar”.
Durante los 17 años en que ha trabajado con menores inmigrantes no acompañados, ella y sus colegas han visto muchos jóvenes, desde chinos a centroamericanos, llegar a este país sintiendo un deber personal de trabajar para pagar sus deudas y enviar fondos a casa. “Están decididos a hacerlo”, señala.
Los jóvenes de Bensenville no se sienten explotados. No están pidiendo ser rescatados. Quieren seguir trabajando y ayudar a sus familias en Guatemala y contribuir en los hogares donde viven.
“Cuando eres así, de países donde hay más pobreza, tiene la necesidad de trabajar para poder ayudar”, explica García. “No tiene uno la opción entre escoger solo estudiar y solo trabajar. Entonces siempre tenemos que estar trabajando y estudiando. Allá, hay otros menores que se salen de estudiar”.
Aquí, al menos, está recibiendo una educación, dice.
Billy A. Muñoz Miranda, cónsul general de Guatemala en Chicago, sabe lo que está pasando con sus jóvenes compatriotas en Bensenville y a lo largo del país. En una misión anterior como cónsul en California del sur, asegura, sabía de adolescentes que trabajaban turnos de noche en restaurantes y fábricas, y después se presentaban en la escuela solo para quedarse dormidos en las clases.
Como oficial consular, tiene la responsabilidad de proteger a los guatemaltecos aquí, y cree que los menores no deberían trabajar en fábricas, ganando sueldos mínimos, en condiciones a veces peligrosas. Pero nunca nadie se ha quejado al consulado de esta práctica, incluidos los menores y sus familias, afirma. “No lo ven como un crimen”, señala. “Lo ven como una fuente de ingresos.”
A nivel personal, admira lo duro que trabajan. “Gracias a su labor y trabajo y esfuerzos están dando estabilidad y paz social a Guatemala”, incide. “Y sin que lo sepamos, han sacrificado su niñez para esto”.

Cuando hablas con los jóvenes que viven en el complejo de apartamentos, suenan como adultos. Responsables. Pragmáticos. Estoicos. Pero hay momentos que hacen recordar que son todavía niños. Dicen que echan de menos a sus madres. Se entretienen con videojuegos en sus teléfonos celulares. Y, casi sin excepción, adoran el fútbol, el Barcelona, y la superestrella Lionel Messi.
Pocos de ellos pueden imaginarse jugando para el equipo de York; con la escuela y el trabajo, no tienen tiempo para actividades extracurriculares. Pero en una mañana fría y lluviosa de septiembre, una docena de ellos se juntaron para jugar un partido en un parque no lejos del complejo de apartamentos. Varios habían fichado al final de su turno en fábricas solo unas horas antes. Pero parecían llenos de energía. Se reían, bromeaban unos con otros, y se pasaban una pelota mientras hacían ejercicios de calentamiento.
Morales, la maestra de York, estaba en la línea de banda, mojada y tiritando. Empezó a organizar los partidos el otoño pasado para conectar con sus estudiantes y crear una oportunidad para que lo pasaran bien fuera del trabajo y la escuela. Les llama “mis hijitos,” y trae a sus propios hijos a los partidos o cuando visita el complejo para entregar despensas de comida comunitaria local. Durante los partidos, se esfuerza en llamar por el nombre de cada chico al menos una vez.
Los partidos reflejan los dos mundos que habitan los jóvenes, uno por el día y el otro por la noche. A veces, juegan contra hombres con quienes trabajan hombro con hombro en las fábricas. Otros días se enfrentan a un equipo de una escuela secundaria suburbana. Es incierto dónde aterrizarán al final; si al convertirse en adultos continuarán trabajando en las fábricas, o terminarán la escuela e irán a la universidad.
Varios de los adolescentes guatemaltecos dicen que les gustaría estudiar en la universidad algún día, aunque pocos tienen una idea clara de cómo ese sueño podría llegar a suceder. Su futuro en Estados Unidos es incierto. La mayoría han estado esperando durante años mientras sus casos de asilo evolucionaban en un sistema de tribunales que está tremendamente obstruido. Sus casos han experimentado demoras adicionales por las cambiantes prioridades federales, las jubilaciones de jueces, y ahora por la pandemia del coronavirus. Saben que algún día pueden ser deportados.
A García no le gusta imaginar una vida de vuelta en Guatemala. “Allá es un poco más difícil la vida”, dice. “A veces hay trabajo y a veces no”.
El joven asegura que le gustaría ir a la universidad en Estados Unidos. Se ha sentido atraído por la arquitectura desde que era niño en Guatemala porque tiene un primo que hace este trabajo allí. “Sé dibujar y me gustan las matemáticas”. No sabe cómo pagaría la matrícula. Ha visto a amigos graduarse de la secundaria y decir que van a trabajar un par de años para ahorrar y matricularse en la universidad. “Creo que no muchos acaban”, dice. “Igual se quedan en una fábrica”.
García cuenta que preferiría intentar conseguir una beca, o alistarse en las Fuerzas Armadas o mejorar sus notas para poder acceder a las ayudas por mérito académico. Durante la mayoría de su tiempo aquí, su horario de trabajo ha hecho casi imposible aprender y mantener su enfoque en la clase, y sus notas han sufrido. Este año, dejó el empleo en la fábrica e intentó trabajar menos horas en un restaurante para tener más tiempo para dormir. Pero cuando irrumpió la pandemia esta primavera, el restaurante cerró. Al mismo tiempo, York hizo el cambio a enseñanza virtual y jornadas escolares más cortas. García no pudo aprovecharse del tiempo extra para estudiar, le hacía falta dinero.
Volvió al turno de noche.
Traducción por Carmen Méndez
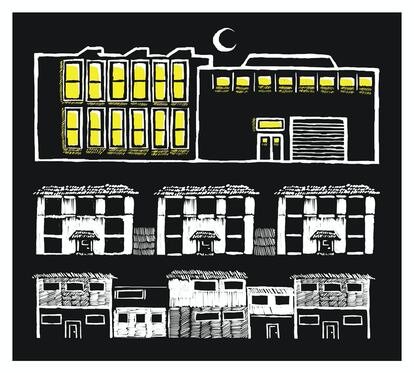
Este reportaje fue producido por ProPublica, un medio independiente y sin fines de lucro, y ha sido copublicado en español por EL PAÍS.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































