El deber de persuadir
¿Qué significa la democracia para el ‘pueblo’ catalán y sus intérpretes? El puro ejercicio de su voluntad sin restricción ninguna. Los argumentos sobran y tienden a imponerse, sobre todo, las emociones nacionales
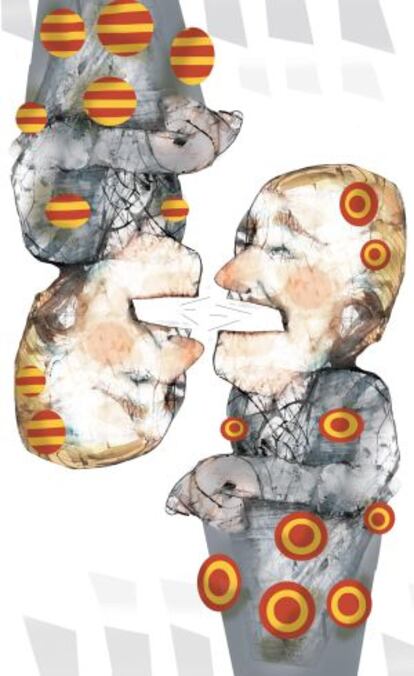
Frente al equívoco derecho a decidir, el deber indudable de persuadir. Si aquel derecho presunto lo reclaman los nacionalistas catalanes, tendrían que estar dispuestos a cumplir este seguro deber hacia los demás catalanes y españoles todos. No hay otra vía democrática para adoptar decisiones públicas que recurrir primero a la persuasión pública. Resulta seguramente improbable, dadas las férreas reglas de partido, que unos diputados lleguen a convencer a otros de la conveniencia de una medida política. Pero lo imprescindible es intentarlo y que al menos se escuchen las razones en pro y en contra. La democracia formal debe guardar sus formas.
Pocas decisiones públicas más cruciales que la secesión, que crea una nueva comunidad política a fuerza de deshacer otras dos. Declara políticamente extranjeros a quienes hasta entonces eran conciudadanos (españoles), una quiebra de efectos irreversibles. Y, por si fuera poco, conduce también a deteriorar los lazos afectivos con familiares, amigos o colegas (catalanes y españoles) partidarios de otra alternativa pública.
Por eso la moral internacional reconoce la secesión de una parte del territorio de un Estado tan sólo como un derecho remedial, algo que pone fin a una cadena de abusos o violaciones de derechos perpetradas por ese Estado frente a la comunidad que demanda separarse de él. ¿Y cuáles son, en nuestro caso, esos abusos y discriminaciones tan insufribles? No parece que unos ridículos agravios sentimentales, ciertos cálculos fiscales en que ni los más expertos concuerdan o supuestos derechos históricos que la historia jamás puede engendrar merezcan remediarse con la secesión. Pero los enviados del Parlamento catalán al Parlamento español hace un mes tampoco exhibieron a su favor estas heridas. En su lugar, la batería de argumentos que sembraron en el debate pretendió afincarse en la idea de democracia. Seguramente por sentirse amparados por ese tópico estúpido de que nadie tiene derecho a pedirme que renuncie a mis ideas.
Pues, según se encargaron ellos de hacer notar, allí no acudieron representantes de la sociedad catalana, ciudadana y plural, sino tan sólo portavoces de un hipotético pueblo catalán, único y nacional. Las preocupaciones de la sociedad catalana real se alejan bastante de las de su pueblo mítico e ideal y, por eso mismo, de los políticos que tienen línea directa con ese pueblo. Y es sabido que los miembros de una sociedad suelen discrepar entre sí, pero el pueblo no requiere demasiado contraste para que su voz tienda a ser unánime. Le basta con dejarse contagiar por las emociones nacionales de unos cuantos. Al fin y al cabo, hay que dejarse llevar por los sentimientos, ¿no?
No hay que olvidar el silencio de
los que temen ser sospechosos de tibieza patriótica
¿Qué significa entonces la democracia para este pueblo étnico y sus intérpretes? El puro ejercicio de su voluntad sin restricción ninguna; frente a esta voluntad, lo demás sólo puede ser producto de una mala voluntad. Hubo un parlamentario de CIU que seráficamente pronunció que el movimiento secesionista iba “a favor de, no en contra de nadie”, por si nos temíamos otra cosa... Falta voluntad política, repetía en el hemiciclo el eslogan secesionista: “Si se quiere, se puede”. Que se pueda no querer porque no sea razonable ni legítimo quererlo, eso al nacionalista no le cuadra: en política —democrática o demagógica, qué más da— importa la decisión, no la reflexión. A lo más, la negociación de amenazas y promesas, porque hace tiempo que la democracia habla el lenguaje del mercado. Los argumentos sobran porque, oiga, no pretenderá usted convencernos, ¿verdad? Los juicios valen sobre todo si son prejuicios y a los prejuicios los traemos ya desde casa y los colegas se encargan de reforzarlos para que nadie se salga del rebaño.
Bueno, ¿y cómo se ha formado esa voluntad independentista que se tiene a sí misma por autosuficiente? Primero gracias a su Gobierno. El Gobierno catalán ha trampeado, confundido, adoctrinado a sus ciudadanos y a la opinión pública de esa comunidad y en lo posible de la española. Y, puesto que relega a España a la categoría de enemigo, se siente plenamente justificado para hacer todo eso. Al enemigo, ni agua, ya se sabe. Bastaría observar la obstinada indecencia de su política lingüística, para deducir cuáles iban a ser los medios de su política para la secesión.
Pero ese Gobierno no ha estado solo a la hora de dar alas al nacionalismo. Le han acompañado durante decenios unas fuerzas políticas, a derecha e izquierda, incapaces de cuestionar los privilegios forales de las comunidades navarra y vasca, aun a sabiendas de que tales prerrogativas pre y antidemocráticas encarnaban el permanente objeto de deseo de los dirigentes catalanes. Súmenle esa izquierda que ha antepuesto la defensa de la identidad de los pueblos a la defensa de la equidad para las personas, o sea, que se imagina progresista cuando va de reaccionaria. Añadan aún a quienes advertían de entrada que ellos no eran nacionalistas, por Dios, pero jamás esbozaron siquiera una mueca ante sus desvaríos y han acabado así en el cuadro de honor del nacionalismo. Y no se olviden del silencio culpable de tanto ciudadano que temía volverse sospechoso de tibieza patriótica ante los suyos.
Entretanto los Gobiernos españoles han callado y, a lo más, respondido con argumentos constitucionales, que no deberían ser los primeros, sino los últimos en zanjar el pleito. Quien manifiesta su propósito de separarse de España no va a sentirse frenado por mucho que así vulnere una norma cuya legitimidad desdeña y cuyo mandato precisamente quiere eludir. Aquellos que durante decenios terciaban en la disputa con el guiño tranquilizador de que los nacionalistas (vascos y catalanes) no se atreverían a llegar a tanto, a lo mejor han aprendido algo. A saber, que unas ideas prácticas como son las políticas no se adquieren ni pregonan para contemplarlas, sino para ponerlas en práctica. Que su reclamación se hiciera con modales pacíficos, y no a tiros, no la convertía milagrosamente sólo por eso en democrática.
Quien quiera separarse de España no va a sentirse frenado por una norma cuya legitimidad desdeña
De suerte que los representantes del pueblo catalán esparcieron ese día en el hemiciclo unas definiciones de democracia que avergonzarían a un ciudadano medianamente instruido. “Democracia es votar”, sentenció uno. Y votar es expresar preferencias acerca de una propuesta, en efecto, sólo que ese ejercicio no se libra a su vez de un examen democrático: ¿con qué grado de información verídica y de libertad se han formado y cuál es el grado de justicia de esas preferencias? Eso sin contar que los derechos fundamentales no están sujetos al voto de nadie, sino más bien protegidos frente a él. Otro dijo que “democracia es ajustar la legalidad a la realidad”, aunque no parece que el hallazgo vaya a entrar en la historia del pensamiento político. Pues si es cierto que periódicamente las leyes deben cambiar ante nuevas demandas sociales, más frecuente será que las conductas tengan que atenerse al marco legal. De lo contrario, habría hoy que consagrar legalmente la corrupción, la evasión fiscal y la violencia machista, a fin de ajustarse a nuestra miserable realidad. Entonces ¿para qué las leyes si hasta lo delictivo, en cuanto se extendiera, sería ya en democracia potencialmente legalizable?
Y todos ellos coincidieron, claro está, en considerar democrático el proceso de independencia porque así lo quiere “la mayoría del pueblo catalán”. Se les olvida que tal número será de hecho nada más que una minoría de todos los afectados por esa secesión. Ignoran también que sólo al final la democracia consiste en un procedimiento de toma de decisiones mediante la regla de la mayoría. Antes que eso, es un principio público que atribuye igual libertad a los sujetos políticos. Lo primero que toca entonces preguntarse es si las premisas de lo puesto a votación y sus efectos previsibles respetan los derechos de los ciudadanos iguales y libres. Pues no: la iniciativa nacionalista sólo viene a respetar a lo más los derechos de los ciudadanos catalanes, pero no los del resto de españoles. Ciudadanos iguales en derechos serían los catalanes entre sí y frente a ellos seríamos desiguales todos los demás; al votar, aquéllos ejercerían su libertad política, pero al precio de maniatar la nuestra. Si se celebrara esa consulta, en suma, el resultado más favorable a quien la convoca no será ni mayoritario ni mucho menos democrático.
Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































