Las dobleces del poder
La última vez que hablé por teléfono con Augusto Roa Bastos, hace poco más de tres meses, nos quedamos al menos medio minuto en silencio. Lo sentí fatigado, tristísimo. "¿Estás ahí todavía?", le pregunté. "Estoy", me dijo, "pero no sé por cuánto tiempo". Me pareció otra de las bromas que se gastaba a sí mismo: las centellas de sarcasmo que dejaba caer sobre la decadencia del cuerpo y la fugacidad de la fama. Acaban de llamarme para decir que ha muerto en Asunción -adonde fue hace diez años para eso: para despedirse y morir-, y me resisto a creerlo. Es una muerte que me agravia en primera persona.
Augusto fue el primer amigo que tuve cuando llegué a Buenos Aires, poco antes de cumplir veinte años, y el escritor con el que he compartido más intimidades a lo largo de la vida. Creo que fui uno de los primeros lectores de Hijo de hombre, la novela que publicó en 1960, así como él fue el primero de mi novela Sagrado, a la que dedicó reseñas exageradas en el diario La Gaceta de Tucumán y en la revista Sur. Fui el primero también, junto con Amelia Hannois -su compañera de entonces-, a quien leyó las páginas iniciales de Yo, el Supremo, una madrugada en que lo llevé al hospital, porque sentía que se estaba muriendo de un ataque al corazón, cuando lo que estaba desquiciándolo, en verdad, era la angustia de esa novela monumental, omnipotente, que le crecía por dentro como una población de difuntos.
Aprendí que la literatura es un fuego en el que es preciso hundirse con libertad y sin miedo
Fue un creador de voz tan única como la de Juan Rulfo o Juan Carlos Onetti
Lo perdí de vista después del éxito abismal de su Supremo, aunque cada vez que pasé por París lo llamé a Toulouse, donde vivía, y él me llamaba cada vez que llegaba a Caracas, donde me refugié de las crueldades argentinas durante casi una década. Hace dos o tres años recuperamos la costumbre de hablarnos por teléfono. En verdad, era yo el que lo llamaba. Después del Supremo, me pareció que su camino de narrador navegaba con las velas caídas, y se lo dije. Para que me convenciera de lo contrario me envió en 2002 un relato extraordinario, 'Frente al frente argentino', parte de un libro escrito a ocho manos con Alejandro Maciel, Eric Nepomuceno y Omar Prego Gadea.
Es otra de sus obras maestras: un diálogo sobre la guerra y la creación artística entre el pintor Cándido López y el general Bartolomé Mitre, desvelado el uno por la traducción de La Divina Comedia y atormentado el otro por la torpeza con que su mano única, la izquierda, vertía en el lienzo las imágenes de la batalla de Curupaytí. Le prometí que escribiría sobre ese relato. Lo hago ahora, demasiado tarde.
Casi todos mis recuerdos de juventud están enlazados a la figura de Roa Bastos. Durante casi dos años, me rescató de la pobreza invitándome a compartir los libretos de cine que le encargaban los productores y que él completaba en menos de una semana, con una facilidad y una felicidad que siempre me parecieron misteriosas. Una noche de 1963, el productor Sergio Kogan nos dijo que estaba urgido por encontrar un guión "a la medida de un boxeador y de una mujer infiel". Había contratado al boxeador y no sabía qué hacer con él. Roa le dijo que yo tenía una novela con ese tema y que podía llevársela al día siguiente. Lo miré extrañado, imaginando que ya tenía listo el libro y que no podía presentarlo como propio. Pero cuando estuvimos solos me insistió en que completara en una noche lo que yo no era capaz de hacer en un año. "Vas a ver cómo la necesidad te da fuerzas", me dijo. Tardé casi veinte horas en componer las sesenta páginas que entregué cuando se vencía el plazo y, aunque la película jamás se filmó, aquella historia fue la semilla de la primera novela que escribí en la vida. Jamás pude repetir la hazaña, pero la experiencia me permitió aprender que la literatura es un fuego en el que es preciso hundirse con libertad y sin miedo, tal como lo había hecho Kakfa cuando completó La condena en una noche que vale tanto como toda una vida.
En 1978, Augusto llegó a Caracas con su esposa, Iris, y con Francisco, Tikú, el hijo mayor de ambos. Iris estaba embarazada y hacía calor: el calor húmedo, palpitante de los trópicos. Decidimos pasar el día juntos. A la hora del almuerzo, le conté a Iris la luna de miel de los padres de Augusto -tal como se la había oído a él mismo-, en un hotel junto a la laguna de Ipacaraí. Fue entonces cuando Ángel Rama, que andaba por ahí, nos acercó un grabador y nos incitó a que registráramos la historia completa.
Las cintas se me perdieron en las cajas de una mudanza que trastornaba mi vida en aquellos meses, y no pude entregárselas a Iris cuando regresaron a Toulouse ni publicar la transcripción, como le prometí meses más tarde. He vuelto a encontrarlas ahora, cuando Augusto yace en Asunción, junto a los ejemplares de sus libros y a las flores que la devoción de la gente va acercándole, y no me parece importuno volver a oír el aire de su voz, evocando los días en que empezó todo, porque el fin es en verdad, siempre, un principio.
"Mi padre se llamaba Lucio; mi madre, Lucía. La semejanza de los nombres es como una metáfora de la relación que vivieron: serena, armónica, profunda. El matrimonio duró cincuenta años, sin que el tiempo del amor pasara nunca. Mi padre era a la vez un hombre de lecturas y un hombre de acción. Los primeros libros que yo leí eran sus libros: los clásicos españoles (Quevedo, Cervantes) y las Confesiones de San Agustín, una obra que él conocía de memoria y que había determinado el fin de su vocación religiosa. Nunca te conté que mi padre fue seminarista, y que después de una crisis colgó la sotana y se fue al monte a talar madera. La que me impulsó a escribir, sin embargo, fue mi madre. Hacia 1928, miles de paraguayos murieron cerca de la frontera de Bolivia, a la espera de una guerra que no había sido declarada. Algunos cayeron por hambre, otros no pudieron regresar a sus casas a pie. Yo tenía entonces once años y escribí una obra de teatro a dúo con mi madre. La representábamos de pueblo en pueblo, recogiendo dinero para los soldados".
La conversación es larga y oír otra vez la voz musical y sentenciosa de Roa Bastos, complaciéndose en repetir a veces las consonantes musicales de los guaraníes, que él pronunciaba con la lengua hacia dentro, deja caer sobre esta página la respiración de una melancolía que no sé cómo transmitir.
La vasta obra que deja -menos vasta, sin embargo, que su talento, que su entrañable ternura- es una reflexión única sobre las dobleces del poder y sobre el duelo que la escritura entabla con él. Tanto Yo, el Supremo como su último relato, 'Frente al frente argentino', despliegan una voz única que va abriéndose en incontables afluentes. En todos ellos, el poder devora a los personajes, los somete al imperio de su mayúscula identidad, para terminar al fin vencido por la historia, sobre la que no ejerce influencia alguna.
Desde El trueno entre las hojas, Roa Bastos se reveló como una figura mayor de las letras latinoamericanas, un creador de voz tan única como la de Juan Rulfo o Juan Carlos Onetti. Confirmó esa grandeza en Hijo de hombre y en los cuentos de Moriencia (1969) y Cuerpo presente (1971), que desaparecieron ante la sombra invencible del Yo, el Supremo. Sin embargo, la gloria se le mostró áspera, esquiva, y sólo los laureles del premio Cervantes, en 1989, le despejaron el camino.
"Todavía estoy aquí", me dijo la última vez que hablamos. Como si supiera que siempre estuvo aquí, en este y en todos los mundos, paraguayo y argentino a la vez, hasta la muerte. Como si supiera que nunca lo dejaríamos ir.
Tomás Eloy Martínez, escritor argentino, es autor de Santa Evita.
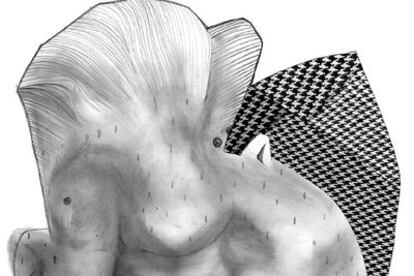
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































