Basado en hechos reales: los jueces tienen algo que decir sobre la frontera entre ficción y no ficción
El magistrado del caso de ‘El odio’, el libro sobre el asesino José Bretón, señaló en un auto la importancia de conocer el carácter ficticio o no de la obra. Ahí radica una pugna tradicional entre la libertad de creación y el derecho al honor


¿Qué es realidad, qué es invención y cómo se relacionan ambas dentro de los productos culturales? El debate sobre los borrosos límites entre ficción y no ficción ha sido tradicional en el mundo literario, pero más allá de suplementos culturales y tertulias letraheridas, también tiene su importancia en el ámbito jurídico. Recientemente estalló la polémica en torno al libro El odio (Anagrama), en el que Luisgé Martín trata de entender la maldad del criminal José Bretón, que asesinó a sus dos hijos. Ruth Ortiz, su expareja y madre de los niños, pidió a la justicia que paralizara su publicación por intromisión ilegítima del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores fallecidos. En un auto, el juez del caso explicitó la importancia de saber si una obra pertenece o no al ámbito de la ficción antes de tomar una decisión.
Aunque la controversia principal no sucedió sobre este particular, el juzgado establecía que no era “posible determinar con claridad” el carácter ficticio o no de la obra, “siendo esta una cuestión de especial trascendencia a la hora de ponderar los límites de la libertad de expresión”. Por su parte, la editorial Anagrama, en el comunicado que anunciaba la retirada voluntaria del título, consideraba que, en una sociedad democrática, es necesario “un equilibrio entre la libertad creativa como derecho fundamental y la protección de las víctimas”. Y añadía: “Las obras que se inspiran en hechos reales, como es el caso de El odio, requieren de una dosis doble de responsabilidad y de respeto”.
¿Cómo se traduce ese debate en el ámbito jurídico? Fundamentalmente así: cuando las obras se inscriben bajo el paraguas de la ficción la libertad es mucho mayor. Por eso es común que algunas obras expliciten que “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”: es una forma de curarse en salud. Cuando se encasillan bajo el paraguas de la no ficción la libertad no es tan grande. El problema surge en esos borrosos límites entre una orilla y otra, y genera litigios: por un lado, algunas personas o instituciones apelan a su derecho al honor, a la intimidad, a la dignidad o a la propia imagen, mancillados, piensan, en una obra. A lo que los creadores responden apelando a sus libertades.

“La Constitución defiende el discurso público y proscribe cualquier forma de censura previa”, dice el abogado Antonio Muñoz Vico, socio del bufete Garrigues y especializado en derecho de la cultura y el entretenimiento. Según enumera, existe un discurso literario y artístico que se defiende con la libertad de creación y existe un discurso periodístico que se defiende con el derecho a la información. Por otra parte, la libertad de expresión es transversal y suele aplicarse al discurso político, por ejemplo, a las opiniones y juicios de valor. En el caso de la no ficción, en biografías no autorizadas, crónicas, memorias, etcétera, se exigen los criterios periodísticos de veracidad y contraste. Pero en la ficción opera lo que en Alemania llaman la inmunidad del arte. “Hay terrenos muy sensibles, sobre todo con el auge de la no ficción y el true crime, y se generan polémicas, pero también se dispone de una jurisprudencia sólida y garantista con los diferentes discursos que pondera cuidadosamente y caso por caso los distintos derechos en juego”, dice Muñoz Vico. “Viniendo de una dictadura, en España los jueces son muy poco proclives al secuestro de libros”, añade el jurista.
Pero esos compartimentos no siempre son estancos. “El problema surge cuando la literatura deja la ficción pura, cuando la ficción es sucia y no hay un pacto claro, y el lector no sabe qué hechos son ciertos y cuáles no”, apunta Víctor J. Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y autor de La libertad del artista. Censuras, límites y cancelaciones (Athenaica), que menciona las obras de Michel Houellebecq o Emmanuel Carrère como ejemplos donde con frecuencia esta confusión sucede.

Un terreno sensible muy común se da cuando un personaje inspirado en una persona real levanta ampollas en su entorno. En este sentido, una sentencia importante se produjo a raíz de la novela El jardín de Villa Valeria (Alfaguara, 1999), de Manuel Vicent, por la representación de un personaje: “Pedro Ramón Moliner, hijo de María Moliner”, según lo nombra Vicent, al que tacha de homófobo y sexualmente disperso. No fue del gusto de su viuda, que interpuso una demanda. Llegó al Tribunal Constitucional, que primó la libertad de creación literaria: “Siendo una novela, se podía crear un universo de ficción y tomar elementos de la realidad sin ajustarse a criterios de veracidad”, dice Muñoz Vico. Además, el hecho de que la persona que inspira el personaje hubiera fallecido hizo que la fuerza de su derecho al honor disminuyera.
Otro caso célebre tuvo lugar en torno al Crimen de los Marqueses de Urquijo, un capítulo de la serie La huella del crimen, de RTVE. El hijo de los marqueses, asesinados en 1980, consideró que la emisión afectaba a su derecho al honor y demandó. El Tribunal Supremo encontró en 2014 que el capítulo estaba amparado tanto por la libertad de información (era veraz y contrastada) como por la libertad de creación, en cuanto a las dramatizaciones, interpretaciones y técnicas narrativas.
Hay límites: los de la difamación y la calumnia. Y con esos límites se vieron algunos libros. Por ejemplo, una biografía de Clarence Seedorf en la que el futbolista difamaba al entrenador del Real Madrid, Benjamin Toshack, acusándole de cobrar comisiones irregulares. O, en Francia, una novela, El proceso, de Mathieu Lindon, en la que se acusaba al político francés Jean-Marie Le Pen de inspirar un crimen cometido por dos jóvenes ultraderechistas en 1995. En ambos casos, siendo obras de no ficción con información no contrastada, recibieron condena.

Como se ve, más allá de los principios universales, hay que examinar caso por caso. “No existen unos criterios fijos. No obstante, un criterio relevante es que, si un hecho o personaje es efectivamente reconocible, podría conllevar responsabilidades legales”, dicen Javier Vázquez, socio del departamento de Propiedad Intelectual e Industrial de RocaJunyent, y Elisenda Perelló, asociada directora del departamento de Propiedad Intelectual e Industrial del mismo bufete.
En 2016 se produjo controversia cuando la escritora Elvira Navarro publicó Los últimos días de Adelaida García Morales (Literatura Random House), donde Navarro tomaba a la persona real, también escritora, para ficcionar libremente las jornadas previas a su muerte (se vendió como un “falso documental”), lo que generó airadas críticas del cineasta Víctor Erice, que había sido su pareja. “La ficción puede incluir elementos reales, pero debe mantener una coherencia interna que permita al público distinguir entre realidad y fantasía. Es cierto que cambiar nombres y características podría ayudar a evitar eventuales reclamaciones, pero si el personaje es fácilmente reconocible, podrían existir riesgos legales de infracción de derechos”, añaden los juristas.
¿Qué son ficción y no ficción?
El debate viene de largo y tiene tintes filosóficos. “Ya Platón, en varias de sus obras, considera que la ficción es una mentira que puede confundir en la percepción de la realidad”, dice Gema López Canicio, profesora de Teoría Narrativa de la Universidad U-Tad, investigadora en la Universidad de Groningen y especialista en los límites de la ficción. “Pero realidad y ficción no son opuestas: la ficción opera sobre la realidad de forma creativa”, añade la experta. La ficción, aun ficticia, puede mover emociones, masas, influir en el devenir del mundo: funcionamos en base a relatos vitales, políticos, religiosos. Algo así explica Yuval Noah Harari en el superventas Sapiens: el dinero, las empresas, las naciones, son ficciones compartidas que hacen girar al mundo.
La ficción, pues, está hecha con mimbres reales. En un caso extremo, si metiéramos a un bebé en un baúl, le sacáramos 30 años después (perdón por el sadismo) y le animáramos a escribir una novela, no sabría por dónde empezar: no conocería el mundo. La experiencia acumulada es necesaria tanto para el autor como para el lector. La ficción está hecha de realidad, pero, al mismo tiempo, hay quien piensa que todo artefacto cultural es ficticio simplemente por el hecho de reordenar el mundo en frases o de colocar la cámara en determinado lugar. O por la distorsión que provoca la memoria. O por la adopción de un punto de vista o postura moral determinada. Según este punto de vista, la realidad es demasiado compleja para que exista tal cosa como la no ficción. No es posible el realismo.
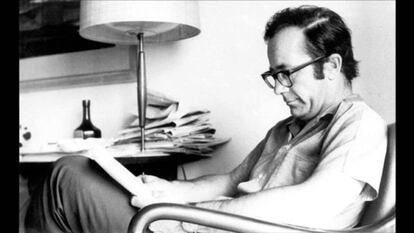
“En el caso de la literatura de no ficción, se cogen hechos particulares que han ocurrido en la realidad fáctica y se cuentan en un tono poético y creativo: se pretende que afecte de un modo particular a los receptores”, dice López Canicio. Cuando Rodolfo Walsh relata los fusilamientos de Operación masacre (Libros del Asteroide) lo hace de una manera en la que puede emocionar a los lectores. Aunque tengamos nociones claras de lo que es ficción y no ficción, si nos lo preguntan, quizás no sea tan fácil explicarlo. Y, desde un punto de vista literario, quizás no tenga tanta importancia: “Lo que de verdad ocurrió es solo la materia prima, lo importante es lo que el escritor hace con lo que ocurrió”, escribe David Shields en Hambre de realidad (Círculo de Tiza).
Entender el código
“En resumidas cuentas, de lo que se trata es de que el juez entienda el código del libro”, explica Víctor J. Vázquez. Muchas veces no es sencillo. Por ejemplo, la exitosa y polémica película Emilia Pérez (Jacques Audiard, 2024) fue criticada desde algunos sectores por representar un México irreal, a lo que se respondió que el código de la película era el del musical fantasioso y delirante, que no obligaba a ser verosímil en ciertos aspectos (críticas parecidas se le habían hecho al cine de Almodóvar en cuanto a las esencias españolas).

Vivimos en tiempos en los que, como dice el título del ensayo de Shields, hay hambre de realidad: muchos personajes o sucesos de la historia reciente son pronto convertidos en series, películas, biografías y novelas. Cuando sucede algo levemente extraordinario es común que alguien comente que “eso tiene una serie en Netflix”. Recientemente ha aparecido la biografía de Julio Iglesias El español que enamoró al mundo (Libros del Asteroide), de Ignacio Peyró; en 2022 la vida del presidente Felipe González fue novelada por Sergio del Molino en Un tal González (Alfaguara), y Leila Guerriero recreó la peripecia vital de la argentina Silvia Labayru en La llamada (Anagrama), uno de los libros más valorados de 2024. Se han hecho series o películas sobre el grupo Locomía (Disco, Ibiza, Locomía), sobre la vedette La Veneno (Veneno), por no hablar del peliagudo terreno del true crime: el asesinato de Asunta Basterra (El caso Asunta), el de Rocío Wanninkhof (Dolores: La verdad sobre el Caso Wanninkhof) o el crimen de Los Galindos (El Marqués). Por poner solo unos ejemplos cercanos.

La serie Reyes de la noche ficcionaba en 2021 la competición entre los periodistas deportivos José María García y José Ramón de la Morena por hacerse con el liderazgo de la noche radiofónica. García presentó sus quejas: la consideró una “traición abyecta”. La serie fue cancelada sin demasiadas explicaciones tras la primera temporada, aun habiendo sido anunciada la segunda. Por su lado, el libro Fariña (Libros del KO, 2018), de Nacho Carretero, y la serie en él inspirada, un profundo retrato del narcotráfico gallego, también tuvieron problemas. El libro fue secuestrado a su salida, a petición del alcalde de O Grove, y llegaron demandas, también para la serie. Por ejemplo del exnarco Laureano Oubiña. “Su vida ha empeorado tras la emisión de la serie”, dijo su abogado.
“España, en comparación con otros, es un país de poca litigiosidad en estos aspectos”, dice Víctor J. Vázquez. Aun así, los casos se dan. “Creo que, en cuanto a libertad artística, más que un cambio jurídico ha habido un cambio en la sensibilidad de una sociedad que cree que hay un derecho a no sentirse ofendido. Un derecho que no existe. Además, hoy, a través de las redes sociales, la capacidad censora es mayor. Todo esto acaba impregnando la interpretación del derecho y se cree que el derecho tiene que articular límites a la creación”, concluye Víctor J. Vázquez.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































