El cielo de Madrid
Julio Llamazares nos presenta en este libro a Carlos y sus amigos, un grupo de artistas que llegan a Madrid buscando el triunfo y encuentran que nada es como ellos habían imaginado
A LA VENTA DESDE EL 10 DE MAYO
Capítulos 1 y 2 (Primer círculo) de El cielo de Madrid
Primer círculo
El Limbo
I
En el verano de 1985, todos teníamos ya treinta años. Quiero decirte con ello que todos éramos ya conscientes de que nuestra juventud se acababa. Tal vez por eso, aquel verano llegó a nosotros con una especie de melancolía de otoño anticipada.
A pesar de ello, cuando empezó el mes de julio, nos fuimos de vacaciones igual que todos los años. Unos se fueron al mar, al chalet de algún amigo o a la casa de verano de sus padres, otros volvieron a casa y otros, como Eva y yo, nos fuimos a hacer el viaje que desde hacía ya mucho tiempo habíamos estado soñando: a Suecia, su país, que yo estaba deseando conocer y ella ansiosa de enseñarme. La víspera de nuestra partida, encontré a Rico en El Limbo. Él no se iba a ninguna parte. A él lo único que le gustaba era Madrid y más en el verano, cuando apenas queda nadie.
—Hazme caso —me dijo, con su habitual gesto escéptico, mientras me ofrecía un cigarro—. Éste es el único lugar del mundo realmente interesante.
Encendí el cigarrillo y me quedé mirándolo. Rico era de Madrid, había vivido aquí prácticamente siempre y aquí seguía viviendo, en la casa y del dinero de sus padres. Al parecer, Rico era de buena familia, aunque él nunca lo dijera.
La verdad es que Rico era un tipo extraño. Andaba cerca de los cuarenta y peinaba ya algunas canas, pero nadie sabía qué hacía ni en qué entretenía su tiempo. De día, era difícil verlo (según él, dormía hasta el mediodía), pero, de noche, a partir de las once, se lo encontraba siempre en El Limbo. Allí lo había conocido yo, a poco de llegar a la ciudad, en el mismo rincón en que ahora estábamos.
Hacía un calor sofocante. Durante todo el día, la tormenta había rondado la ciudad, sin conseguir desatarse, y ahora que ya era de noche el asfalto desprendía un vaho espeso y caliente que se pegaba a la piel como si fuese una pasta. La puerta del local estaba abierta y los ventiladores funcionando a todo gas, pero hacía tanto calor que apenas podía aguantarse. Pensé que era una broma que el bar se llamase El Limbo.
—Todo es acostumbrarse —dijo Rico—. Duermes de día y vives de noche.
—O sea —le dije yo—, como todo el año.
—Ya —me respondió él, sonriendo—. Pero, en verano, los días son más largos.
Julito, el camarero, nos trajo unas cervezas y Rico, tras dar un trago a la suya, volvió al discurso anterior:
—Mira, Carlos, no te engañes. Todo lo que puedas ver por ahí está aquí. No en Madrid; en este bar, en la esquina de esta calle... Y lo que no —dijo, muy solemne— está en el Museo del Prado.
No estaba muy de acuerdo con él, pero tampoco tenía interés en llevarle la contraria. Bebí un trago de cerveza y me recosté en la pared, con el cigarro en los labios.
Hacía ya muchos años que frecuentaba aquel bar. Desde que llegué a Madrid en el otoño de 1975, El Limbo se había convertido en mi cuartel general nocturno, igual que para muchos otros; sobre todo, para los que, como Rico y yo, no teníamos que madrugar al día siguiente. Había pintores, poetas, gente sin profesión conocida, algún novelista inédito, algún filósofo puro, algún músico, algún actor y, sobre todo, borrachos. Borrachos de todas clases. Desde el hombre que vendía poemas por los cafés hasta el que presumía, cuando recordaba sus buenos tiempos de actor, de haber trabajado con Ava Gardner. Y de haberse acostado con ella, claro.
La verdad es que El Limbo era un sitio raro. Anclado en mitad del barrio, entre la plaza de las Salesas y la de Alonso Martínez, El Limbo acogía también a algún cliente de paso, extranjeros sobre todo y españoles de provincias deseosos de conocer el Madrid nocturno, del que les habrían hablado, y era el sitio preferido de los últimos noctámbulos. Hacia la madrugada, cuando los demás cerraban, el bar se llenaba de renuentes y de gente empeñada en no regresar a casa. A partir de ese momento y hasta la hora del cierre (muchas veces ya de día), era cuando El Limbo hacía honor a su nombre y cuando los clientes se encontraban en su salsa.
Pero, esa noche, todavía era pronto para que El Limbo estuviese ya animado. Julito y Pepe, los camareros, mostraban su aburrimiento apostados como saurios a ambos lados de la barra y César, el pianista, miraba desde la puerta a la gente que pasaba por la calle. Seguramente, esperando, como nosotros, que la tormenta se desatara.
Rico aplastó el cigarro. Me dijo:
—Míralo, ahí lo tienes. Él ha viajado por todo el mundo sin moverse siquiera de este bar.
Se refería a César, el pianista, cuya delgada figura se recortaba en la puerta, de espaldas a nosotros, contra la luz de la calle: la luz del neón del bar y la del farol de enfrente. Al contraluz de la puerta, el viejo pianista parecía un cartel más, uno de esos cartelones de tamaño natural que anuncian a la puerta de algunos bares la composición del menú del día o las especialidades culinarias de la casa. Aunque, así visto (de espaldas), César no parecía tan viejo. Incluso alguien que no lo conociera habría jurado que no era mayor que Rico. El maestro, como lo llamaba éste, se conservaba muy bien, y ello a pesar de vivir siempre al día, en pensiones de segunda y comiendo por los bares. A veces, yo lo encontraba en El Nueve, a pocos metros del Limbo, o en el Bogotá, en Belén, el restaurante más concurrido y barato de la zona en aquel tiempo, compartiendo el menú del día con los obreros y con los estudiantes del barrio. Aunque siempre estaba solo en una mesa. Al parecer, el maestro, que había estado casado y tenía ya algún hijo de mi edad, llevaba separado muchos años y, desde entonces, su única casa era El Limbo y su único amigo el piano. No en vano, desde hacía doce, allí pasaba las noches, bebiendo whisky y tocando.
—Pues hoy no parece que tenga muchas ganas —le comenté por lo bajo a Rico, que acababa de apagar el anterior y ya estaba encendiendo otro cigarro.
—No me extraña —dijo éste, observando el panorama.
Y es que El Limbo estaba en cuadro. Desde finales de junio, la gente había comenzado a desfilar y, ahora que ya se acercaba agosto, las deserciones se producían en masa. Excepto a Rico y a pocos más (los que estaban en el bar aquella noche), parecía como si a todos el verano en Madrid nos quemase.
Pero al maestro aquello no parecía importarle. Al menos no demasiado. Cuando le pareció, dejó de mirar la calle y se dirigió a su sitio, saludándonos, al pasar junto a nosotros, con un leve movimiento del cigarro (siempre tenía un cigarro en la boca, incluso mientras tocaba). Se sentó y abrió el piano y comenzó a acompañar, para ejercitar los dedos, la música que sonaba.
En la barra, Julito y Pepe se despertaron. Pepe quitó la música y Julito le llevó a César su primer whisky, que éste posó, como siempre, después de beber un trago, en el borde de la tapa del piano. Miré la hora: eran las once y cuarto.
A esa hora, otras noches, ya estarían en El Limbo Suso y Mario. Y estarían al llegar los de Argensola, y los del grupo de Salamanca; o sea, los habituales. Pero la mayoría ya estaban de vacaciones y Suso, aunque seguía aún en Madrid, había quedado con una chica que había conocido en un bar el día anterior. Aparecería después, como siempre, exhibiendo con orgullo su conquista o renegando de las mujeres, en caso de fracaso.
La verdad es que Suso no cambiaba. Desde que lo conocía, no hacía más que pensar en las mujeres; eran lo único que le interesaba. Incluso cuando escribía, que era lo que pretendía hacer y para lo que había venido a Madrid abandonando sus estudios de Derecho y el despacho que su padre le tenía preparado en La Coruña, lo hacía pensando en ellas; pensando en impresionarlas. Aunque tampoco escribía mucho, la verdad. No tenía tiempo, decía. Suso pensaba, como Balzac, que cada mujer de la que te enamoras es una novela menos que escribes, pero, al contrario que el escritor francés, él prefería enamorarse a escribir, al menos mientras pudiera. Ya tendré tiempo, decía, cuando me canse.
—¿Cuando te canses de qué? —le provocaba Agustín, el camarero del Nueve, cuando Suso decía aquello.
—De escribir. ¿De qué va a ser?... ¡No te jode! —le respondía Suso, sarcástico.
Pero, de momento al menos, Suso no parecía cansarse. Al contrario, últimamente apenas paraba en casa. Desde lo de la italiana, que lo dejó por un guitarrista (a él, que odiaba a los músicos más que a ningún otro gremio en el mundo: decía, enmendando a Marx, que eran el opio del pueblo), parecía que quería resarcirse del fracaso. Mario, en cambio, era todo lo contrario. Tenía una novia, María, desde muy joven, pero lo único que hacía era escribir, aunque ya no necesitaba impresionarla. Mario lo que quería era triunfar cuanto antes. Ahora estaba en Tenerife, en casa de su familia, terminando una novela que llevaba ya escribiendo varios años. Suso decía que Mario todavía no sabía que la mejor novela, para un escritor puro, es el fracaso.
La tormenta no llegaba. César empezó a tocar y en la barra acabaron todos de despertarse. Había ya algunos más: Juan Luis, el dueño del Limbo; Paloma, la novia de Pepe, y un amigo de Julito. Todos, pues, de la familia. Y todos adormilados. Alguno, posiblemente, terminaría de levantarse.
El que llegó fue el dueño de Sam, igual que todas las noches, con la correa del perro amarrada al cinto y el periódico del día bajo el brazo. Como de costumbre hacía, fue el perro el que entró primero, tirando de la correa (y del dueño) en dirección a la barra. Pepe le daba patatas fritas y el perro lo perseguía de un lado a otro del mostrador, erguido sobre las patas, mientras el dueño tomaba café a su lado. Luego, éste fumaba un cigarro y, después, los dos se iban y se perdían entre los coches. Siempre iban juntos y casi siempre solos, como dos enamorados. A veces, yo los veía cuando regresaba a casa, paseando todavía o sentados en la plaza, y me preguntaba, no sin envidia, qué habría entre ellos para que siempre estuvieran juntos, sin separarse.
Empecé a sentirme triste. Me ocurría algunas veces, cuando las noches se presentaban tan insulsas y vacías como aquélla o cuando iba a emprender un viaje. Y, aquella noche, se daban ambas circunstancias. Además, César parecía empeñado en llenarnos de melancolía. Cuando terminó Ansiedad, la canción con la que siempre solía empezar las noches (era casi como un himno), comenzó a tocar Sin ti, un bolero de Los Panchos que tocaba pocas veces y siempre a última hora, cuando ya estaba borracho. Se ve que también a él la tormenta, o lo que fuera, le había puesto nostálgico.
Recordé el día en que conocí El Limbo. Fue al poco tiempo de haber llegado a Madrid, con Julia y con Paco Arias. Paco Arias, que vivía en Fuencarral, solía ir todas las noches y nos llevó a conocerlo apenas recién llegados. Recuerdo que estaba César tocando. Nos sentamos en una mesa del fondo, al lado del guardarropa, y durante largo rato permanecimos todos callados. Paco Arias no hacía más que liar porros, igual que todas las noches, y Julia y yo, que acabábamos de llegar a la ciudad, lo mirábamos todo con asombro provinciano. Yo, especialmente, el cielo del techo, que me pareció el más bello que había visto jamás. Siempre, de hecho, me lo siguió pareciendo, aunque desde aquella noche volví a verlo muchas veces. Tantas como pasaría en El Limbo antes de que lo cerraran.
Mientras lo volvía a mirar, y mientras escuchaba a César, que seguía tocando el piano como si estuviese solo en el bar, pensé en qué habría sido de Julia y de toda la gente que conocí por entonces. Habían pasado diez años. Diez años ya desde aquella noche en la que Paco Arias nos llevó a conocer El Limbo, del que tanto nos hablaba allá, en Oviedo, cuando volvía de vacaciones. Paco Arias había venido antes, cuando empezó a estudiar Bellas Artes, e hizo de puente para nosotros y de anfitrión y de guía cuando llegamos. No en vano todos habíamos estudiado juntos y comenzado a soñar con Madrid cuando la lluvia triste de Asturias nos recluía en el bar Sevilla o en los de la calle Uría, junto con los vecinos del barrio. Luego, él se fue (como en el viaje de ida, el primero) y Julia y yo, aunque seguimos juntos un tiempo, acabamos también separándonos. Julia se quedó en Madrid, pero le perdí la pista. Lo último que supe de ella es que se había casado.
La verdad es que, a veces, todavía la añoraba. Añoraba su pelo negro y la pureza de aquellos ojos que vi por primera vez en aquel bar de la Facultad en el que solía pasar las horas con mis amigos hablando de pintura y poesía y conspirando (eran los años setenta y la Universidad estaba más en los bares que en las aulas de las clases). Aquella tarde, recuerdo, cuando ella entró, nos quedamos todos callados. Era tan bella que parecía pintada.
En seguida se convirtió en la musa del grupo. Un grupo en el que todos lo compartíamos todo, o al menos lo pretendíamos, y en el que, por eso mismo, Julia no debía ser de nadie. Aunque desde el primer momento se estableció entre nosotros una dura competencia por ver quién la conquistaba. Terminé haciéndolo yo, ante mi propia sorpresa, y fue la primera causa de que el grupo se rompiera. La siguiente fue la vida, que ya empezaba a llamarnos.
Cuando llegamos aquí, Julia todavía tenía aquella mirada limpia que me enamoró la primera vez y que me acompañó por los bares de Oviedo durante más de dos años; los que tardamos en decidirnos a dar el salto a Madrid para intentar realizar nuestras pobres ilusiones provincianas: la ilusión de ser felices, y libres, y hasta famosos. Pero en seguida empezó a enturbiársele. La dureza de Madrid, unida a las decepciones que la vida nos tenía reservadas (y de muchas de las cuales yo fui culpable en su caso), se la fueron enturbiando poco a poco, como la lluvia triste de Oviedo, hasta acabar convirtiéndosela en aquel mar de tristeza que eran sus ojos cuando nos separamos. Era el año 81 y habían pasado seis años.
Habían pasado seis años. Y otros cuatro más desde entonces. Julia estaría ahora durmiendo junto a un desconocido mientras yo seguía escuchando a César y contemplando el cielo del Limbo, como aquella noche de otoño en la que Paco Arias nos lo enseñó. Habían pasado diez años. Diez años ya y apenas me había enterado.
—¿Otra cerveza? —me sacó Rico de mis recuerdos.
—Bueno —le respondí, regresando bruscamente del pasado.
II
Del pasado y del futuro. Porque, mientras recordaba, mientras, a mi lado, Rico bebía y fumaba en silencio igual que todas las noches, comencé a pensar también en el viaje que emprendía al día siguiente y, sobre todo, en lo que me encontraría en Madrid cuando volviera. Un pensamiento que me angustiaba desde hacía días, aunque me resistía a reconocerlo.
Siempre me ocurría lo mismo cuando llegaban las vacaciones. Solía ocurrirme en junio, incluso, a veces, ya en mayo, en esos días inmensos en los que la primavera va avanzando hacia el verano y la ciudad se llena de gente y de turistas que van de paso. De repente, una inquietud, como una extraña zozobra, se me instalaba en el pecho y ya no me abandonaba hasta que por fin me iba. Pero, aquel año, era diferente. Aquel año, la inquietud había dejado paso a una especie de nostalgia inexplicable que me oprimía el estómago y que, en lugar de atenuarse, como me ocurría otras veces, había ido en aumento a medida que el verano transcurría. Era como si temiera que, aquel verano, las despedidas fueran a ser para siempre; como si presintiera que, a la vuelta de mi viaje, ya nada sería lo mismo; como si supiera ya que, aquel año, el verano no iba a ser otro paréntesis de tiempo, como todos los veranos anteriores, sino un punto y aparte en nuestras vidas. ¿Sería que había llegado el momento de abandonar para siempre, definitivamente, la juventud?
Otros años, en efecto, cuando llegaban las vacaciones, yo me iba de Madrid con la impresión de dejar atrás, además de a los amigos, una parte de mi vida; la parte que se cerraba, como la puerta a mi espalda, cuando salía de casa. Pero no era importante. O, al menos, no lo creía así entonces, cuando lo estaba viviendo, aunque luego, con el tiempo, me diera cuenta de que cada una de aquellas despedidas era una pérdida más que se sumaba a las otras para juntas ir robándome la vida. Pero ahora la impresión era la de que aquel tiempo se terminaba; que aquellos años felices que había vivido en Madrid y que creía infinitos se acababan para siempre sin que ni yo ni nadie pudiéramos impedirlo. Por eso, aquella noche, en El Limbo, yo estaba tan melancólico, pese a que tenía motivos para todo lo contrario.
—¿Y Eva? —me preguntó Rico, mirándome.
—Quedó en casa. Preparando las maletas.
No había querido salir. La había llamado dos veces, a su trabajo y, más tarde, a casa, pero las dos me dijo lo mismo: que no quería salir, que prefería quedarse en casa preparando las maletas para no tener que hacerlas al día siguiente. Siempre tan previsora, tan responsable.
—¿A qué hora sale el avión?
—A la una.
—¡Ah! Entonces tienes tiempo de emborracharte —me dijo Rico, sonriendo, a la vez que me ofrecía otro cigarro.
Sí, sin duda Rico tenía razón. Sin duda Rico estaba en lo cierto y lo mejor que yo podía hacer esa noche era emborracharme, a la vista de cómo me sentía y de lo que me rodeaba. Madrid era un cementerio y El Limbo un panteón vacío lleno de espejos y de fantasmas.
Nunca los había visto así. Tal vez era una impresión, un reflejo de mis propias inquietudes, pero, desde hacía ya días, Madrid parecía un desierto del que hasta el viento se hubiera ido. Era como un escenario abandonado por sus actores, como un inmenso teatro lleno de polvo y de sombras que se iba convirtiendo poco a poco en un magnífico decorado. Un decorado de asfalto y piedra, lleno de coches inmóviles, que flotaba como un barco en la calima de los días y que de noche se iluminaba bajo las luces de las tormentas.
Y lo mismo sucedía con El Limbo. Cada día estaba más muerto, más vacío y decadente, pese a que algunos clientes le seguían siendo fieles, como si su presencia fuera obligada. Ése era el caso de Rico, que no fallaba una noche.
—¿Y qué harás en agosto, cuando cierre? —le pregunté, señalando el bar.
—Hay más bares —me respondió él, sonriendo.
—Ya. Pero no es lo mismo —le dije yo, imaginándolo en cualquier bar de la zona, de los pocos que quedarían abiertos. Una imagen que se me antojaba triste, quizá porque yo lo estaba.
—No creas —me dijo Rico, impasible, soltando el humo del cigarrillo en dirección al ventilador—. Incluso viene bien cambiar de aires.
¡Cambiar de aires!... Eso era lo que iba a hacer yo y lo que me preocupaba tanto. Presentía que aquel mundo evanescente, aquel mundo de ilusiones y de sueños en el que vivía yo entonces era tan frágil y delicado que cualquier cambio podía romperlo. Y, por otra parte, temía que eso ocurriera en mi ausencia, cuando nada podría hacer por impedirlo.
Nunca hasta entonces lo había visto tan cerca. Desde que llegué a Madrid (y aún antes: cuando todavía vivía en Asturias y era un estudiante joven que miraba la vida y el mundo con desprecio), había vivido con tanta prisa, tan de espaldas a éste y a mí mismo, que pensaba que el tiempo sólo corría para los otros y que yo estaba a salvo de su paso. Los primeros años, con Julia, y, luego, ya por mi cuenta, viví Madrid y sus largas noches como si fueran una aventura que no iba a acabar nunca; una aventura irreal, hecha de amores y sueños que nunca se terminaban porque no llegaban a realizarse jamás.
Los primeros años, con Julia, fueron los más divertidos. Los dos éramos muy jóvenes, estábamos enamorados y creíamos que la vida también estaba de nuestra parte. Eran los años setenta, los primeros tras el franquismo, cuando Madrid y todo el país despertaban del letargo en que vivían y se disponían, como nosotros, a recuperar el tiempo perdido.
Fue la época en la que conocimos a Juan y a Suso. Y a Mario. Y a Julio. Y a Carlos Cuesta. Y a Pedro. Y a Rosa Ramos... Gente que, como nosotros, había llegado a Madrid con su maleta y su sueño a cuestas, todos dispuestos a ser felices y decididos a realizarlo. Fueron años trepidantes. Vivíamos todos juntos en buhardillas o en pisos de alquiler que cambiábamos cada poco en función de las circunstancias y de nuestras posibilidades, y pasábamos los días en una especie de larga fiesta que sólo se interrumpía cuando llegaban las vacaciones. Entonces, cada uno regresaba a su lugar, como los pájaros en el otoño, para volver al cabo de un tiempo con los sueños y las fuerzas renovados. Ambos los necesitábamos, sin duda, pues, al mismo tiempo, vivíamos en la pobreza más absoluta.
Pero era emocionante. Era como vivir en una noria de feria, en el centro de una ola torrencial e irresistible que nunca se detenía y que unía los días con las noches, como si todos fueran la misma cosa. Era la época de las discusiones, de las manifestaciones políticas, de las fiestas clandestinas y los mítines prohibidos y de las largas noches de confidencias en casa de los amigos o en las barras de los bares. Y también, para nosotros, del descubrimiento de una libertad que había sido un largo sueño para dos generaciones de españoles anteriores a la nuestra.
A la vez, yo iba pintando. Todavía no sabía qué era lo que quería pintar, ni tenía sitio a veces para poder hacerlo con calma, pero pintaba y pintaba con esa decisión firme de quien está convencido de que acabará encontrando ambas cosas. El verde intenso de Asturias seguía fijo en mi paleta, como sus lluvias en mi memoria, pero empezaba a mezclarse con los rosas y violetas de los cielos de Madrid. Un Madrid que quizá no era el real, pero que era el que yo vivía: el Madrid del Limbo y de Malasaña, el de los viejos cafés, el de las churrerías y los bares sin destino y el de los amaneceres fríos de retirada. Aquel Madrid ya desaparecido que despertaba, como nosotros, a un tiempo de libertad.
Madrid empezó a cambiar hacia principios de los ochenta. Coincidió con el final de aquellos años históricos (para el país y para nosotros) y, en mi caso, sobre todo, con el de mi relación con Julia. Fue en el invierno de 1981. Después de meses de desencuentros, de alejamientos y de reconciliaciones que apenas duraban días, semanas todo lo más, Julia y yo decidimos separarnos y seguir cada uno por nuestro lado. Fue una decisión muy triste. Aunque los dos la sabíamos cercana (fundamentalmente ella, que llevaba mucho tiempo soportando mis traiciones), significaba romper con varios años de vida y con innumerables sueños comunes, algunos ya realizados. Pero era inevitable. Yo me había cansado de ella y ella sufría conmigo. Por eso, aquella mañana, cuando nos despedimos, sentí que algo importante se terminaba y no sólo aquella historia que había empezado en Oviedo, cuando los dos éramos todavía casi adolescentes y teníamos aún toda la juventud por delante.
Pero, en aquel momento, apenas me di cuenta de todo aquello. Entonces yo vivía sumergido en la trepidante fiesta en que Madrid se había convertido y no tenía tiempo para pararme a pensar en ello y mucho menos en lo que significaba. Entre pintar y quemar las noches vagando de bar en bar, buscando nuevas conquistas y experiencias que contar al día siguiente (no importaba su interés), ni siquiera tenía tiempo de echar de menos a Julia. Y, cuando eso me sucedía (al principio, con más frecuencia, pero, luego ya, a medida que fue pasando el tiempo, cada vez con menos fuerza e intensidad), me consolaba pensando que lo que había perdido al perderla a ella lo compensaba sobradamente la libertad que ahora disfrutaba. Todavía creía que la pareja y la libertad eran dos cosas incompatibles.
Sin embargo, aquella pérdida comenzó a verse en mis cuadros. Sin que lo percibiera al principio, mi paleta empezó a cambiar y los colores comenzaron a volverse más intensos, al tiempo que desgarrados. Empecé a pintar figuras, retratos de personajes que conocía o que imaginaba y que tenían en común el mismo gesto y la misma expresión en la mirada. La vida que yo vivía se reflejaba en sus rostros, pero yo todavía no era consciente de ello ni de por qué los colores surgían con tanta fuerza, pese a que, en su composición al menos, siguieran siendo los mismos. El rojo, el negro, los ocres, los amarillos napolitanos, todos aquellos colores que ya utilizaba entonces y que aún uso algunas veces como pronto tú descubrirás, parecían de repente cobrar otra intensidad, al tiempo que las figuras, que se me representaban solas y aisladas unas de otras, se volvían más histriónicas. Era como si, al pintarlas, aquellas noches de vino y rosas y los amigos con que las compartía perdieran toda su gracia; como si sus personajes, al pasar por mis pinceles, se volvieran irreales. Todavía conservo algunos cuadros de aquéllos, principalmente acuarelas, y me sorprende que no me diera cuenta ya entonces de hasta qué punto me retrataban.
Mi autorretrato empecé a pintarlo bastantes años después, cuando me empecé a dar cuenta de que me quedaba solo; quiero decir, solo con Eva. Debió de ser aquel año, a la vuelta de Suecia, cuando la dispersión ya anunciada comenzó a mi alrededor y Eva y yo nos quedamos solos en aquella casa de las Salesas que hasta entonces compartíamos con Suso y con Rosa Ramos. Antes, en el 84, ya se había marchado Juan, que se fue a vivir a Menorca (todavía sigue viviendo allí), y antes de él Carlos Cuesta. Fue un tiempo de muchos cambios. Constantemente, por nuestra casa de las Salesas pasaba gente que compartía con nosotros la vida durante un tiempo, hasta que desaparecían, alguno definitivamente. Como las anteriores, nuestra casa era un hotel en el que a nadie se le ponía otra condición, para entrar a vivir en él, que compartir los gastos comunes y un cierto modo de vida: aquella vida sin reglas y sin horarios que nosotros llevábamos entonces.
Eva encajó mal en ella. Aunque se intentó adaptar, ni por carácter ni por costumbre podía vivir así. Ella era escandinava y necesitaba el orden, cosa que con nosotros era imposible. Por otra parte, la casa estaba siempre llena de gente, amigos o conocidos que venían de visita o que estaban de paso por Madrid y que se quedaban con nosotros, a veces durante meses, ante la contrariedad de Eva, que no entendía tanta hospitalidad. En el fondo, lo que Eva deseaba, aunque nunca lo dijera, al menos abiertamente, era quedarse a solas conmigo, allí o en otro lugar.
Aquel verano, antes de ir a Suecia, estaba a punto de conseguirlo. Rosa Ramos se había ido ya del piso y Suso, aunque seguía aún con nosotros, apenas paraba en casa. Como desde hacía ya tiempo, se pasaba los días de bar en bar buscando nuevas conquistas y huyendo de la novela que, según él, quería escribir, pero que nunca empezaba porque todavía no era el momento, decía, de publicarla. Este tiempo todavía no es el mío, argumentaba siempre para explicarlo.
¿Dónde estaría ahora, por cierto? Seguramente, en el cine, o en La Aurora, intentando avanzar en su conquista. Seguramente, no vendría ya y, si lo hacía, sería muy tarde. Y, mientras tanto, yo seguía allí, acompañando a Rico y a César y contemplando el cielo del Limbo, que era el único real. El de Madrid había desaparecido tras el bochorno que lo aplastaba.
—¿Tú crees que lloverá?
—Ojalá —dijo Rico, mirando hacia la puerta, que seguía abierta a la calle. Una calle, la de Santa Teresa, tan vacía como El Limbo.
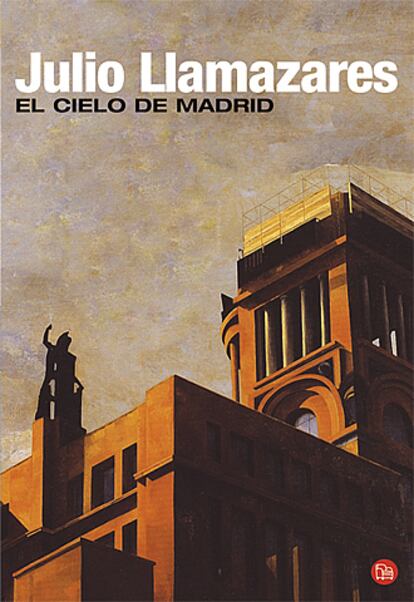
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































