Érase una vez en Roma
Gemma Townley nos ofrece una novela basada en el eterno tema del amor y las relaciones de pareja
1
A veces fantaseo con esta tontería. Voy caminando por la calle y me dirijo a un sitio muy exclusivo y elegante cuando veo a Mike por el rabillo del ojo. Estoy arrebatadora: he adelgazado unos kilitos y acabo de regresar de un lugar exótico, así que luzco un atractivo bronceado. Paseo de la mano de Pierce Brosnan, o quizá de Russell Crowe (bueno, siempre que mantenga a raya ese genio que tiene). O incluso de Brad Pitt. Sí, ya sé que está casado con Jennifer Aniston; sólo se lo pediría «prestado». La cuestión es que yo estoy con un tío guapísimo, un gran seductor, que por supuesto está loquito por mí. Mike, sin embargo, no va acompañado y parece invadido por la soledad. Tiene muy mal aspecto y su novia rubia y flacucha lo ha dejado tirado. Con tan sólo una mirada reparo en que las cosas no le van bien: ha perdido ese aire arrogante y ese andar despreocupado e indolente. En cuanto me mira, se da cuenta de lo tonto que ha sido al dejarme. Comprende inmediatamente que todo empezó a irle mal desde el momento en que rompimos, y se percata de que nunca ha dejado de quererme. Me mira y me sonríe esperanzado. ¿Me paro a hablar con Mike? Qué más quisiera él. Paso de largo y le dedico una sonrisa compasiva al tiempo que Pierce/Brad/Russell y yo proseguimos nuestro camino hacia alguna fiesta muy selecta.
Así es como tendría que pasar. Llevo dos años imaginando que sucedería de ese modo. Por desgracia, la vida no siempre es como uno quiere.
En realidad, me encuentro con Mike un domingo por la tarde. Una tarde de domingo lluviosa y gris. David y yo volvemos de la ferretería. Se han caído las cortinas de casa y David se ha ofrecido a ayudarme a poner un nuevo riel. Vamos a pie llevando la ridícula barra de hierro y yo estoy distraída mirando al suelo. Por eso, cuando un coche da un frenazo en seco a nuestro lado y nos salpica, me voy hacia la ventanilla del conductor y empiezo a gritarle improperios sobre automovilistas domingueros y gente que no mira por dónde va. Estoy calada hasta los huesos y mis zapatos nuevos de marca se han estropeado (ya sé que no debería habérmelos puesto, pero la noche anterior había estado viendo unos episodios antiguos de Sexo en Nueva York que me incitaron a ponerme unos frívolos zapatos de tacón alto para convertir una aburrida tarde de compras en una expedición llena de glamour). Entonces se baja el cristal de la ventanilla del coche, por la que se asoma un rostro muy sexy que me mira y me dice:
—¿Georgie?
A ver, yo he superado lo de Mike. De verdad. Además, estoy perdidamente enamorada de mi novio, David. Pero eso no significa que haya olvidado que Mike me abandonó dejándome una nota en la mesa de la cocina. Es que, después de dos años siendo su perrito faldero, ni siquiera se dignó a decir adiós. Por supuesto, creo que es un canalla. Y estoy muy contenta de que no haya vuelto a ponerse en contacto conmigo (ni para saber qué tal estaba), porque no tengo absolutamente nada que decirle. Simplemente me gustaría descubrir, por fin, que las cosas le han ido de mal en peor desde que se acabó lo nuestro. Que se tira de los pelos por lo estúpido que fue al dejarme. Que abraza la almohada por las noches imaginando que soy yo. Que haría cualquier cosa para recuperarme. Sólo para que yo pudiera mandarlo a paseo.
El caso es que Mike no es el tipo de persona que sale con chicas como yo. Antes mencioné a Brad Pitt, ¿no? Pues Mike está en la misma órbita que Brad Pitt, Jude Law, Hugh Grant o Robbie Williams. Está para comérselo de la cabeza a los pies. Triunfa allá por donde va. Cuando vas con él por la calle, la gente se le queda mirando. Y durante dos años enteros estuvo saliendo conmigo.
Así que yo estoy en la calle, con el pelo pegado a la cara, mirando a Mike, que está sentado en un coche espectacular y me sonríe. Empieza a decir algo sobre lo encantado que está de verme, y entonces ve a David.
Quizá no estaría de más mencionar que David y Mike no se llevan muy bien. En realidad, se odian a muerte, ya desde el colegio. No es ningún secreto: no empecé a salir con David hasta que me dejó Mike, y no he vuelto a ver a Mike desde entonces. Por eso, los encuentros casuales en una situación como la nuestra resultan un tanto incómodos. Por un instante me deleito en la imagen de los dos hombres desafiándose con la mirada por mí, pero enseguida empiezo a sentir pena por David. Él siempre ha sido responsable, ha conseguido un trabajo decente y todo eso, mientras que Mike ha estado haciendo el vago desde que acabó la universidad (por lo que dicen todos, allí tampoco hizo gran cosa, y escurre el bulto cuando se le pregunta por su titulación universitaria). Y ahora llega Mike en un super BMW y parece una estrella del pop, mientras que nosotros nos quedamos parados en la calle, helados de frío y abatidos. ¿O sólo soy yo?
Sea como fuere, éste no es el momento de entablar una conversación con Mike. No tengo tiempo de recobrar la compostura para aparentar que controlo la situación y que soy una mujer de éxito. Por eso le digo que no nos podemos parar (quiero añadir que vamos a un estreno, pero, por razones obvias, no lo hago). Mike me guiña el ojo y me dice:
—Adiós, preciosa.
Y se va.
—Venga, cariño —consigue articular David—. Vámonos a casa y te preparo una buena taza de té.
Volvemos a mi piso y David pone agua a hervir. La respuesta de David a cualquier crisis es prepararse una taza de té. Que está muy bien. Lo digo porque Mike solía irse a comprar una botella de whisky cuando las cosas no le salían como él quería. A mí personalmente me gusta mucho más la opción del té.
Me siento a la mesa de la cocina mientras le observo calentar metódicamente la tetera (el té es muy importante para David; no sabe igual si no se usa una tetera) y añadir la cantidad exacta de hojas de té. El riel de las cortinas está apoyado contra la pared y fuera sigue diluviando.
—¿Es la primera vez que ves a Mike desde que...?
—Sí —intento sonar indiferente, a pesar de que no he parado de pensar en el encuentro desde que Mike se fue en su coche. ¿Estaba presentable? ¿Causé buena impresión? ¿Tiene pinta de estar sin novia?
—¿Te encuentras bien?
—¿Que si estoy bien? Claro que sí. ¿Por qué no habría de estarlo? Además, he encontrado a Mike un poco fondón, ¿no te parece?
Tengo unas ganas terribles de hablar de Mike, de discutir hasta el más mínimo detalle de nuestro encuentro, de analizar cada mirada y cada matiz. Pero no puedo, no con David, desde luego.
—¿Tú crees? No sabría decir —aventura David con cautela.
—Debe de ser la buena vida.
—¿La buena vida?
—No me digas que no te has dado cuenta: el coche, la ropa. Desde luego parece que se ha ganado una posición de prestigio —intento no darle importancia. Espero que no se haya notado lo resentida que estoy.
—¿Que Mike se ha ganado una posición de prestigio? Se la habrá robado a alguien —argumenta David sin alterarse, al tiempo que revuelve el té.
—¿Crees entonces que su novia es rica?
No he conocido ni he visto nunca a la chica por la que me abandonó Mike. Por lo que yo sé, ya podría estar con su quinta novia desde que me dejó, pero siempre lo imagino con la misma persona, una tía muy irritante y más bien tonta. Todo lo que sé es que es rubia y está delgada. Mi vecino vio cómo ella recogía a Mike en un Mercedes cuando él me dejó plantada. Mi vecino no se acordaba muy bien (aunque sí describió el coche con todo lujo de detalles), pero de lo poco que me contó pude deducir que la chica debe de ser la pesadilla de toda ex novia: guapa, piernas interminables... No hace falta que siga describiendo.
—Novia, padres, amigos..., cualquier persona a la que pueda sacarle dinero.
David trae dos tazas de té y un paquete de galletas, y se sienta frente a mí. A veces olvido lo guapo que es David: tiene unas facciones robustas y unos ojos preciosos que le brillan cuando sonríe. Quizá no sea el estilo de Mike, pero tampoco está nada mal.
—Bueno, ya está bien de hablar de Mike —dice muy despacio—. Creo que deberíamos olvidarnos de las cortinas y ver una buena película.
Me siento en el sofá con una taza de té humeante y David se dirige a la estantería para escoger una cinta de vídeo. Es un puro ritual, porque siempre acabamos viendo la misma película.
Hay dos películas que me sé de memoria, de principio a fin. Una es Footloose (debido a mi amor de adolescente por Kevin Bacon) y la otra es Vacaciones en Roma. No sé exactamente por qué, pero David y yo la hemos visto por lo menos veinte veces, y yo nunca me aburro de verla: es muy triste, muy graciosa, la acción se desarrolla en la bellísima ciudad de Roma y Audrey Hepburn está fantástica. Encarna a una princesa que tiene que dedicar todo su tiempo a ir a recepciones y pronunciar discursos. Gregory Peck es un cínico periodista americano que está intentando reunir dinero para regresar a su país. Una noche, ella se escapa de la embajada y lo conoce. Pasan todo el día juntos antes de que ella tenga que volver a su vida de princesa (tras haberse enamorado de él, como no podía ser menos). Ah, él se da cuenta de quién es ella y se le ocurre que podría convertir la escapada de la princesa en una noticia que saldría en la portada de todos los periódicos, pero luego decide no llevar a cabo su plan porque él también se ha enamorado de ella. Ya, la película no destaca precisamente por su realismo, pero qué mas da. La primera vez que la vimos nos quedamos fascinados. Y, justo después, David me susurró al oído:
—Te voy a llevar a Roma, cariño. Voy a alquilar una de esas motos y te voy a pasear por donde quieras.
¿A que es romántico? Tengo esa imagen muy a menudo en la cabeza: yo soy Audrey Hepburn, y voy flotando en una nube de hermosos vestidos. David es Gregory Peck, muy masculino y duro, pero tierno por dentro.
La verdad es que todavía no hemos estado en Roma; David está siempre tan ocupado en el trabajo... Pero sí que vamos a ir. Seguro. De hecho, el año pasado compré dos billetes de avión para Roma. Quería que fuese una sorpresa: me había compinchado con la secretaria de David para que se tomara el viernes libre. Pensaba aparecer de improviso en su oficina el jueves por la tarde y llevármelo a toda prisa para pasar un fin de semana largo. Pero el lunes anterior surgió un problema peliagudo en el trabajo y tuvo que ir a Nueva York sin previo aviso. No llegué a contarle que había comprado billetes para Roma porque no quería que se sintiese culpable. En fin, todavía podemos ir este año. David me ha prometido que este año va a coger unas vacaciones en condiciones, así que esta vez nada nos detendrá.
Reclino la cabeza en el hombro de David cuando empieza la película. En un instante me convierto en una princesa europea y él, en mi machote rudo y seductor.
Sólo que David no se parece mucho a Gregory Peck. David es sensato, digno de confianza, respetable y generoso. También es contable (no puedo imaginarme a Gregory Peck dedicando su tiempo a revisar aburridas cuentas; ¿a alguien se le ocurriría semejante idea?). En realidad, David es lo que llaman un contable forense, que quizá se acerque un poco más al terreno de Gregory Peck. Cuando me lo dijo, pensé que quería decir que trabajaba para Scotland Yard, pero me aclaró que no es esa clase de forense. Sin embargo, suena mejor que examinar minuciosamente interminables listas de números. Los contables forenses investigan asuntos turbios y ese tipo de cosas. Por ejemplo, una vez estuvo trabajando en un acuerdo de divorcio de un hombre de negocios inmensamente rico, y su cometido consistía en localizar las numerosas cuentas que aquel marido tenía en paraísos fiscales, donde metía todo el dinero para no tener que darle nada a su mujer. En otra ocasión investigó una red de narcotráfico que había comprado una cantidad ingente de inmuebles en Londres. El año pasado, su empresa empezó incluso a trabajar para el Departamento Antifraude, y ahora se dedica a colaborar con la policía, los servicios secretos y ese tipo de gente. Pero eso es todo lo que sé. David se las arregla para que actividades emocionantes tales como desmantelar redes de narcotráfico suenen aburridas: realiza un montón de investigaciones minuciosas y balances contables, y no rompe puertas de una patada mientras grita «¡Arriba las manos!». Supongo que no deja de ser un contable; lo único que pasa es que se trata de un contable que trabaja para el Departamento Antifraude y eso no es exactamente lo mismo, ¿no? Ser contable no tiene nada malo, pero los contables no suelen ser tipos fuertes y taciturnos con sex-appeal. Y ahora que lo pienso, tampoco los invitan a fiestas muy selectas. En fin, a no ser que se tenga en cuenta la Gala de los Premios Anuales de Contabilidad, y no es el caso.
Mike, por el contrario, da más la talla. Nunca ha tenido un trabajo en condiciones, pero es un disc jockey y un promotor de discos muy competente (sólo le he oído pinchar discos una vez, y estaba un poco borracho, pero me contó que, si hubiera querido, habría podido superar en fama al mejor DJ de Ibiza) y tiene muy buenos contactos. Por ejemplo, siempre consigue invitaciones para ir a conciertos de grupos famosos. Y no hay modelo, cantante o actriz nueva sobre la que yo haya leído algún artículo que Mike no conozca ya. Por lo menos así era hace dos años, y me extrañaría que Mike hubiera cambiado tanto.
Lo siento, estaba hablando de David. Bueno, pues David es un encanto. Es el tipo de chico que se puede llevar a cenar a casa de papá y mamá. Tiene un buen sueldo, creo: siempre vamos a restaurantes caros y nunca me deja pagar, a no ser que vayamos a Pizza Express. Además tiene un piso precioso en Putney, una de las zonas más elegantes de Londres, al lado del río.
Lo conocí en una fiesta que daba Candida, una vieja amiga de la escuela. Candy no se parece al resto de mis amigos: ella tiene «amistades» como Rupert o Julian, y organiza «veladas» en vez de fiestas. En fin, yo no tenía ningún plan y Candy pensó que podría resultar divertido celebrar una cena, así que me obligué a comprar una botella de vino barato, me maquillé un poco, y cogí el metro hasta su piso de Notting Hill.
Me encanta ir a casa de Candy, aunque hace siglos que no voy. Perdí el contacto con Candy poco antes de reencontrarme con David. Si he de ser sincera, nunca hemos tenido gran cosa en común; vivíamos muy cerca cuando yo era pequeña y mantuvimos mucho tiempo la amistad. Pero su piso es magnífico: tiene una fachada de estuco y un jardín que comparte con el resto de viviendas de la calle. Y además es enorme: tiene tres habitaciones, una sala de estar y un comedor independiente. A ver, ¿quién dispone en Londres de espacio suficiente como para permitirse un comedor independiente de la sala de estar? Yo no, desde luego. Supongo que por eso no organizo cenas de sociedad muy a menudo (en realidad, nunca).
En cuanto llegué a casa de Candy, me di cuenta de que había cometido un gran error. Mi amiga estaba elegantísima en su espléndido modelito sin espalda, y casi parecía haber olvidado que me había invitado. Después de presentarme a sus «amistades» de colegio privado, cuando ya había empezado a relajarme, Bridget y Ralf, una de las parejas invitadas, anunciaron que acababan de hacer un exclusivo curso de cata de vinos y que se disponían a emitir un veredicto sobre todos los que había en la mesa. Convencida de que mi botella, un Château oriundo de algún lugar perdido de Europa del Este que sólo me había costado 2,99 libras, no resistiría el embate de los vinos franceses de aspecto caro que ya se estaban exhibiendo, me dirigí a la cocina con la intención de esconder la botella en lo más profundo de la nevera, pensando que a nadie le importa qué vino saborea cuando ya va por la octava botella. Lo malo es que me paró alguien antes de que pudiera llegar a la cocina.
Me cogió la mano un tío muy guapo vestido de negro y con zapatillas deportivas de Prada, que anunció en voz alta:
—Candy, una de tus invitadas está intentando esconder el vino.
Me puse de un color púrpura nada favorecedor. No podía recordar su nombre, a pesar de que me lo habían presentado hacía un momento, pero decidí que se había convertido en mi acérrimo enemigo.
—Tiene que enfriarse —murmuré, mientras intentaba pasar de largo.
—Ya, ya —dijo él con su tono de colegio caro arrancándome el vino de la mano—. Creo que ya hace bastante frío en Bulgaria, ¿verdad?
Empezó a reírse y yo forcé una sonrisa con poco entusiasmo. En ese momento, todos los que estaban en la sala dejaron de hablar y me dirigieron una incómoda mirada sin saber muy bien qué decir. Entonces alguien salió en mi defensa. Un chico de aspecto tierno con unos pantalones chinos y la camisa metida por dentro se acercó a nosotros:
—Pues Bulgaria ha ganado recientemente algunos premios dignos de consideración por la elaboración de sus vinos —afirmó seriamente—. Y la cosecha de 1999 ha sido especialmente buena en algunas regiones.
Sonreí con gratitud y le quité la botella al indeseable de las deportivas de Prada que me había puesto en ridículo delante de gente que no conocía. Volvió a soltar una carcajada y se alejó hacia dos chicas que enseguida le dieron dos besos y se reían escandalosamente de todo lo que decía. Me di cuenta de que el chico de los chinos todavía estaba junto a mí.
—Me llamo David —dijo—. Encantado de conocerte.
Pasaron dos años y medio antes de que empezara a salir con David. Aquella noche acabé acostándome con el tío que se metió tan desconsideradamente con mi botella de vino. Se llamaba Mike. Los dos nos marchamos en medio de la cena porque su mano avanzaba lenta, pero imperturbablemente, por debajo de mi falda y yo no podía creer que alguien tan imponente pudiera interesarse por mí.
David se portó muy bien. Me lo encontré seis meses después de que me dejase Mike, y me invitó a cenar. Luego me volvió a invitar. ¡Era tan tierno! Siempre que me decía que me llamaría, cumplía su promesa. Y ahora me está ayudando a colocar las cortinas. ¿A quién no le gusta ser objeto de tales atenciones?
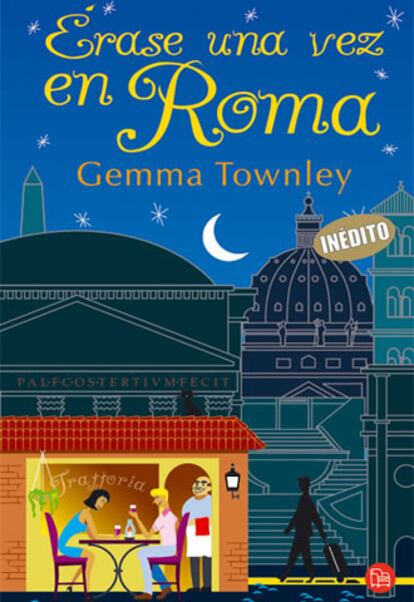
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































