La dama y el unicornio
Tracy Chevalier relata en 'La dama y el unicornio' la apasionante historia de un amor imposible en el mundo de París y Bruselas del siglo XV
Nicolas des Innocents
El mensajero dijo que tenía que ir de inmediato. Así es Jean le Viste: espera que todo el mundo haga al instante lo que pide.
De manera que sólo dediqué unos momentos a limpiar los pinceles antes de seguir al mensajero. Encargos de Jean le Viste pueden significar comida en la mesa durante semanas. Únicamente el Rey dice que no a Jean le Viste, y yo, desde luego, no soy rey.
Por otra parte, ¿cuántas veces no me habré apresurado a cruzar el Sena hasta la rue du Four, para luego regresar a casa con las manos vacías? No es que Jean le Viste sea una persona veleidosa, todo lo contrario; es tan sobrio y enérgico como lo era en otro tiempo su amado Luis XI. Sin sentido del humor, además. Nunca bromeo con él. Es un alivio escapar de su casa a la taberna más próxima, para volver a animarme allí con una jarra de cerveza, una carcajada y algún que otro manoseo.
Sabe lo que quiere. Pero, a veces, cuando voy a hablar con él de otro escudo de armas con el que decorar la chimenea, pintar en la portezuela del coche de su esposa o incorporar a un fragmento de vidriera para la capilla —la gente dice que las armas de Le Viste se encuentran con tanta facilidad como un montón de estiércol—, se detiene de repente, mueve la cabeza y dice, frunciendo el ceño: «No hace falta. No debería estar pensando en cosas tan poco importantes. Vete». Y así lo hago, sintiéndome culpable, como si fuera el responsable de hacerle perder el tiempo, cuando ha sido él quien me ha llamado.
Como digo, ya había estado otras veces en la casa de la rue du Four. No es un lugar que impresione. Pese a todo el campo a su alrededor, está construida como si se hallara en medio de la ciudad, con habitaciones largas y estrechas, las paredes demasiado oscuras, los establos demasiado cerca (la casa siempre huele a caballos). Se trata de la mansión típica de una familia que ha llegado a la Corte gracias al dinero: suficientemente espléndida pero mal situada. Jean le Viste piensa —es muy probable— que ha sido todo un éxito conseguir un sitio así para vivir, mientras que la Corte ríe a sus espaldas. Tendría que estar cerca del Rey y de Notre Dame y no fuera de las murallas, en los campos cenagosos en torno a Saint-Germain-des-Prés.
Cuando llegué, el mayordomo no me llevó al despacho particular de Jean le Viste, una habitación con las paredes cubiertas de mapas donde trabaja para la Corte y el Rey y atiende los asuntos familiares, sino a la Grande Salle, donde los Le Viste reciben visitas y dan fiestas. Nunca había estado allí. Era una estancia larga con una gran chimenea en el extremo contrario a la puerta y una mesa de roble en el centro. Aparte de un escudo de armas de piedra colgado sobre la campana de la chimenea y otro pintado sobre la puerta, carecía de adornos, aunque el techo era un hermoso artesonado de madera tallada.
No tan espléndida, pensé mientras miraba a mi alrededor. Aunque los postigos de las ventanas estaban abiertos, no se había encendido el fuego y la habitación, con sus paredes desnudas, resultaba fría.
—Espera aquí a mi señor —dijo el mayordomo, lanzándome una mirada iracunda. En aquella casa, la gente o bien respetaba a los artistas o les manifestaba su desprecio.
Le volví la espalda y miré por una ventana estrecha desde donde había una buena vista de las torres de Saint-Germain-des-Prés. Algunos dicen que Jean le Viste tomó esta casa para que su piadosa consorte pudiera cruzar sin problemas a la iglesia todas las veces que quisiera.
La puerta se abrió y me volví dispuesto a hacer una reverencia. Era sólo una criadita, que se sonrió al sorprenderme medio inclinado. Me enderecé y la miré mientras recorría la habitación, golpeándose la pierna con un balde. Luego se arrodilló y empezó a limpiar las cenizas de la chimenea.
¿Era ella? Traté de recordar: la noche estaba muy oscura detrás de los establos. Me pareció más gorda de lo que recordaba, y hosca, debido al espesor de sus cejas, pero con un rostro lo bastante agradable como para merecer unas palabras.
—Espera un momento —le dije cuando se incorporó con dificultad y se dirigió hacia la puerta—. Siéntate y descansa los pies. Te contaré un cuento.
La muchacha se detuvo de golpe.
—¿Te refieres al del unicornio?
Era ella. Abrí la boca para responder, pero se me adelantó.
—¿Llega a decir el cuento que la mujer queda embarazada y quizá pierda su trabajo? ¿Es eso lo que sucede?
De manera que por eso había engordado. Me volví hacia la ventana.
—Deberías haber sido más cuidadosa.
—No tendría que haberte escuchado, eso es lo que tendría que haber hecho. Cortarte la lengua y metértela por el culo.
—Será mejor que te vayas, como una buena chica. Ten —me busqué en el bolsillo, saqué unas monedas y las arrojé sobre la mesa—. Para ayudar con lo que venga.
La chica cruzó la habitación y me escupió en la cara. Para cuando me quité las babas de los ojos ya se había marchado. Con las monedas.
Jean le Viste no tardó en aparecer, seguido por Léon le Vieux. La mayoría de los clientes utilizan a un mercader como Léon para que haga de intermediario, para regatear sobre las condiciones, redactar el contrato, proporcionar el dinero inicial y los materiales, asegurarse de que el trabajo se lleva a cabo. Ya había tenido tratos con el viejo mercader sobre escudos de armas pintados para la campana de una chimenea, una Anunciación para la cámara de la esposa de Jean le Viste y algunas vidrieras para la capilla de su castillo cerca de Lyon.
Léon disfruta del favor de los Le Viste. Lo respeto, aunque no me gusta. Pertenece a una familia que fue en otro tiempo judía. En lugar de ocultarlo lo ha utilizado para beneficiarse, porque Jean le Viste también procede de una familia que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Por eso prefiere a Léon: son dos desconocidos que han logrado abrirse camino. Por supuesto Léon tiene buen cuidado de oír misa dos o tres veces por semana en Notre Dame, donde muchas personas lo ven, de la misma manera que Jean le Viste se esfuerza por comportarse como un verdadero aristócrata, y encarga obras de arte para su casa, da fiestas espléndidas y exagera las manifestaciones de afecto y cortesía hacia el Rey.
Léon sonreía entre la barba y me miraba como si tuviera monos en la cara. Me volví hacia Jean le Viste.
—Bonjour, monseigneur. Deseabais verme —me incliné tanto al hacerle la reverencia que las sienes me latieron con fuerza. Nunca es perjudicial inclinarse mucho.
La mandíbula de Jean le Viste era un hacha, los ojos, cuchillos que, veloces, recorrieron la sala antes de descansar en la ventana, por encima de mi hombro.
—Quiero que hablemos de un encargo, Nicolas des Innocents —dijo, tirándose de las mangas de la túnica, que estaba adornada con piel de conejo y teñida del rojo carmesí que usan los abogados—. Para esta sala.
Recorrí la habitación con la mirada, sin dejar traslucir mis pensamientos. Con Jean le Viste era mejor así.
—¿Qué idea tenéis, monseigneur?
—Tapices.
Reparé en el plural.
—¿Quizá un juego con vuestro escudo de armas para colgar a ambos lados de la puerta?
Jean le Viste puso mala cara. Habría hecho mejor callándome.
—Quiero tapices que cubran todas las paredes.
—¿Todas?
—Así es.
Volví a recorrer la habitación con los ojos, esta vez con más cuidado. La Grande Salle tenía más de diez pasos de largo por cinco de ancho. En una de las paredes largas —muy gruesas, hechas con la piedra de la zona, áspera y gris— se abrían tres ventanas y, de la situada frente a la puerta, la mitad estaba ocupada por la chimenea. Un tejedor necesitaría varios años para cubrir toda la sala con tapices.
—¿Cuál sería el tema, monseigneur? —había diseñado ya un tapiz para Jean le Viste: un escudo de armas, claro está. Un encargo bastante sencillo: ampliar el escudo a tamaño de tapiz y dibujar alrededor un poco de fondo vegetal.
Jean le Viste se cruzó de brazos.
—El año pasado me hicieron presidente de la Corte de Ayudas.
Aquel cargo no significaba nada para mí, pero sabía lo que tenía que decir.
—Sí, monseigneur. Un gran honor para vos y vuestra familia.
Léon alzó los ojos al artesonado del techo, mientras Jean le Viste movía la mano como para apartar un humo imaginario. Todas mis palabras parecían molestarlo.
—Deseo celebrar ese éxito con una colección de tapices. He reservado esta sala para una ocasión especial.
Me limité a guardar silencio.
—Por supuesto es necesario que el escudo de armas esté presente.
—Por supuesto, monseigneur.
A continuación, Jean le Viste me sorprendió.
—Pero no él solo. Ya hay demasiados ejemplos del escudo de armas sin nada más, tanto aquí como en el resto de la casa —señaló con un gesto los escudos sobre la puerta y la chimenea y algunos tallados en las vigas del techo en los que no había reparado—. No; quiero que sea parte de una escena más amplia, que refleje mi lugar en el corazón de la Corte.
—¿Una procesión, quizá?
—Una batalla.
—¿Una batalla?
—Sí. La batalla de Nancy.
Mantuve una expresión pensativa. Incluso sonreí un poco. La verdad es que sabía bien poco de batallas, y nada sobre la de Nancy, ni sobre quiénes habían tomado parte, quién había muerto y quién había resultado vencedor. Había visto cuadros de batallas, pero nunca había pintado ninguno. Caballos, pensé. Tendré que pintar al menos veinte caballos para cubrir las paredes, mezclados con brazos, piernas y armaduras. Me pregunté entonces qué había llevado a Jean le Viste —o a Léon, más probablemente— a elegirme para aquel trabajo. Mi reputación en la Corte es de miniaturista, pintor de retratos diminutos que las damas regalan a los caballeros para que los lleven consigo. Esas miniaturas, alabadas por su delicadeza, están muy solicitadas. Pinto escudos y portezuelas de coches de damas para ganarme unas monedas, pero mi verdadera especialidad es pintar rostros del tamaño de un dedo gordo, utilizando unas pocas cerdas de jabalí y colores mezclados con clara de huevo. Se necesita tener buen pulso, y eso no me falta, incluso después de haberme pasado la noche bebiendo en Le Coq d'Or. Pero la idea de pintar veinte caballos enormes... Empecé a sudar, aunque la habitación estaba fría.
—Estáis seguro de que queréis la batalla de Nancy, monseigneur —dije. No llegaba a ser una pregunta.
Jean le Viste frunció el ceño.
—¿Por qué no iba a estar seguro?
—Por ningún motivo, monseigneur —respondí muy deprisa—. Pero serán obras importantes y tenéis que estar seguro de que habéis elegido lo que queréis —me maldije por la torpeza de mis palabras.
Jean le Viste resopló.
—Siempre sé lo que quiero. En cuanto a ti, sin embargo..., no parece interesarte mucho este trabajo. Quizá sea mejor buscar otro artista que esté mejor dispuesto.
Volví a hacer una profunda reverencia.
—No, no, monseigneur, me llena de gratitud, por supuesto, que se me proponga para una obra tan espléndida. Estoy seguro de que no soy digno de vuestra amabilidad al pensar en mí. No debéis temer que no ponga todo mi corazón y toda mi cabeza en esos tapices.
Próximo fragmento: 'Disfraces terribles' de Elia Barceló
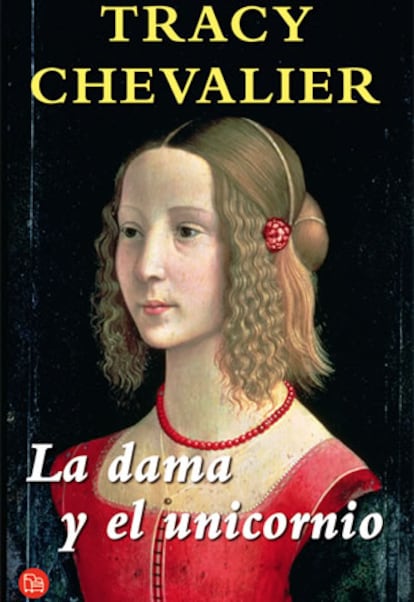
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































