Las cenizas de papá
La original y desenfadada autobiografía de Graciela Beatriz Cabal, una conocida escritora argentina que nos acerca a su vida con sencillez y un humor fino y entrañable.
1
Mujer de vida alegre
Debo reconocer que buena parte de mis conocimientos acerca de las mujeres y su mundo me vienen de mi abuela. Porque fue ella quien, apenas cumplí yo los siete años, decidió llegado el momento de hacerme participar en sus famosas tertulias de los viernes. «Que ya va siendo hora de que alguien te enseñe a comportarte como señorita, nena.»
Por supuesto, me negué: jamás, por ningún motivo, iría yo a esas reuniones de señoras vestidas de negro y con olor a pis de gato.
Pero mi abuela era hábil, y me ofreció el oro y el moro.
Si yo iba a las tertulias y me quedaba bien derecha en mi silla y sólo abría la boca para susurrar «no, gracias», cuando alguien me ofrecía una rosquita, o «sí, gracias», cuando alguien insistía en ofrecerme la rosquita, mi abuela me prestaría todo el tiempo la Shirley Temple de mi tía la soltera, que era carísima y de porcelana (la Shirley Temple).
«No», dije yo, firme en mis convicciones.
Además, mi abuela me llevaría en coche de caballos a la Recoleta para ponerle flores a su padrino el expedicionario
«No y no», insistí yo, pero sintiendo que algo se ablandaba.
¿Me gustaría a mí bajar al sótano a jugar con los trabucos y con el puma embalsamado?
(Silencio.)
Mi abuela me dejaría.
(Silencio.)
Y también me daría mucho pan con ajo frito para la lombriz solitaria.
(Silencio.)
Y Licor de las Hermanas —una pizca, ¿eh?— en la copita azul que tanto me gustaba.
(Silencio.)
¡Y una caja entera de pastillas del Doctor Andreu, que no son caramelos, sino remedios peligrosísimos para los niños!
«No quiero», dije yo débilmente, tan débilmente
Entonces mi abuela lanzó a fondo la última estocada: si yo era una nena muy, muy buena y no le contaba nada a nadie, ella me dejaría ver —por un rato— el apéndice en frasco de vidrio de mi abuelo Y me daría tres pitadas («cuatro, abuela»), cuatro pitadas de los cigarritos para el asma.
Ante tamaña magnificencia me vi en la obligación de ceder. Y nunca me arrepentí. Porque las tertulias de los viernes resultaron, al fin de cuentas, mucho más atractivas que las kermeses de la iglesia, los remates de hacienda y hasta que los desfiles militares. Y mucho más útiles para mi vida futura, ni qué decir.
Rodeando a mi abuela —la Gran Reina—, las señoras de negro contaban cosas de fundamento, recitaban poemas del Tesoro de la Juventud, y se dirigían a mí para preguntarme qué iba a ser cuando fuera grande.
«¡Maestra!», contestaba yo poniendo cara de estampita. Y ellas, tan contentas.
Desde mi silla baja, bien abrazada a la Shirley Temple, yo observaba con aplicación. Y aprendía.
Lo primero que aprendí fue a reír correctamente, como verdadera señora. Y buen trabajo me costó, ensaya que te ensaya frente al espejo del tocador.
Pero al final la conseguí: una risa contenida, mezcla de suave quejidito y simulacro de tos, muy parecida al llanto. Y, lo más importante: con la mano tapándome la boca.
No tardé en enterarme del sentido de ese gesto —al parecer, viejo como el mundo— que me intrigaba. «Es para impedir que el Diablo, siempre al acecho de las mujeres y sus aberturas, aproveche para metérsenos adentro del cuerpo», me contó mi abuela a media voz. Y también me contó que era muy peligroso para nosotras reírnos los días viernes. «Porque la que ríe viernes llora sábado y domingo.» «¿Y los varones, abuela?», pregunté yo, inquieta por mi abuelo, mi papá y mi novio Cachito. «Con los varones es otro cantar», me contestó mi abuela. Y después agregó, enigmática: «Mujer de risa fácil, mala fariña».
En las sucesivas tertulias de los viernes me fui enterando de cosas sorprendentes, como ser que las mujeres «de risa fácil» —también llamadas «de vida alegre»— se reían a propósito con la boca bien abierta, porque a ellas parecía encantarles que el Diablo se les metiera adentro de los cuerpos para hacerles quién sabe qué estropicios.
Mi abuela no era mujer de vida alegre.
Tampoco lo eran las amigas de mi abuela.
Y ninguna mujer de vida alegre frecuentó jamás las tertulias de los viernes, en las que sólo tenían cabida las buenas señoras.
Sin comunicar nada a nadie, yo iba sacando mis propias conclusiones, a saber:
Las buenas señoras no son de vida alegre, son de vida triste.
Las buenas señoras se la pasan sufriendo como perras, pero lo hacen con gusto, porque cuanto más sufren más buenas son.
Las buenas señoras se levantan al alba y trabajan hasta caer muertas. Y nunca van a ninguna parte, nada más que al médico, al dentista y a las tertulias de mi abuela.
A las buenas señoras siempre les ocurren desgracias espantosas, como ser que los cuervos, que ellas criaron con tanto cariño, les arranquen los ojos.
Los esposos de las buenas señoras son caballeros rectos, que a ellas las respetan mucho. Y hasta demasiado. Y que no les hacen faltar nada. O casi.
Pero algunos esposos son medio cretinos, y ellas igual los tienen que atender y darles los gustos y ponerles las ventosas cuando llegan de trasnochar, porque ellos son los padres de los cuervos.
Las buenas señoras no son de comer cosas ricas, son de comer cosas sanas. Y nada más que cerveza malta toman, para que les baje la leche. Y una copita o dos de Licor de las Hermanas, para animarse en las tertulias.
Las buenas señoras lloran mucho y se ríen poco, porque de qué se van a reír.
Las mujeres de vida alegre son muy diferentes de las buenas señoras.
Las mujeres de vida alegre tienen el Diablo en el cuerpo, y por eso siempre andan haciéndose las cocoritas por los teatros y también en el Parque Japonés, que es un lugar lleno de tentaciones.
Ellas no viven en casas, como las personas: viven en palacios llenos de sirvientes que las llevan en sillita de oro de una pieza a la otra para que no se cansen ni les salgan los juanetes.
Las mujeres de vida alegre usan vestidos de seda colorada, zapatos de tacón y medias finas, pero lo que no usan es enagua, así que cuando caminan se les transparenta todo.
Con las mujeres de vida alegre nadie se anima a casarse, por eso ellas no tienen ningún esposo que las respete y no les haga faltar nada. Lo que sí tienen son sultanes, príncipes y hasta presidentes de la república que siempre les andan regalando perlas y rubíes para que ellas se entretengan.
Las mujeres de vida alegre no crían cuervos, crían perritos blancos; y siempre están dándoles besos en los hociquitos, porque son muy asquerosas.
Las mujeres de vida alegre no comen tapioca ni hígado vuelta y vuelta ni manzana rallada: solamente comen bombones de licor. Y lo único que toman es champán y granadina con soda.
Las mujeres de vida alegre lloran poco y se ríen mucho. Hasta los viernes se ríen las odiosas.
Mi educación avanzaba a pasos agigantados.
Yo era la primera en llegar a las tertulias y la última en retirarme. Y no había fuerza humana capaz de hacerme faltar (hasta con las amígdalas recién extirpadas llegué a ir).
Mi abuela estaba orgullosísima de mi excelente comportamiento.
Y todo hubiera seguido así de no ser por el Licor de las Hermanas
Porque resultó que un negro día, estando las señoras muy entusiasmadas discutiendo el verdadero y oculto sentido de aquella frase, que todavía recuerdo —«No es por vicio ni por fornicio sino en tu humilde servicio»—, entonces yo, casi sin darme cuenta y de puro distraída, empecé a tomarme los restos de las copitas azules Y ahí fue que, después de un rato, me agarró la risa. Tanta risa me agarró que ni me acordé de taparme la boca. Y entonces se ve que el Diablo se me metió adentro nomás. Porque cuando una de las señoras, como era la costumbre, se dirigió a mí para preguntarme qué iba a ser cuando fuera grande, en vez de decir «Maestra», y tener la fiesta en paz, voy y digo, muerta de risa y hundiéndole los ojos a la Shirley Temple: «¿Yo? ¡Yo voy a ser mujer de vida alegre!».
Es que el Licor de las Hermanas es tan traicionero
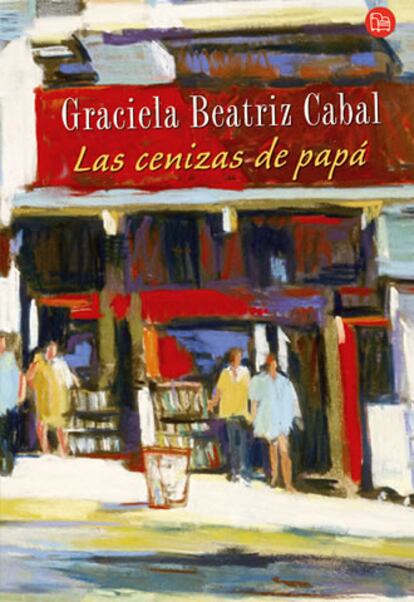
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































