‘El fin de la megamáquina’, de Fabian Scheidler: el colapso de un sistema loco
El actual entramado capitalista, tecnológico, ideológico y militar enfrenta una gran transformación. La pregunta es si será hacia un mundo más justo o más mísero y violento


La megamáquina global es, según el historiador alemán Fabian Scheidler (56 años, Bochum, Alemania), un engranaje de capitalismo, militarismo, tecnología e ideología que subordina a las sociedades en pos de la acumulación de riqueza y poder. Los costes de su funcionamiento son las crisis actuales: el crecimiento de la desigualdad y la destrucción del medio ambiente. El futuro abolido. Quizás sea más fácil que la Megamáquina destruya el mundo tal y como lo conocemos antes de que el mundo destruya a esta maquinaria fuera de control. Scheidler explora este concepto en el ensayo El fin de la megamáquina. Historia de una civilización en vías de colapso: “Si nos visitara un extraterrestre obviamente pensaría que este sistema es una locura”.
Ante esas crisis que nos azotan, cuyo origen se suele datar en la revolución neoliberal a finales del siglo XX, el historiador alemán va mucho más allá y rastrea causas en una distancia temporal de 5.000 años. Las raíces son profundas, aunque la dominación no existió siempre, sino que es un fenómeno bastante reciente (en términos de especie).
Abundan los ensayos que cuentan la historia de una cosa o de la humanidad a través de esa cosa (el miedo, la información, la peluca), así que el lector aficionado al género puede sentir cierto hartazgo en pasar una vez más por todo el tránsito civilizatorio desde la época de los cazadores-recolectores hasta nuestra era del conflicto Broncano-Motos. Pero Scheidler sortea ese peligro con una prosa de gran pulso narrativo, repleta de ejemplos históricos, datos y documentos, que no deja resquicio para el tedio. Aunque sí para el horror. No producido por fantasmas o monstruos lovecraftianos, sino por ese sector de la humanidad a los mandos: los “capitanes” de la maquinaria.
Orígenes de la megamáquina
La megamáquina comienza a formarse en la época de la modernidad, pero el autor aprovecha los siglos anteriores para dar algunas nociones previas, como la de las cuatro tiranías que se fueron formando tras la revolución neolítica y el establecimiento del sedentarismo y la agricultura. La del poder físico, por medio de la violencia armada; la de la violencia estructural, es decir, por la distribución desigual de los derechos, la propiedad o la riqueza; la del poder ideológico, es decir, por el dominio de la escritura, la moral o la religión.
La cuarta no es tan evidente: es la tiranía del pensamiento lineal, que nos presenta el devenir del mundo como una sucesión predecible de causas y consecuencias, ignorando la complejidad de la naturaleza, las personas y las sociedades. La aplicación de este pensamiento, dice Scheidler, ha dejado “un rastro de devastación en el planeta, tanto en el ámbito social como en la ecología”.
Ya en la modernidad, a partir del siglo XV, comienza a formarse el sistema del mundo moderno, la megamáquina (un término, por cierto, tomado de Lewis Mumford), que tiene su encarnación en el sistema capitalista, pero también, durante el siglo XX, en la esfera del socialismo real, como en la Unión Soviética. Ambos sistemas no son para el historiador más que dos formas diferentes de gestionar el mismo aparato.
Un momento crucial y profusamente descrito en el texto, especialmente descorazonador, son los siglos de expansión del capitalismo europeo (la conquista de América, el reparto de África, la colonización de Asia), en el que las potencias occidentales, en nombre del progreso, logran el dominio planetario para rentabilizar toda población o recurso a su alcance sin que la explotación, la esclavitud o incluso el genocidio supongan un problema ante el avance de la (supuesta) civilización: ciencia, razón, desarrollo. Libre mercado. Occidente se imbuyó de la misión histórica de “salvar el mundo” (el autor hace hincapié en el concepto de misión), con las citadas consecuencias.
El complejo metalúrgico
Scheidler da notable importancia en el proceso histórico al “complejo metalúrgico”: la búsqueda y extracción de recursos materiales estratégicos, especialmente metales y minerales. Este complejo conecta los sistemas militar y financiero (la retroalimentación del dinero y la guerra), promueve la creación de un sistema basado en la violencia estructural y el control centralizado, y es fundamental para las visiones tecnocráticas del mundo.
Critica el mecanismo de acumulación infinita de riqueza: hubo un tiempo en el que la gente juntaba riqueza hasta un límite y luego se dedicaba a disfrutar de ella, como parece lógico, costumbre que cambió, sobre todo, con la aparición de las sociedades de accionistas: la riqueza se convertía en un fin en sí mismo, un fin insaciable desvinculado del bienestar colectivo.
Scheidler llama monstruos a esas maquinarias empresariales sin escrúpulos, responsables de la hiperconcentración de la riqueza: hoy en día 26 hombres poseen tanto como la mitad más pobre de la humanidad. “Aumentar absurdamente las fortunas de una pequeña y poderosa casta de superricos parece ser el único objetivo de la megamáquina global”, escribe. La megamáquina, al tiempo que sigue esa lógica del crecimiento infinito, se empeña en toda época, lugar y circunstancia en combatir y aplastar a los movimientos que tratan de contrarrestarla en busca de una mayor igualdad.
Adictivo y combativo
El fin de la máquina es un ensayo adictivo y combativo, en la línea de algunas influencias confesas como las de Noam Chomsky, Silvia Federici, Vandana Shiva, Saskia Sassen, Howard Zinn o David Graeber. Produce desazón, no solo por el tremendo historial de desastres y atropellos recogido (en ocasiones el autor resulta demasiado pesimista), sino porque Scheidler ve dos límites actuales ante nuestros ojos. Primero, la crisis económica estructural que parece no tener solución e incapacita al sistema para ofrecer una vida digna a cada vez mayor número de personas, al tiempo que acaba con cualquier posibilidad de justificación ideológica. Y segundo, pero no menos importante, el corsé de los límites biológicos del planeta.
El sistema, el más grande, complejo y devastador que ha conocido la historia, fallará antes o después, la cuestión es cómo tendrá lugar la transformación por venir: hacia un mundo más mísero y violento, o hacia un mundo más justo y libre. Al final del libro, después de tanta oscuridad, Scheidler abre una ventana, más que para el optimismo, para la esperanza.
El historiador señala oportunidades y necesidades: el fortalecimiento de los movimientos sociales debilitados por el neoliberalismo, el enfoque de los Estados a la intervención económica, ecológica y social, el fomento del pacifismo y de la cooperación con la naturaleza (y no su dominación) o la preparación para afrontar de forma justa y provechosa la venidera contracción de la economías (una idea donde resuena al decrecentismo de Serge Latouche).
La crisis de la megamáquina “ya no puede seguirse desde la comodidad del sofá de la televisión, como ocurría antes en la mayoría de los países occidentales, sino que está irrumpiendo en nuestra realidad”, concluye Scheidler.
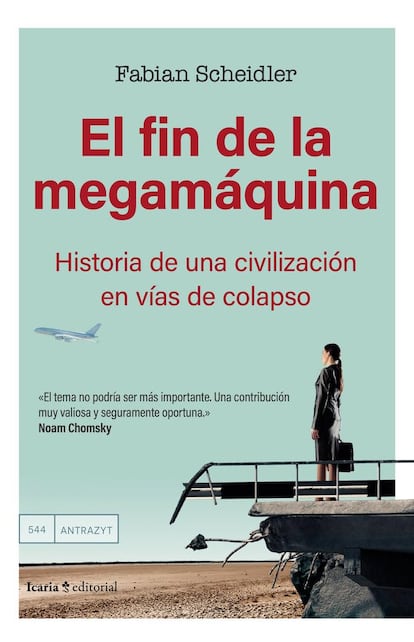
El fin de la megamáquina
Traducción de Stefan Armborst, Alicia Almendros, Marisa García Mareco y Carmela Negrete
Icaria Editorial, 2024
441 páginas. 23 euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































