María Bastarós: “Tengo muchas amigas que se ponen un ‘true crime’ salvaje sobre cosas terroríficas para dormirse”
En su nueva novela, ‘Criaturita’, la autora mezcla misterio y figuras de ciencia ficción para analizar las relaciones entre madres e hijas

Mientras estaba escribiendo su nueva novela, Criaturita, María Bastarós (Zaragoza, 37 años) formaba también parte del equipo de guionistas de la serie Superestar de Nacho Vigalondo, junto al propio creador de la ficción, Paco Bezerra y Claudia Costafreda. Llegó un momento en el que tuvo que aparcar el libro porque las distintas formas de escritura se contaminaban. “Cuando estábamos por el capítulo cuatro de Superestar tuve que parar de escribir la novela, no podía hacer las dos cosas a la vez. Una novela y un guion no tienen absolutamente nada que ver a la hora de cómo utilizas el lenguaje y la prosa. Se contagian entre ellos”, afirma. Las dos novelas de Bastarós (Zaragoza, 37 años) son, sin embargo, muy visuales, leyéndolas se imaginan sin esfuerzo personajes y lugares. Si en Historia de España contada a las niñas (Fulgencio Pimentel) la acción se desarrollaba en Beratón, un matriarcado aislado del mundo, en Criaturita (Seix Barral) todo ocurre alrededor de una geografía imaginaria, también apartada, la del lago Milagro y las localidades que lo rodean (Aguas Altas, Matagua, Aguas Claras, Aguayela...).
Allí empiezan a desaparecer mujeres de mediana edad; los vecinos organizan vigilias, se crean partidas de búsqueda. Y allí crece Kaila Santos Sierra, protagonista de Criaturita. “Diecinueve años, ningún amigo, un alambre oxidado latiendo bajo la piel caliente”, se lee en el libro, en el que una joven marcada por la muerte de su padre —biólogo, celebridad local, portada de Nature— se vuelca en el seguimiento de esas desapariciones, que relaciona con una ¿inexistente? criatura abisal que obsesionó a su progenitor. Pero los abismos que explora Bastarós son mucho más cercanos: la familia, la idolatración de la figura paterna ausente y el rechazo a la “mediocridad” de una madre volcada en su cuidado. La autora, explica, ha querido escribir “una novela de aprendizaje con una protagonista incómoda, que no cae bien, muy centrada en ella misma; sobre cómo conforma su identidad y cómo es ese camino hasta que descubre quién quiere ser y qué es lo realmente importante”.
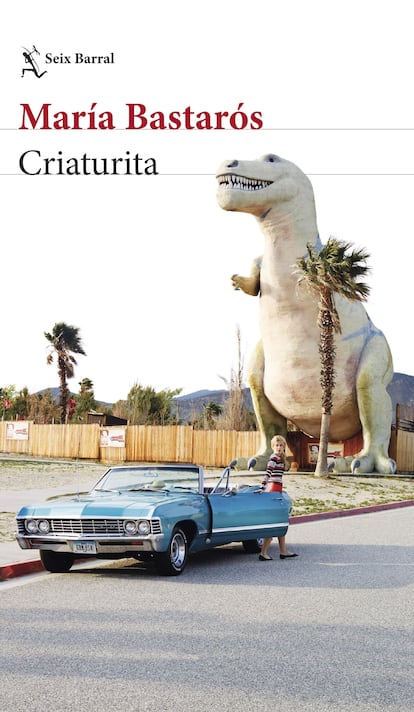
¿De dónde sale Criaturita?
Pues inicialmente era un cuento. Me dio pena no guardar algunos de los que salieron publicados en No era esto a lo que veníamos [editado por Candaya en 2021] para verlos convertidos en una novela, porque había cosas ahí que quería explorar. Principalmente quería contar algo de las relaciones entre madres e hijas y de las relaciones no tanto con el padre como tal, sino con la figura del padre como representación de todo lo que es masculino. Y así el cuento se acabó transformando en esta novela.
Podría parecer un libro sobre la idealización del padre muerto, esa figura masculina ausente en el caso de la protagonista.
La relación entre la madre y la hija se trata desde esa ausencia, desde esa idealización de lo masculino que deja todo lo demás en un territorio de lo mediocre, de lo poco interesante… El rol que la protagonista desea emular está siempre mucho más en relación con el padre como esa figura idealizada de aventurero, de explorador. Además, su padre intelectualmente ha sido una figura muy potente dentro del pueblo, porque era un biólogo, y estaba obsesionado con una criatura que puede o no existir en el lago. Para ella, él es el símbolo de todo lo que está bien, de la aventura, de la libertad, del intelecto, de la imaginación. Y la madre, sin embargo, no es el símbolo de nada a lo que ella quiera aspirar.
¿Exigimos demasiado las hijas a nuestras madres?
Supongo que sí. Más que exigir, supongo que esperamos mucho de nuestras madres. Aunque tenemos una simbología muy clara de lo que es lo maternal, leyendo sobre estas relaciones he visto que las hay de todo tipo: hay madres que dejan muy abandonadas a sus hijas, así que igual estipular qué es exactamente lo que esperamos de las madres es un poco atrevido.
¿Por qué en el autodescubrimiento de su protagonista hay autodestrucción: heridas, rechazo a la comida?
Es una chica que se sienta absolutamente perdida, como muchas nos hemos sentido. Además tiene un duelo completamente enquistado en el que se mezcla lo fantástico por esa obsesión que tenía el padre con la criatura del lago. En su mundo la imaginación e incluso la paranoia están muy presentes. Y su su forma de ejercer algún tipo de control es a través de lo único a lo que tiene un acceso pleno, su cuerpo. Por eso cuando está más perdida que nunca decide dejar de comer, algo que también es una manera de castigar a la madre. Durante la adolescencia y, por desgracia, durante una gran parte de nuestra vida, la mirada de las mujeres no es hacia el exterior, sino sobre nosotras mismas. John Berger hablaba de esto, de que los hombres miran hacia el mundo y las mujeres se ven así mismas siendo miradas por los hombres. Kaila quiere ser una exploradora, pero está completamente constreñida por la visión de sí misma desde afuera: su preocupación por el físico, la preocupación constante por ser validada por hombres. Lo que quiere, lo que necesita, es que esos hombres le digan que ella vale para algo.
También hay una reflexión sobre la necesidad de sentirse especial, de pensar que se está destinado siempre a algo más.
Hoy hay una búsqueda de la felicidad o la trascendencia en asuntos muy públicos, como muy de cara a los demás, cuando probablemente nuestra felicidad, nuestra paz mental, siempre suele estar más arraigada en la vida cotidiana, en lo que uno puede hacer por uno mismo. Y esa chica lo tiene completamente dado la vuelta, busca que otros la elijan y la validen. En el libro hay una parte importante de género fantástico, hay influencias de Doctor en Alaska... Pero al final los problemas de esta chica, que están disfrazados con todo esto, son como los básicos que hemos tenido todas.
Esa fantasía se ve en esa geografía imaginaria del lago Milagro y sus alrededores, un lugar marcado por el agua como Twin Peaks.
El territorio es lo primero que me interesa escribir. El libro parte de una premisa territorial que está muy presente, que es ese lago Milagro del cual no se conoce la profundidad, porque los sónares allí explotan por la presión. Estuve mirando muchísima información sobre lagos, dolinas, y al final lo que surgió es un poco una mezcla entre el lago Tahoe de California, que es uno de mis lugares favoritos del mundo, un poco mezclado con Latinoamérica, un poco mezclado con Europa del Este...
En el libro hay ciencia y ciencia ficción también, hay leyendas y gurús. El padre de Kaila le dice “Nunca sabes qué te puedes encontrar cuando te hundes lo suficiente”.
Para mí era importante como esta figura de gurú, tiene que ver con la apertura, la imaginación y qué consecuencias tiene eso en las vidas de las personas que lo aceptan y que lo adoptan y que lo exploran, y también en las personas que lo rechazan. Trata sobre este conflicto con la imaginación, incluso con hasta qué punto importa que determinadas cosas sean verdad o mentira y cuándo simplemente es que son como un reflejo de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestros postulamientos, de nuestros abismos interiores...
Seis mujeres desaparecen cerca del lago y en torno a ese misterio sin resolver hay mucha expectación. ¿Por qué atraen tanto al lector los sucesos, los misterios, el true crime?
Por una parte, hay narrativas que per se suponen un enigma y pueden ser interesantes sencillamente por eso. También en un true crime te sientes implicado, porque es algo que está sucediendo realmente, pero no te está sucediendo a ti, con lo cual te puedes implicar desde una mayor seguridad emocional en algo muy trágico. Creo que antes el true crime despertaba fascinación por la psicología en sí del criminal, la investigación de esa otredad, pero me parece que ahora se ha generalizado tanto que funciona un poco como sedante. Yo tengo muchas amigas que se ponen un true crime salvaje sobre cosas terroríficas para dormirse.
Las mujeres que desaparecen son de mediana edad, hay un grupo de vecinas que se llama Las mujeres de la lluvia y genera suspicacias en la protagonista. ¿Buscaba analizar el rechazo o el olvido en general hacia la mujer madura como protagonista de historias?
Sí, como protagonista de historias o simplemente como protagonista en general. El hombre maduro puede ser un explorador, un intelectual, pero la mujer madura que además es madre y se dedica a los cuidados no resulta para muchos un personaje interesante porque parece que se ha alejado del mundo para quedarse dentro de lo doméstico. En el fondo, el libro trata precisamente de eso. Lo que tienen en común todas las mujeres que han desaparecido es que eran mujeres que en realidad vivían para su familia y no se concibe que se hayan podido ir por su voluntad, ¿dónde van a ir si toda su vida es este servicio que están prestando?
Esta historia es muy visual, ¿cuál es la mayor diferencia entre escribir una novela y un guion?
Lo que más me gusta de escribir guion es que puedes trabajar muchísimo con las imágenes y a mí eso me encanta y en los libros se nota. Pero los guiones en los que trabajo suelen ser encargos, un trabajo con mucha gente, no tienes control sobre lo que va a ser el final. Cuando escribes un cuento o una novela estás haciendo absolutamente lo que te da la gana desde el principio hasta el final y además en soledad y a tu ritmo.
¿Qué será lo siguiente?
Estoy con una serie en la que ya estuve en la fase de desarrollo el año pasado y empezando otra nueva. Pero de lo que tengo muchísimas ganas es de escribir cuentos, que es lo que más me gusta. Aunque cuando estás en el mundo editorial siempre te están pidiendo una novela, que es lo que vende. Por lo menos en España.
¿En Latinoamérica o Estados Unidos el cuento tiene más relevancia?
En el mundo de anglosajón y Latinoamérica los cuentos se consideran algo muy elevado de un autor, no como una cosa menor que hace si no tiene energía para hacer una novela. Yo considero que lo más esencial que puedo hacer es un cuento porque el lenguaje de lo corto a mí me gusta mucho, pero es verdad que en España no es lo que más se lleva.
¿Qué cambia para usted de escribir un cuento a una novela?
Me encanta escribir la novela porque es algo trabajoso, pero también es un poco relajante porque funciona por acumulación. Los cuentos, al menos en mi caso, salen como de un chispazo, lo tienes que agarrar donde estés, en el autobús, en el supermercado, no importa, y escribirlo. Es como un calambre, una idea que tienes que desarrollar casi en el momento y luego reescribir mucho. Y a mí eso me encanta, pero es verdad que el estado mental en el que te deja es como un poco de colocón, agotador.
Dos lecturas y una serie para sumergirse en ‘Criaturita’
‘El club’ (Malas Tierras)
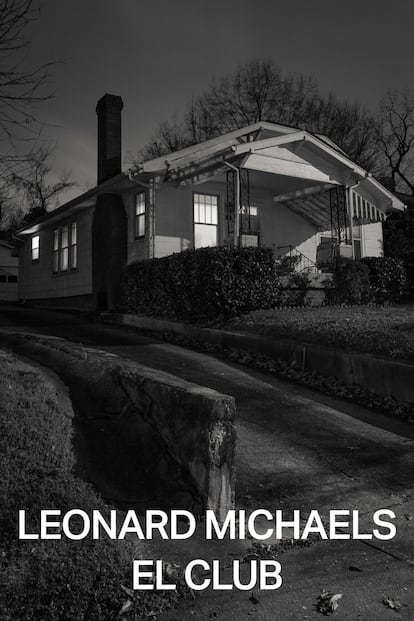
“Es un libro maravilloso, una novela muy cortita que publicaron en Malas Tierras y que trata mucho el tema de lo masculino, pero además como desde el compadreo, y es un libro divertidísimo que me inspiró al escribir la novela“, afirma Bastarós. Leonard Michaels (1933-2003), autor de El club, fue un escritor neoyorquino que destacó por sus cuentos, y además fue profesor en la universidad californiana de Berkeley.
‘Noventa y nueve cuentos divinos’ (Seix Barral)
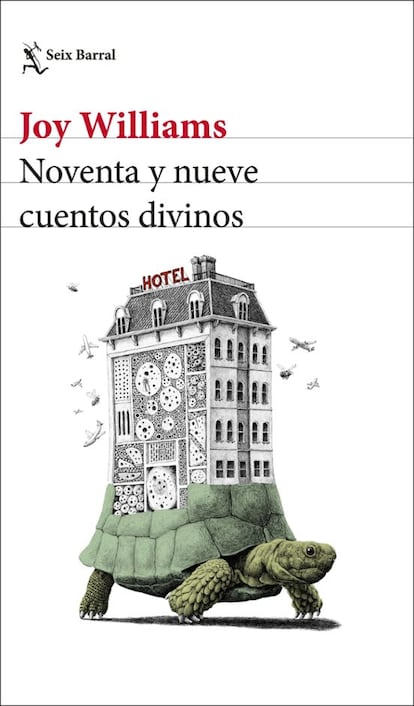
“Joy Williams es una de mis escritoras favoritas. Y además al ponerme a escribir Criaturita Noventa y nueve cuentos divinos ha tenido mucha importancia, porque yo quería hacer algo más divertido, que no tuviera que ver tanto con el horror como mis cuentos, incluso a veces con salidas hacia el absurdo, y creo que eso está muy presente en Joy Williams”, señala Bastarós. Williams, de 81 años y originaria de Massachusetts, es conocida por sus cuentos, ha impartido clases de escritura creativa en las universidades de Houston, Florida, Iowa y Arizona y fue finalista del Pulitzer con su novela Los vivos y los muertos.
‘Top of the Lake’

“Esta serie que vi hace años no la he vuelto a encontrar en plataformas, pero la tenía superpresente mientras escribía este libro. Todo ocurre en torno a un lago, en el que desaparece una chica y además hay una comunidad de mujeres que viven allí, no se entiende muy bien si son una secta o son unas mujeres que han decidido apartarse del mundo y vivir allí porque de esta manera están mejor... Es una serie que me fascinó, tanto la primera temporada que es en torno al lago como la segunda que tiene una deriva distinta y también es una maravilla”, explica Bastarós sobre Top of the Lake. Esta miniserie neozelandesa, que tiene dos temporadas (de 2013 y 2017), fue creada, escrita y dirigida por Jane Campion (El piano, El poder del perro), estaba protagonizada por Elisabeth Moss.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.








































