Nuevas tecnologías antiguas
Gran parte del éxito popular de Hitler y de su partido se debía a los sistemas de amplificación a gran escala del sonido
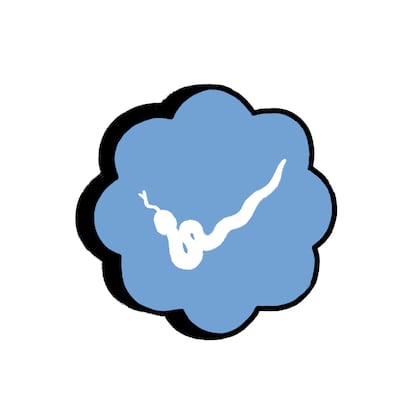

Hace años, leyendo, para variar, una historia de la República de Weimar, me enteré de que una gran parte del éxito popular de Hitler y de su partido se debía a un avance tecnológico reciente, aunque menor en apariencia: los sistemas de amplificación a gran escala del sonido. Uno ve las inmensidades de gente bramando en respuesta a los bramidos bestiales de su líder, que gesticula y ruge delante de un micrófono, y no cae en la cuenta de que sin potentísimos sistemas de megafonía esa voz no tendría ningún efecto, ni los himnos resonarían tan poderosamente en las dimensiones de un gran estadio. Hemos visto imágenes de líderes gritando en los balcones, delante de multitudes congregadas en las plazas, pero antes del perfeccionamiento de la megafonía esos oradores incendiarios se desgañitaban en vano, porque a unos metros de distancia nadie podía oír lo que decían. Sin altavoces muy potentes, ¿quién iba a enterarse de nada? La temible euforia de una masa de cien mil personas respondiendo al unísono a la oratoria de un demagogo genocida o a un crescendo de marchas militares no llegaría a sus extremos de sumisión y delirio si no fuera por el poder aplastante de una tecnología del sonido.
Eran también los primeros pasos del cine sonoro, y la época en que estallaba la venta de aparatos de radio y gramófonos en los domicilios privados. Técnicas innovadoras de impresión y procesos industriales muy perfeccionados mutiplicaban la presencia y el impacto de la publicidad, la cartelería política, los periódicos y las revistas ilustradas, con tipografías, diseños gráficos y montajes de fotos que tal vez no han sido nunca superados. La democracia liberal, el reformismo socialdemócrata, eran cosas rancias y anticuadas en los primeros años treinta. Lo moderno, lo cool, lo joven, lo guay, era ser nazi, o ser comunista. A diferencia de los carcamales de la democracia burguesa, los políticos del porvenir abrazaban sin miedo las nuevas tecnologías. En otra de esas historias de Weimar que me empeño en leer, aun sabiendo lo mal que acaban, me enteré de que Hitler usó por primera vez la megafonía en un acto público de masas en 1928. Sus discursos se grababan en discos de pizarra y eran hits de ventas. También fue Hitler el primer candidato que viajó en avión de una ciudad a otra durante una campaña electoral, multiplicando así el número de actos en los que participaba, a veces varios en un mismo día. Los fotógrafos y los cámaras de cine lo retrataban con su moderna gabardina y un gorro de piloto, bajando enérgicamente de su aeroplano de último diseño antes de que la hélice se hubiera detenido. Donald Trump apareciéndose a sus fieles desde la escalerilla de un avión no ha inventado nada.
Toda esta estrategia que ahora llamaríamos de comunicación la ideó Joseph Goebbels, ministro de Propaganda y Educación Popular desde enero de 1933. Sabios juristas alemanes viajaban al Sur de Estados Unidos para estudiar las normas de segregación racial y pureza de sangre que les inspiraron sus propias leyes contra los judíos. También fue de Estados Unidos de donde Joseph Goebbels aprendió los principios y técnicas de la manipulación mental: si la radio, el cine, la megafonía, podían usarse tan persuasivamente para vender toda clase de productos, adornándolos con las baratas fantasías y los eslóganes simples y machacones de la publicidad, exactamente lo mismo podía hacerse con los mensajes políticos, y hasta con el espectáculo completo de la realidad.
Hay un fervor extremo bien compatible con el cinismo. Joseph Goebbels era un fanático que se estremecía hasta las lágrimas, hasta casi el orgasmo, en presencia de Hitler, pero también era un cínico dotado de esa indiferencia hacia la verdad que caracterizada a los publicitarios y a los expertos en la extrañamente llamada comunicación política, todos ellos suscritos ahora a la palabrería de lo que ellos denominan, sin escrúpulo alguno, y sin respeto al oficio antiguo de contar, storytelling: el relato, decían hasta hace nada; la narrativa, dicen ahora, que suena mejor porque es un calco del inglés, narrative, falso amigo que no significa narrativa, sino narración. De Goebbels quedan fotos y secuencias de noticiarios, pero el retrato más exacto se lo hizo con palabras nuestro Manuel Chaves Nogales, que tuvo la desagradable oportunidad de entrevistarlo en Berlín, casi recién llegado al poder, en mayo de 1933: “Es un tipo ridículo, grotesco; con su gabardinita y su pata torcida (…). Es de esa estirpe dura de los sectarios, de los hombres votados a un ideal con el cual fusilan a su padre si se le pone por delante”.
Me acuerdo ahora del Gobbels de Chaves Nogales porque he visto una película alemana sobre él que está a punto de llegar a los cines, El ministro de propaganda, de Joachim A. Lang. En la película, no sin imprudencia, se alternan imágenes documentales con la recreación de los hechos: en un momento dado vemos a los actores que interpretan a Hitler y a Goebbels, y más en segundo plano a otras eminencias nazis; a continuación, en blanco y negro, con una fotografía ya degradada por el tiempo, vemos las caras verdaderas, y entonces toda tentativa de verosimilitud es inútil. A estas alturas, por mucho esfuerzo que pongamos todos, en un actor caracterizado como Hitler no podemos ver nada más que a un actor malamente disfrazado de Hitler (quizás la única excepción prodigiosa fue Bruno Ganz en El hundimiento). La dificultad con Goebbels sería menor porque su imagen es menos familiar. El actor que lo interpreta, Robert Stadlober, se esfuerza agotadoramente en imitar los gestos, la voz, las arengas públicas y las palabras privadas de Goebbels, muy bien documentadas gracias al testimonio de los diarios que siguió escribiendo hasta el final, con una especie de vanidad póstuma. Pero la sastrería, la peluquería, el maquillaje, la ambientación fracasan con todo su virtuosismo frente a lo irreductible de la realidad. A este Goebbels en color le brilla la cara de salud y su uniforme está siempre nuevo y planchado y aunque afecta una cierta cojera irradia buena forma física: el Goebbels verdadero tiene la cara chupada como de ansiedad, de rencor secreto y de insomnio, como de no haberse afeitado después de una mala noche, y es encogido y desmedrado, irrisorio por comparación con los uniformados escultóricos que muchas veces lo escoltan. Qué se le va a hacer: a veces unas palabras verdaderas y bien elegidas de un periodista que no aspiraba a hacer literatura pueden ser más eficaces que toda la opulencia de una producción cinematográfica.
Pero habrá que evitar esa tendencia a la autocomplacencia ilustrada o progresista que parece acentuarse cuanto más deprimentes son nuestras expectativas y más falta nos haría el sentido crítico. Quienes triunfan ahora, cien años después de la invención de la megafonía, no son, somos, los discípulos de Chaves Nogales, o de George Orwell, con nuestro empeño de observar y comprender, sino los omnipotentes herederos de Joseph Goebbels, maestros en el dominio de capacidades tecnológicas infinitamente más poderosas e invasoras que todas las conocidas o incluso imaginadas en su tiempo. Robert Paxton, el gran historiador de la Francia de Pétain, está convencido, a sus noventa y tantos años, de que el mundo regresa al fascismo. El general John Kelly, que fue asesor de Trump, lo llama, con laconismo terminante, un fascista. Yo creo que esas especulaciones semánticas no van a ninguna parte. Sabemos lo que las tecnologías de la mentira y de la destrucción masiva facilitaron hace un siglo, y vemos lo que están haciendo ahora, y lo que pueden hacer, en el alma de las personas y en la realidad pública del mundo. El nombre que habrá que dar a todo esto aún no lo sabemos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































